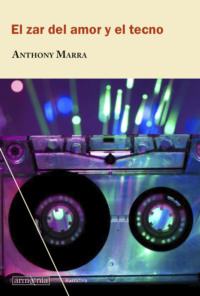Kitabı oku: «El zar del amor y el tecno», sayfa 3
—Por favor, un momento más. Hay algo que no consigo comprender. No me han llevado a las celdas normales. No soy nadie, y sin embargo me interrogan una y otra vez en una celda individual. Ni el mismo Trotsky recibiría un tratamiento tan especial.
—¿Cuál es la pregunta?
—La pregunta es ¿para qué tantas molestias?
El ministro suspira satisfecho—. Tienes toda la razón. Tendrías que estar en las celdas comunes. Te habrían interrogado, juzgado y sentenciado en menos de dos minutos. Sin embargo, el Camarada Stalin en persona es un gran admirador de tu obra, particularmente del trabajo que has hecho con sus mejillas. Has conseguido que parezca muchos años más joven. Desafortunadamente para ti, no es un hombre vanidoso. De lo contrario quizá hubiera intervenido. Ha seguido de cerca tu caso. Es todo un honor, camarada. Con tu trabajo has revelado el verdadero rostro del vozhd. Ahora él revelará el tuyo.
El ministro sale en silencio y la celda se hunde en un fondo desenfocado.
Me dan una almohada, una manta y un plato de pan rancio por las mañanas. Considero pedirles unas gafas, pero me he acostumbrado a este estado de semiceguera. Los muros que me rodean se funden en un telón neblinoso. No hay distancia, no hay perspectiva lineal. Las leyes de mis antiguos dominios no existen y su ausencia es una forma perversa de libertad. Todas las noches tengo el mismo sueño. Camino por un oscuro túnel de metro con un pincel y un tarro de tinta china en la mano.
Cada mañana una mujer que cecea viene a la celda a enseñarme polaco. Es una profesora nata, paciente y generosa. Me enseña un alfabeto que no sé escribir, palabras que no sé leer, su voz es el hilo que se extiende a lo largo de mis días y todo lo demás cuelga de él. Podría tener veinte años tanto como cuarenta, pero la imagino mayor, más maternal, una enfermera además de una profesora.
Va enderezando el laberinto del idioma en pasadizos por los que puedo escapar. Imagino el alfabeto polaco, con sus e˛, eł, y zets, organizado no como una línea seguida, sino como una tabla periódica en la que las mayúsculas y minúsculas, Dd y S´s´, fueran los elementos, y las relaciones entre ellos, es decir, la forma en que se combinan para construir palabras y oraciones, requirieran de nuevos teoremas y leyes naturales, así que tengo la sensación de estar aprendiendo los principios físicos de un nuevo universo en lugar de un idioma.
Hace tiempo que las palabras no significan nada. Si alguien tuviera que compilar un diccionario de ruso soviético, la primera acepción de cada entrada sería sumisión. Sin embargo, en polaco przyznanie się significa confesión. Jurto significa mañana. Repito las palabras en polaco y la repetición ejerce sobre mí un efecto reparador. A veces la profesora me hace una pregunta y yo titubeo rebuscando una respuesta que ofrecerle por el escaso repertorio de mi nuevo léxico, pero no encuentro nada, y el rostro de ese retumbante vacío es mi futuro.
—Conseguiremos engañarlos —digo un día.
—Sí, te haremos declamar como un príncipe polaco —responde.
—Me gustaría aprender una palabra que nunca vaya a usar.
—¿Qué quieres decir?
—Una palabra que no figure en mi confesión. Una palabra que no tengas que enseñarme, una que nunca vaya a usar.
—Styczeń —dice después de un momento—. Significa enero.
—Pero todavía estamos a principios de diciembre.
—Es una palabra que no tendrás ocasión de usar —dice con tono de consuelo.
Recuerdo el zoo de San Petersburgo, donde nuestros padres nos llevaron a Vaska y a mí el día que nos hicimos el retrato. Con nuestros bombachos y zapatos de cuero parecíamos dignatarios de un reino diminuto. Recuerdo que me acerqué a las jaulas de los grandes felinos. Tras los barrotes, una fiera con manchas negras caminaba con pasos largos y furtivos. La magia y la tristeza de algo tan feroz y tan impotente. Era la primera vez que estábamos en contacto con el encarcelamiento.
—Leopardo —digo—. Quiero aprender cómo se dice leopardo en polaco.
Duda unos instantes. Es fácil olvidar que tiene más que perder que yo.
—Déjate de bromas —contesta—. Tenemos trabajo que hacer.
Cuando estoy con ella, y solo cuando estoy con ella, desearía tener mis gafas. Una noche se abre la puerta de la celda contigua. Un guardia grita, o quizá sea el preso, y la puerta se cierra de nuevo con un portazo. El preso comienza a rezar en voz alta, costumbre que los guardias le quitarán en breve. Cuando éramos niños, mi hermano rezaba al otro lado de la pared que separaba nuestras habitaciones. Lo oía susurrar hasta altas horas de la noche.
Le envío un mensaje en código a través del muro. Lo primero que se me viene a la cabeza es la frase que mi hermano y yo nos enviábamos todas las noches antes de apartarnos de la pared, antes de meternos en camas separadas y de caer en sueños separados. Eres amado.
Los rezos se detienen. Me oye. Aprieto la mano contra el muro. No responde.
Eres amado, golpeteo de nuevo.
Nada. Seguramente no conoce el código. ¿Por qué iba a conocerlo si es inocente? Comienzo a enseñarle el alfabeto, 1,1; 1,2; 1,3…, con la esperanza de que lo comprenda.
No responde. Repito el alfabeto varias veces más y me despido con Eres amado. Todas las noches le envío el alfabeto al prisionero del otro lado del muro. Nunca responde. Durante el día hago borradores de mi confesión.
P: ¿Cuál es tu relación con la bailarina disidente?
R: La bailarina disidente me reclutó como agente encubierto en 1933. Nos reuníamos una vez al mes en uno de varios pisos francos con otros prominentes artistas e intelectuales, todos los cuales disfrazaban sus traicioneras intenciones bajo un aparente fervor revolucionario.
P: ¿Qué tipo de información le proporcionabas?
R: Circulares propagandísticas, memorandos internos de los agentes del nkvd, ubicaciones de lugares de valor político y militar, cualquier cosa que pudiera ser útil a su camarilla de desviacionistas, derrotistas y fascio-insurreccionistas
P: ¿Qué simboliza la mano de la bailarina disidente?
R: Era una señal para que las células ocultas comenzaran el sabotaje desviacionista.
P: ¿Por qué has intentado traicionar al gran futuro del Socialismo?
R: Porque el futuro es la mentira con la que justificamos la brutalidad del presente.
Recito las indignidades del régimen soviético en mi nuevo idioma. Admito que soy culpable de condenar la censura, la inflexibilidad ideológica, el culto a la figura de Stalin, la farsa de la ley, la corrupción de la judicatura, todo lo cual, confieso al final, son los elementos necesarios para asegurar el futuro de la misión comunista. Me convierto en el disidente y saboteador que el Partido necesita que sea. Mis argumentos son tan convincentes que temo estar empezando a creérmelos.
Un día, mientras repaso mi confesión en polaco, le pregunto a mi profesora cómo se llama.
—Sabes que no puedo decírtelo.
—Claro que no —digo incapaz de ocultar mi decepción—. Solo me picaba la curiosidad.
No dice nada.
Algo está a punto de suceder. Estamos a punto de transgredir un límite—. Me llamo…
—¡No! —grita—. No lo hagas.
Nos quedamos un rato en silencio.
—¿A qué te dedicabas antes de esto? —le pregunto.
—Era profesora de polaco para niños —responde con cautela.
—¿Volverás a enseñar a niños cuando termines conmigo?
—Oh, no. Este es el único lugar donde puedo enseñar polaco legalmente.
En medio de esta semiceguera su voz se convierte en la voz de la mujer de mi hermano, de la bailarina, de todos a los que he traicionado—. Lo lamento —le susurro—. Lo lamento —repito, y lo digo de corazón, aunque no sé nombrar qué es lo que lamento.
—En polaco —me ordena—. Dilo en polaco.
Una noche, como todas las noches, envío el alfabeto a través del muro. El muro responde.
¿eres dios? Los golpes son lentos y cautelosos. El hombre del otro lado del muro debe haberse aprendido al fin el alfabeto en código.
no. ¿por qué? Respondo.
pones a prueba mi fe, pero al hacerlo manifiestas la magnitud de tu gracia.
no soy dios, insisto. Resulta ridículo insistir en algo así, pero las personas religiosas no se rinden a la razón sin pelear.
lo eres, dice su golpeteo.
soy roman markin. trabajaba en propaganda. me arrestaron el tres de diciembre. soy miembro del Partido.
¿quién si no dios se dirigiría a mí en este lugar?
dios no existe, golpeteo, ni aquí ni en ningún sitio.
tú eras dios. lo sé.
¿cómo lo sabes?, pregunto.
Una larga pausa antes de que el hombre envíe su respuesta.
llevo mucho tiempo oyendo los golpes en el muro. al principio creí que eran ratones. después pensé que me estaba volviendo loco. que era un truco del demonio. después comprendí que me estabas enseñando el alfabeto en código. finalmente pude descifrar lo que llevabas enviándome desde hace semanas. meses. desde siempre. eres amado. ¿quién podrías ser sino dios? ¿quién si no podría encontrarme en este lugar?
No sé cuánto tiempo le ha costado enviar el mensaje. No sé cómo ha podido tomarme por algo más que un preso como él mismo. El suelo de cemento me chupa el calor de las piernas
¿eres creyente?, pregunto.
soy seminarista.
entonces tienes la ventaja de saber por qué te han arrestado, dice el único bolchevique de la prisión.
estamos en el lugar más alto de leningrado, dice. tenemos las mejores vistas.
son celdas sin ventanas, replico. estamos en el sótano.
sin embargo, desde aquí veo el reino de dios.
El día antes del juicio repaso mi confesión por última vez con la profesora de polaco, el ministro, el fiscal y varias personas más, a juzgar por la densidad del humo de los cigarrillos. Es un auténtico monólogo teatral. Al principio el fiscal quiere que haga una confesión básica, una vez en polaco y otra en ruso, pero yo le convenzo de que lo más efectivo es mezclar las dos. Comienzo confesando los orígenes de mi perfidia en ruso, con voz baja y sumisa, pero a medida que enumero los motivos de mi traición y recito la lista de los crímenes del estado soviético, el tono de mi voz va pasando de la sumisión a la rebeldía, del ruso al polaco, y al final arremeto contra todo como si el nacionalismo polaco fuera una bestia salvaje encerrada en mi interior. Cuando termino se produce un silencio de diez segundos roto finalmente por los aplausos del ministro.
—Maravilloso —exclama—. Pareces un auténtico maníaco.
El fiscal retoca ligeramente mi testimonio y los funcionarios abandonan la sala uno a uno hasta que me quedo a solas con la profesora de polaco.
—Menuda actuación —dice—. Tendrías que haber sido escritor teatral.
Aún estoy eufórico por los aplausos del ministro—. Me alegro mucho de contar con su aprobación.
—Nunca he visto a nadie tan deseoso de cargar la pistola que va a acabar con él —afirma—. Para que yo lo entienda, dime sinceramente y en tus propias palabras si eres culpable.
Me quedo atónito un momento. En medio del coro de aprobaciones, su voz discrepante me atraviesa como la luz atraviesa una lente. Es la última pregunta que me esperaba en una sala de interrogatorios.
—Eres la coautora de mi confesión —le respondo. Daría cualquier cosa por ver cómo me mira, si me mira con rabia, con asco o con preocupación por cómo voy a vivir mis últimos días.
—No importa lo que hagas ni lo que digas, te van a fusilar de todas formas.
Quiero gritarle ya ves lo que soy. Ya has visto con qué facilidad, con qué ansia me rebajo. ¿Por qué esperas que sea un hombre mejor ahora que hemos llegado al final?
—Deberías marcharte —le sugiero—. Vuelve a Polonia. Vete a algún sitio.
—¿Por qué?
—Porque cuando se les terminen los estudiantes comenzarán con los profesores.
—Nunca se les terminarán los estudiantes —dice con una carcajada.
Recoge sus papeles. Quiero preguntarle si estará presente en el juicio, pero me da miedo lo que puedo llegar a hacer si sé que me está observando. Me pone la mano en la nuca antes de marcharse. Me acaricia la piel suavemente con su mano cálida. Es la primera vez en mucho tiempo que la mano de alguien no me causa dolor. Intento recordar la cara de la mujer de mi hermano, pero ha desaparecido.
—He tenido varios estudiantes en Kresty —dice—. Quizá seas mi favorito.
—Te quiero —le respondo. Es una respuesta absurda, sentimental, sensiblera, lo sé, pero su cálida mano en mi cuello, el consuelo en su voz, me hacen sentir como si aún estuviera vivo. Los placeres y castigos que nos aguardan en el más allá, si lo hay, son sin duda más ligeros que los sufrimientos que colman un día cualquiera en la tierra—. Entre los dos hemos construido algo verdadero.
Me acaricia el cuello una vez más—. Kocur.
—¿Qué?
—Kocur —repite—. Los leopardos del zoo.
Solo cuando la puerta se cierra veo al felino de pelaje dorado con manchas negras detrás de los barrotes del Jardín Zoológico de San Petersburgo. Kocur, susurro. Kocur, kocur. La caja de hojalata que tengo en el pecho vibra con cada repetición. Envío la palabra a través del muro con rápidos golpes de puño. Resulta increíble aprender una nueva palabra para nombrar un recuerdo tan antiguo. Un leopardo hastiado en un zoo. ¿Qué podría ser más sencillo? Y, sin embargo, la visión que compartí con mi hermano aquel día se ha convertido en un misterio tan duradero e inverosímil que solo puedo describirla como la última gracia concedida por una imponente totalidad al mundo que ya se rompía entre nosotros.
Más tarde me siento con la espalda pegada al muro.
el juicio es mañana. dime qué debo hacer, golpeteo.
solo soy un seminarista, responde.
dime cómo haces para no perder la fe.
sé que mis creencias son lo último que poseo.
¿incluso cuando te han quitado todo lo demás?
esa es la clave, dice el seminarista. no te lo quitan todo.
siempre he sido un fiel bolchevique, insisto con golpes tan furiosos que es increíble que pueda traducirlos. les he entregado mi trabajo, mi devoción, la vida de mi hermano. ellos se han inventado mi confesión. quieren que demuestre mi fidelidad traicionándola.
se podría cuestionar una creencia que traiciona tan fácilmente a sus creyentes.
no es momento de hacerse el listo.
No hay respuesta. Continúo: ¿cómo puedo confesar cuando cada palabra significa lo que ellos quieren que signifique?
El seminarista responde con el silencio.
Esa noche, como todas las noches, regreso al túnel. Camino fatigosamente con el pincel y el frasco de tinta, pero esta vez el sueño es diferente. Al final del túnel parpadea una luz que crece y se hace cada vez más brillante. Se acerca un tren. Se dirige hacia mí. La luz de los faros inunda el túnel. Por primera vez me doy la vuelta y veo lo que he pintado durante todos estos meses. A lo largo de kilómetros de túnel he pintado a todos los maridos, esposas, hijas, hijos, hermanas y hermanos a los que he desaparecido. Parecen pinturas rupestres a la luz titilante. Primordiales. Anteriores al comienzo de la historia. Intento tocar el rostro más cercano, el de un niño, pero antes de que mi mano lo alcance, el tren se abalanza sobre mí y me despierto.
Llega la mañana. Me sirven huevos y kielbasa de desayuno. Es la mejor comida desde que llegué. Soy el octavo de doce acusados de espionaje. Los siete primeros traidores recitan sus crímenes con voz monótona. En comparación, mi confesión será una obra de belleza brutal que resonará con la vehemencia y desesperación de los verdaderos disidentes. Sin embargo, cuando comparezco ante el fiscal, no respondo.
El fiscal, suponiendo que no le he oído, me pregunta de nuevo, —¿cuál era tu relación con la bailarina disidente?
De nuevo, no respondo.
Dándose cuenta de que mi silencio es deliberado, el fiscal golpea el suelo con el pie, gesto que indudablemente se repetirá en mi cara cuando todo haya terminado, y grita la pregunta.
No respondo.
Imagino al juez volviéndose hacia el fiscal, al fiscal volviéndose hacia el ministro y este hacia el alguacil y finalmente todos hacia mí. ¿Y si me viera la mujer de mi hermano? ¿Y si me viera la profesora de polaco? ¿Me mirarían con inquietud, con sorpresa, con una aprobación que quizá con el tiempo se transformaría en orgullo? La voz del fiscal tiembla, de rabia, sí, pero también de miedo, porque mi negativa a confesar le implica a él. Exige saber mi relación con la bailarina, el alcance de nuestra red de espionaje, el significado de su mano amputada flotando sobre el escenario.
Exhiben la fotografía montada en un caballete. Invisible a los ojos de todos, incluso a los míos, Vaska mira al tribunal desde ella.
No respondo.
Que los descendientes de nuestra gloriosa empresa encuentren mi silencio en las actas del juicio. Que caigan al vacío. Que entiendan mi desobediencia como lo que es: un silencio tan profundo como una mano flotando en el aire, el error en la mentira que es la verdad. Que sepan que en este lugar y en el día de hoy, un hombre culpable comenzó a vivir honestamente.
No estoy tan ciego como para creer que mis acciones de hoy pervivirán. Mientras el alguacil me conduce fuera de la sala por las esposas, oigo al estenógrafo transcribir en el acta la confesión que no he hecho.
Un guardia me golpea con la porra una y otra vez. Se cansa pronto, se apoya contra el muro de la celda. Quiero decirle que comprendo por qué mi dolor es necesario. Quiero decirle que la porra solo me romperá las costillas una vez, pero que nunca dejará de romperle a él.
El interrogatorio ha tenido éxito. Soy un enemigo declarado del pueblo. Tengo la boca llena de sangre. Hace tanto que no bebo agua que dudo en escupirla. El guardia sacude la cabeza con repugnancia. Me he convertido en un violento acto de realidad contra la ficción de la que ambos somos ciudadanos. Quiero que sepa que lo entiendo, que mi determinación se endurece a cada porrazo, que cuenta con mi permiso. Pero no tengo fuerzas para hablar.
Me golpea dos veces más, débilmente, cansado por el esfuerzo.
—Te queda trabajo por hacer —le digo con tono alentador y le muestro las partes de mi cuerpo que aún no ha golpeado. El consentimiento es el único modo de resistencia que me queda, y ello lo enfurece. Me golpea dos veces más, con más energía.
No sé cuándo, la puerta de la celda se abre y el aire se llena de la pesada respiración de Maxim. ¿Me habrá borrado ya de mi retrato familiar? ¿Me habrá hecho desaparecer ya en el plisado del vestido de mi madre? Ahora Vaska y yo existimos en dimensiones que están justo debajo de la superficie fotográfica, habitamos juntos en el reino de los fantasmas.
—Deberías haber sido más amable conmigo —dice Maxim.
—Cuidado con quien eliges de asistente —le advierto.
—Yo te admiraba. Me has hecho sentir como un idiota por intentar aprender de ti. Deberías haberme tratado mejor.
—Así que has sido tú, ¿verdad?
Maxim se limita a respirar profunda y pesadamente.
—No sirves para nada —le digo—. No tienes talento, no aprecias lo que se requiere para hacer este trabajo. ¿Crees que puedes sustituirme? Por favor… Podrías aprender mi técnica y mi destreza y aún así tu trabajo nunca llegaría a compararse con el mío. ¿Sabes por qué? ¿Lo sabes?—. Las monedas que lleva en el bolsillo tintinean. Los gritos me lijan la garganta—. Porque antes de empezar a regatear con el diablo necesitas tener un alma que él desee.
—Lo sé —susurra.
—Si lo sabes, entonces ¿por qué? ¿Por qué me has delatado?
—¿Qué? —pregunta con sorpresa idiota—. No he sido yo. Yo te he defendido. Te he defendido tanto como me ha sido posible.
—Entonces, ¿por qué estoy aquí?—. No veo a Maxim. Quizá esté gritándole a un trozo de muro desnudo—. ¿Por qué estoy aquí? ¡Dímelo! ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho para merecer esto?
Calla por un instante y después la puerta se cierra tras él.
¿estás ahí? golpeteo en código cuando me quedo solo.
aquí estoy, responde el seminarista.
Me duele cada centímetro del cuerpo. Los únicos huesos que no parecen rotos son los nudillos. Los apoyo en el muro y golpeteo quiero confesar algo.
te escucho, responde el seminarista.
Siento por un momento que he caído en mi sueño, la oscuridad del túnel me envuelve, el pincel está apoyado contra la pared, solo que el pincel es mi dedo cerrado golpeando contra el muro de una celda mensajes en código dirigidos a alguien que está muy lejos.
si consigues salir debes contárselo al hijo de mi hermano
¿cómo se llama?
vladimir vasilyevich markin
¿qué quieres confesar?
el rostro de su padre. tienes que decirle dónde puede ver el rostro de su padre.
¿dónde?
en las obras que he censurado. al fondo. detrás de stalin y lenin. detrás de sus cabezas, allá donde sus ojos no pueden encontrarle.
Cuando vienen los guardias me pongo de pie en silencio y sin protestar. Me devuelven los cordones de los zapatos y comparten un cigarrillo entre ellos mientras me hago los nudos.
—¿Puedo coserme los botones de la camisa? —pregunto.
—Es un cómico —comenta uno de los guardias—. ¿Es este el tipo de los leopardos?
El otro guardia le contesta que sí.
—¿Quién te ha contado eso?— le pregunto.
—La agente del nkvd, claro. Tu profesora de polaco.
—Han liquidado a todos los leopardos del zoo —dice el segundo guarda—. Para enviar un mensaje.
—Es una vergüenza tratar así a los animales —dice el primer guardia.
Estoy de rodillas. No puedo levantarme. Tendrán que llevarme a rastras desde aquí. Oigo algo en el muro. El seminarista se ha vuelto loco. De lo contrario ¿por qué se arriesga a enviarme mensajes con los dos guardias dentro de la celda? Primero se escucha el vago repiqueteo de nudillos contra el muro. Después un puñetazo, después patadas. Eso me da fuerzas para levantarme. Los guardias me sacan de la celda, pero el ruido se hace más y más fuerte y, aunque ellos fingen no oírlo, los muros y el suelo retumban, cada barrote y cada hueso de la prisión resuenan con el primer mensaje en código que le envié, el mensaje que Vaska y yo nos escribíamos cada noche antes de meternos en la cama y quedarnos dormidos.
Me conducen hasta la oscuridad, donde respiro aire fresco por primera vez. Recuerdo a Vaska corriendo hacia la jaula del leopardo. Yo corría detrás, pero él siempre fue más rápido. Ni siquiera ahora sé qué indefinible misterio sin nombre había detrás de aquel leopardo.
Ahora me subirán al coche y me llevarán hasta el borde de una fosa igual a aquellas en las que cayeron Vaska y la bailarina disidente, en la que también yo caeré con una bala incrustada en el cerebro. Pensad en la bailarina disidente, pensad en quienes la delataron, en quienes pasaron la información, en quienes aprobaron la acción, en quienes llamaron a su puerta en medio de la noche, en quienes la arrestaron, en quienes la fotografiaron, en quienes le sacaron las huellas dactilares, en quienes le arrebataron los cordones de los zapatos, en quienes la interrogaron, en quienes la apalearon, en quienes fabricaron su confesión, en quienes la juzgaron, sentenciaron y condenaron, en quienes la condujeron hasta el coche, hasta el sótano, hasta el borde de la fosa, en quienes cavaron su tumba, le metieron una bala en la cabeza, la enterraron. Y en todos los innumerables otros que, como yo, destruyeron su certificado de nacimiento y su diploma, los artículos y fotografías de los periódicos que hablaban de ella, su certificado de la escuela, el registro de su pasaporte interno y su cartilla de racionamiento, toda la casi infinita documentación que daba fe de su existencia. Para desaparecer a una persona es necesario todo el peso del Estado, en cambio para recatarla del olvido basta con que un solo individuo cometa un error, si es que así llamamos a la memoria hoy en día.
Y si lo que digo es cierto, quizá un día lejano alguien descubra a Vaska. Quizá el seminarista de la celda de al lado sea el error que nos rescate a ambos.
—Un pequeño favor —digo—. Concededme el último deseo de hacer una pregunta.
El guardia suelta un suspiro—. ¿Sí?
—¿Cómo se llama el hombre que había en la celda de al lado?
—¿Qué hombre? —pregunta confundido el guardia.
—El que estaba en la celda contigua a la mía. El seminarista.
Me pone la mano en el hombro con lo que parece genuina compasión.
—No había ninguna celda al lado de la tuya.
—Sí la había. Y en ella había un hombre. Yo le oí. Por favor, solo dime su nombre.
El guardia sacude la cabeza—. En el sótano hay una sola celda de aislamiento y tú estabas en ella.
Al fondo del pasillo el coche está parado con el motor en marcha. La puerta se abre y el guardia me empuja al interior. Se ponen en marcha. Delante se ve una luz que brilla en la oscuridad. Por un momento, es el tren que se acerca. Me doy la vuelta en el asiento con la esperanza de vislumbrar algo creado por mí antes del fin. La luz se expande al acercarnos como si la penetrásemos. Sube por el parabrisas, desaparece sobre el techo, se desvanece por detrás de nosotros. No es el tren. Es una farola. El resto de la calle está envuelto en sombras.
Nietas
Kirovsk, 1937-2013
Mejor empezar por las abuelas. La abuela de Galina fue la celebridad del campo de trabajo, y las nuestras su público. Nuestras abuelas habían sido panaderas, mecanógrafas, enfermeras y jornaleras antes de que la policía secreta llamara a sus puertas en medio de la noche. Debe tratarse de un error, pensaron, un descuido burocrático. ¿Cómo podía la justicia soviética ser infalible si no era capaz de reconocer la inocencia? Algunas aún se aferraban a su incredulidad mientras viajaban apretadas unas contra otras en los vagones del tren que las llevaba hacia el este a través de la estepa siberiana, con los nombres de los deportados anteriores escritos todavía con borrosos trazos de tiza por las paredes. Algunas aún se aferraban a ella mientras las subían a empujones a bordo de barcazas y las conducían por el río Yenisei en dirección norte. Pero cuando desembarcaron en la tundra de cristal, el resplandor del interminable sol del verano abrasó todas las ilusiones. En alguna ciudad remota se había decidido expurgarlas de sus propias historias. En las fotografías, las vistieron con máscaras de tinta china. Nunca las conocimos, pero somos la prueba de su existencia. A cien kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, ellas construyeron nuestro hogar.
Ya estamos otra vez hablando de nosotras. Empecemos por la abuela de Galina, prima ballerina del Kirov durante cinco temporadas antes de que la arrestaran por su pertenencia a una red de saboteadores polacos. Era una larga y esbelta esquirla de belleza incrustada en el monótono gris de una calle abarrotada de cualquier ciudad. Aunque viajó sobre los mismos raíles y surcó los mismos ríos que nuestras abuelas, su destino no eran las minas. El director del campo de trabajo era un entendido en ballet, además de un sociópata de pequeños ojos brillantes. Dos años atrás, la había visto en el papel de Raymonda en Leningrado, y había sido de los primeros en ponerse en pie para ovacionarla. Cuando descubrió su nombre en el censo del campo, sonrió, algo muy poco habitual en su línea de trabajo. Llenó un par de vasos de vodka y brindó con su segundo al mando: «Por las todopoderosas artes soviéticas, cuya grandeza llega hasta el Ártico».
Durante su primer año en el campo, la abuela de Galina fue más una invitada que una interna. Su habitación privada era austera pero estaba limpia; cama individual, armario para la ropa, estufa de leña. El director del campo la invitaba a tomar el té en su despacho varias veces por semana. Separados por un escritorio colmado de registros, cuotas, circulares y directivas, conversaban acerca del método Vaganova, de la longitud adecuada del fémur de una prima ballerina, de si era verdad que a Tchaikovsky le aterrorizaba tanto que se le cayera la cabeza mientras dirigía la orquesta que se la sujetaba con la mano izquierda. La abuela de Galina llamaba al director del campo «un fiel ciudadano de la República Popular de la Sandez», porque insistía en que El lago de los cisnes contenía el pas de deux más sofisticado de Mario Petipa. Solo el sobrino de seis años del director se atrevía a hablarle con tanto atrevimiento, sin embargo él no la castigaba con reducciones del racionamiento ni le metía nueve gramos de plomo en la cabeza. Le servía más té y sugería que quizá llegaran a un consenso la semana siguiente, a lo cual ella contestaba que «el consenso es el objetivo de los imbéciles». No podemos evitar enamorarnos de ella un poquito. El director tampoco pudo.
Al año siguiente le pidió que montara, entrenara y dirigiera una pequeña compañía de ballet para su propio deleite y para elevar la moral del campo. Antes del debut hubo tres meses de ensayos. Algunos de los miembros del grupo habían recibido clases de ballet de pequeños y el resto estaban versados en bailes populares. Después de discutirlo largamente durante varias tardes, el director y la abuela de Galina acordaron representar una versión abreviada de El lago de los cisnes. Los miembros de la compañía ensayaron giros con nombres en francés sospechosamente cosmopolitas hasta que los pies se les llenaron de ampollas. La abuela de Galina reeducó la memoria muscular de los bailarines y consiguió meter algo de elegancia en aquellos enemigos del pueblo a base de malas maneras. Cada vez estaba menos claro si era presa, carcelera o las dos cosas. Cuando los músculos contracturados se enderezaron y los dedos de los pies inflamados recuperaron su tamaño normal, cuando se alzó el telón y uno de los reflectores del campo iluminó el fondo del comedor, a todo el mundo le resultó evidente que en el escenario estaba a punto de suceder algo extraordinario.
Nuestras abuelas estaban entre el público, sentadas en los bancos del comedor, y la función fue, como cabía esperar, un fracaso. La orquesta más cercana estaba a mil ochocientos kilómetros de distancia, así que la música provenía del cuerno oxidado de un gramófono que previamente había servido para guardar cebollas. Para la coreografía se necesitaban docenas de bailarines. La compañía disponía de diez, y cuatro de ellos llevaban bigotes dibujados con carbón para los papeles de Siegfried, Von Rothart y distintos criados, tutores y caballeros de la corte. El mismo lago estaba notablemente escaso de aves acuáticas. Más tarde hubo quien dijo en broma que se debía a que habían pasado por allí antes unos cazadores del nkvd. Hubo resbalones y pasos en falso, la música adelantaba a los bailarines y los dejaba bamboleándose detrás.