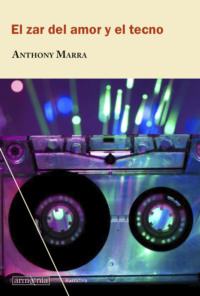Kitabı oku: «El zar del amor y el tecno», sayfa 4
Y entonces apareció la abuela de Galina, sola en el escenario, bañada en luz. El pelo lavado y laureado de plumas, los hombros del color de un pálido sol de verano, los pies enfundados en zapatillas de seda auténtica. Entre la multitud, nuestras abuelas guardaron silencio. Algunas se sintieron transportadas de nuevo a las salas de concierto, los aniversarios, las copas de champán de sus vidas anteriores. Otras aprovecharon para echar una cabezadita. Después de una jornada de trabajo de catorce horas en las galerías respirando tanto níquel que estornudaban purpurina, ninguna se podía esperar que la estrella principal del Kirov les fuera a ofrecer un espectáculo privado.
A pesar de los muchos percances, el director del campo quedó encantado. Durante los siguientes ocho años patrocinó funciones de ballet para celebrar los solsticios de verano y de invierno. Sin embargo, no había ascendido en el escalafón a base de hacer regalos. Los espectáculos de ballet eran una eficaz forma de coacción para aquel hombre decidido a extraer de sus prisioneros la máxima productividad antes de que murieran. Los asientos, y con ellos mayores raciones, estaban reservados para los que superasen las siempre crecientes cuotas de producción. La abuela de Galina contribuyó a reducir unos cuantos años la esperanza de vida de los miembros de su público.
Todo terminó al noveno año. A la abuela de Galina le quedaban tres meses para cumplir su pena, pero el director del campo se había enamorado de ella. ¿Puede alguien de esa calaña amar verdaderamente a otro ser humano? Nos duele admitirlo; alguien como él es capaz de engañarse a sí mismo y creer que sí. Tenemos cierta experiencia en ese tipo de hombres, no burócraticos asesinos de masas, naturalmente, sino novios alcohólicos, maridos violentos, extraños que albergan la idea equivocada de que sus no deseadas insinuaciones son cumplidos. La abuela de Galina era la única mujer en miles de kilómetros que no sentía absoluta repugnancia por el director del campo. ¿Confundió él su falta de desprecio por pasión? Fuera lo que fuera, cuando faltaban ochenta y cinco días para su liberación, la convocó a su despacho. La puerta se cerró detrás de ella, y de lo que sucedió después solo conocemos los rumores de los guardias del campo. Hubo una declaración de amor seguida por un momento, increíble incluso después de tantas décadas, en que la abuela de Galina rechazó al director del campo. En este punto de la historia, nuestra marchita admiración por la abuela de Galina recobra la lozanía y nos sabe mal haberla acusado de colaboracionismo. Pero el director del campo estaba poco acostumbrado al rechazo. Los guardias oyeron un sordo forcejeo, un grito, ropa que se rasgaba. Mientras el campo de trabajo dormía, el director se convirtió en el abuelo de Galina.
O quizá se acostaban desde el principio. ¿Qué sabemos nosotras?
Pasaron los años. La muerte y la denuncia de Stalin condujeron al desmantelamiento de la prisión. Los administradores del campo pasaron del Ministerio del Interior al Ministerio de Metalurgia sin cambiar siquiera de despacho. Los que arrancaban el níquel de la tierra seguían siendo los mismos. Nuestras abuelas se casaron con mineros, con técnicos fundidores, incluso con antiguos guardias del campo. Permanecieron allí por una cuestión de beneficios y pragmatismo. Los salarios en las minas de níquel del Ártico eran los más altos del país y a los antiguos prisioneros les resultaba difícil conseguir permisos de residencia para volver a sus hogares. La abuela de Galina estaba entre ellos. Se dedicó a criar a su hija y a enseñar los principios del comunismo en la escuela local. Al director del campo lo degradaron y lo sustituyeron por un delegado del Partido. En 1968, en su lecho de muerte, la abuela de Galina se agarró al brazo de la enfermera asistente y susurró «lo veo, lo veo, lo veo». Murió sin aclarar qué veía exactamente.
Su historia es la de nuestras abuelas. La historia de Galina es la nuestra.
Galina nació en 1976. Al ginecólogo no le gustaban los niños, así que cuando no frunció el ceño al verla, todo el mundo lo interpretó como una señal de belleza futura. Según iba creciendo, todas tuvimos que reconocer la exactitud del pronóstico temprano del médico. Galina se parecía más a su abuela que a sus padres.
Era hija de un minero y de una operaria de una fábrica local de telas que en los primeros años de la infancia de la niña contaban con la aprobación de nuestras madres. Fueron capaces de mantener una apropiada mediocridad en todo lo importante. Hacían jornadas extraordinarias de trabajo, de acuerdo con el Segundo Principio del Código Moral del Constructor del Comunismo: Trabaja concienzudamente por el bien de la sociedad: el que no trabaje no comerá. En casa hablaban en voz alta para que nuestras madres oyeran a través de las paredes que no albergaban secretos perversos. Sin embargo, de niña no permitían a Galina jugar con nosotras. Declinaban las invitaciones a fiestas de cumpleaños y se iban pronto a casa el Día de la Solidaridad de las Festividades de la Juventud. Todo ello levantó las sospechas de nuestras madres. «En el mejor de los casos son unos estirados y, en el peor, subversivos», murmuraban mientras se servían mermelada en el té. Estábamos a finales de los setenta o a principios de los ochenta, y aunque ya había pasado la era de las purgas, aún faltaban años para la Glasnost. Vivíamos en una ciudad pequeña en la que los rumores se convertían rápidamente en veredictos. ¿Quién ha olvidado la historia de Vera Andreyevna, la niña que denunció a su madre sin querer y fue aclamada en todos los periódicos desde Minsk a Vladivostok? Si el cáncer de pulmón no se la hubiera llevado primero, la madre de Galina podría haber sufrido un destino parecido.
Nosotras no comprendíamos por qué habían mantenido a Galina alejada de nosotras hasta el tercer curso de primaria. Íbamos de camino al almuerzo después de recitar las tablas de multiplicar, tarea fácil, ya que éramos excelentes en memorización y recitación, cuando Galina se tropezó con el cordón del zapato, se tambaleó, lanzó los libros al aire y aterrizó aparatosamente debajo de ellos. Jamás habíamos visto un cordón de zapato desatar semejante conmoción.
—No exactamente a la altura de la reputación de tu abuela —comentó la profesora. Nos reímos con el resentimiento de los que no tienen un legado familiar que honrar.
—¿Qué ha querido decir con eso? —preguntó Galina. No sabía nada. No podíamos creerlo. Nos atropellamos e interrumpimos para contarle lo de la compañía de ballet, el malvado director del campo de trabajo, el increíble destino de su abuela. Galina sacudía la cabeza, al principio con confusión, con incredulidad después y finalmente con orgullo.
Al llegar a casa aquella noche exigió clases de ballet.
—¿Ballet? —dijo su padre con voz dolorosamente ronca a causa del polvo de níquel. Moriría a los cincuenta y dos años, tres más de la esperanza de vida de un minero—. Este año ingresas en los pioneros. Vas a estar muy ocupada aprendiendo técnicas de liderazgo y formación de espíritu de equipo.
Pero Galina era inflexible—. Quiero bailar ballet como mi abuela.
Su padre suspiró y pasó la mano por la onda ardiente que salía del radiador. Llevaba años preguntándose por qué su mujer y él habían ocultado la existencia de la celebridad de la familia, pero la respuesta era sencilla: eran fieles comunistas, hijos del campo de trabajo y tenían una hija que había salido a su abuela. El padre de Galina era muy consciente de que para su hija la única esperanza de prosperar era ahogar todo lo que la hiciera especial hasta que la pluralidad la aceptase como a una de los suyos. Sin duda, estaba al corriente de la reacción de Lenin ante la Sonata nº 23 de Beethoven: es una música etérea y maravillosa pero no puedo oírla. Me produce el deseo de acariciar las cabezas de mis semejantes por crear obras de tal belleza a pesar del abominable infierno en el que viven. Pero lo que hay que hacer es machacar esas cabezas. Machacarlas sin piedad.
Sin embargo, desde la muerte de su mujer se había vuelto indulgente, e incluso fatalista—. Por supuesto, Galya —respondió. Galina nos lo contó al día siguiente.
El año en que Galina comenzó a estudiar ballet, Gorbachov subió al poder y trajo consigo la glasnost, la perestroika y la demokratizatsiya. Nuestras madres murmuraban algo más alto y nosotras encontramos nuestra voz en el paso de la adolescencia a la juventud. Al principio éramos muy cautas, y en eso estuvimos espabiladas; el delegado local del Partido era tan cruel como lo había sido el director del campo, y además, al igual que los últimos éxitos del pop, las reformas políticas llegaban hasta nosotras mucho después de su estreno en Moscú. En invierno, cuando el sol desaparecía bajo una noche de tres meses, nos reuníamos en parques y solares vacíos o bajo las oxidadas ramas del Bosque Blanco, nos calentábamos en apartamentos deshabitados y cafeterías y nos pasábamos entre nosotras ajadas ediciones de samizdat****** de Solzhenitsyn y Brodsky, bailábamos al son de los discos de Queen que el profesor de violín del primo segundo de alguien se había traído de Europa, y vestíamos Levi´s del mercado negro que parecían sentar mejor de lo que realmente nos sentaban. Nos intercambiábamos viejos ryobra, grabaciones en costillas, música en huesos, canciones en esqueletos, discos prohibidos de rock and roll de los años cincuenta y sesenta impresos en placas de rayos x que se podían pinchar en tocadiscos a volumen bajo. Se hacían recortando vagos círculos en radiografías de costillas rotas, hombros dislocados, tumores malignos, vértebras comprimidas, grabando la música en ellas y perforando el agujero central con la punta de un cigarrillo. Nos encantaba pensar que la pura y gozosa voz de Brian Wilson se escondía dentro de aquellos surcos impresos sobre imágenes del dolor humano. Nuestros padres llamaban a aquella música contaminación capitalista, como si las masas cancerosas de las placas de rayos X las hubieran producido unas canciones grabadas al otro lado del mundo en lugar de la polución que nos vomitaban gratis las chimeneas que se veían desde nuestras ventanas.
En verano, la desolación de la tierra impregnaba las nubes. Un sudario de neblina amarilla amortajaba la ciudad como una capa de barniz endurecido sobre el aire. El dióxido de azufre subía al cielo desde Los Doce Apóstoles, la docena de fundiciones de níquel que había alrededor de un lago de residuos industriales. La lluvia nos quemaba la piel. La polución se solidificaba en una espesa techumbre que ocultaba la luz de las estrellas. La luna pertenecía al pasado del que hablaban las abuelas. Le sacábamos todo el partido a nuestros veranos: días sin colegio, noches sin oscuridad. Las primeras citas, los primeros besos. Éramos seres extraños con granos mañaneros en el espejo y pelos allí donde no los queríamos, que creían que una placa con cáncer de pulmón era el diseño de la portada de Surfin’ Safari, que reflexionaban sobre las maneras en que el cuerpo traiciona al alma, y se preguntaban si el crecimiento no sería una especie de patología. Nos enamorábamos y desenamorábamos con frecuencia febril. Constantemente nos convertíamos en personas que más tarde lamentaríamos haber sido.
En los días claros paseábamos por el Bosque Blanco, un bosque artificial de árboles de metal y hojas de plástico construido en la bendita época de Brezhnev, cuando a la esposa del delegado del Partido le había dado la nostalgia por los abedules de su juventud. Sin embargo, cuando nos tocó a nosotras pasear bajo sus ramas, los años habían causado estragos tanto en los árboles como en la esposa del delegado del Partido, y las hojas de plástico que colgaban de ellos estaban tan mustias y decrépitas como el rostro de la susodicha señora. El barro era una especie de mostaza por la que caminábamos con pasos pesados. Al llegar a los límites del bosque contemplábamos la extensión de residuos sulfurosos que se perdía en el horizonte. Gritábamos. Hacíamos proclamas. Allí no teníamos que hablar en susurros. Durante unas breves semanas de julio brotaban florecillas rojas entre las basuras oxidadas y toda la tierra hervía de apocalíptica belleza.
En cambio, bajo tierra el único color era de reflejos metálicos plateados. En turnos de doce horas, nuestros padres extraían con dinamita el mineral de níquel de la mina más productiva del mundo. Las galerías bajaban a un kilómetro y medio de profundidad, y abajo del todo el aire era tan pegajoso que trabajaban en camiseta incluso en enero. Cuando regresaban a casa horas más tarde y se tambaleaban hacia el baño despojándose de los abrigos, los jerseys, las camisas, los pantalones y el polvo de níquel que se les había pegado al pecho, la espalda y las piernas, por unos momentos, antes de ducharse, nuestros padres eran indestructibles y relucientes hombres de metal.
Aunque lo que nos corría por las venas era el níquel del norte, en las minas también se extraían otros metales: oro, cobre, paladio, platino. Los Doce Apóstoles fundían el mineral a dos mil grados, por eso la nieve caía del cielo teñida del color del mineral que hubieran fundido en los hornos el día anterior. Rojo hierro, azul cobalto, amarillo níquel. Las reacciones que nos salían en la piel eran el indicador de la prosperidad económica. Hasta los que no habían encendido un cigarrillo en su vida padecían de tos crónica. Sin embargo, el consorcio minero nos cuidaba: vacaciones en balnearios, fiestas por toda la ciudad el Primero de Mayo, y los sueldos más altos de todas las ciudades en los seis husos horarios. El consorcio proporcionaba a nuestros padres camas de hospital cuando enfermaban y ataúdes cuando morían.
Por su parte, Galina defraudó las expectativas incluso antes de que nos diera tiempo a moderarlas. El inicial entusiasmo del instructor de ballet al descubrir su nombre en la lista de alumnos se tornó pronto en desesperación. A pesar de haber heredado la hermosa figura de su abuela, Galina bailaba con la gracia de un avestruz espantado. Se caía hasta con los más básicos ejercicios en la barra. En los montajes siempre la relegaban, gracias a Dios, a los papeles menos importantes. Pero no deberíamos juzgarla con tanta dureza. Si hubiera sido la nieta de otra, no nos habríamos vuelto a acordar de esa forma de bailar propia de alguien con un trastorno del oído interno. Además, a nosotras no nos abruman con expectativas, nadie ha predicho nunca que fuéramos a sobresalir en nada, así que ignoramos lo que debe ser fracasar allí donde una está destinada a triunfar. De modo que basta ya de tirarnos de la lengua. De verdad, estamos intentando ser amables.
En aras de este recién descubierto espíritu de generosidad, hablemos de algo en lo que Galina descollaba verdaderamente: ser el centro de atención. Una vez, en primero de secundaria, llegó a una fiesta con una minifalda de color verde oliva que se había hecho con el chal más horrible de su madre. Nunca habíamos visto algo semejante. La prenda más recatada del mundo transformada en un escándalo alrededor de sus caderas. La falda, no mucho mayor que un paño de cocina, le llegaba a medio muslo y tenía la piel del resto de las piernas erizada. Los chicos la miraban boquiabiertos y se daban la vuelta, como si de pronto cayeran en la cuenta de que el aspecto de Galina era una indecencia. Nadie sabía qué decir. No existían precedentes de uso de minifaldas en el Ártico. Aunque nos susurramos unas a otras que Galina se había hecho prostituta, al llegar a casa todas empezamos a cosernos nuestras propias minifaldas.
La minifalda atrajo las atenciones de Kolya. Si pudiéramos, lo borraríamos de nuestra historia con aerógrafo tan meticulosamente como los censores desaparecieron a la abuela de Galina de las fotografías en las que aparecía. Kolya era cien metros de arrogancia comprimidos en un marco de dos metros de altura. Era esa clase de joven que te hace sentir fuera de lugar por no impresionarle. Siempre encorvado, siempre torcido, siempre echado hacia un lado, llevaba en cursiva hasta el gorro. En otro país habría llegado a ser banquero de inversiones, pero aquí no pasó de asesino, un asesino de la peor calaña, uno que mató a una de las nuestras.
Galina no podía saberlo. Nosotras tampoco. En su primera cita, Kolya se la llevó a dar un romántico paseo por el lago Mercurio. Sí, ese lago Mercurio. El lago artificial en el que desaguan todos los residuos de las fundiciones de la ciudad. En la primera cita. No es broma. Es demasiado triste. Olvídense de Kolya, aunque nosotras no podemos.
El escándalo que la minifalda produjo en la escuela no impidió que Galina bailara en la fiesta del quincuagésimo aniversario del consorcio minero. Gerifaltes del Kremlin vinieron en avioneta para homenajear al delegado del Partido. Nuestros burócratas más ineptos recibieron medallas y condecoraciones. Los hombres de Gorbachov nos dijeron que vivíamos en la parte superior del globo para que el resto del mundo nos admirase. Nuestros padres resplandecían cuando el mismísimo secretario general los felicitó en un vídeo. Vosotros no solo extraéis el combustible que mueve a la Unión Soviética, proclamó, vosotros sois el combustible que mueve a la Unión Soviética. La última noche de las celebraciones culminó con un espectáculo de ballet al aire libre en el centro de la ciudad. Bailarines del Kirov y el Bolshoi se desplazaron hasta aquí en avión para interpretar los papeles principales. Contra todo pronóstico, seleccionaron a Galina para el cuerpo de baile. Hacía dos semanas que habían apagado los Doce Apóstoles y el sol de julio atravesaba los restos de la nube de polvo como un foco que iluminaba a Galina para nosotras.
En otro continente cayó un muro y pronto nuestra Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió. Oleg Voronov, un «nuevo ruso» y futuro oligarca, sustituyó al delegado del Partido. Por primera vez en setenta años nuestra ciudad se abrió y algunas de nosotras se marcharon. Una consiguió trabajo de revisora en el ferrocarril Omsk-Novosibirsk y terminó casándose con un maquinista y teniendo tres hijos. A otra le dieron una beca para estudiar física en Volgogrado. Otra se fue a América y se casó con un afinador de pianos al que había conocido online. Pero la mayoría nos quedamos. El mundo giraba en el sentido equivocado. No era momento de andar por ahí, lejos de casa.
A Kolya, como a la mayoría de chicos de nuestra clase que no pudieron pagarse el acceso a la universidad con un soborno, lo llamaron a filas para hacer el servicio militar obligatorio justo cuando estalló la guerra de Chechenia. Antes de partir le pidió matrimonio a Galina en la sección de verduras del supermercado, detalle que no deja ya lugar a dudas sobre su concepto del romanticismo. Además, Galina estaba embarazada. El ejército concedía prórrogas a los padres que cuidaban de un hijo en solitario, y a los que tenían dos o más hijos, lo cual les dejaba varias opciones; podían casarse inmediatamente y divorciarse después para intentarlo por la vía de la responsabilidad paterna exclusiva, o podían casarse y esperar que vinieran gemelos. Nosotras le recomendamos a Galina que no hiciera ninguna de las dos cosas. Solo tenía dieciocho años. Tenía toda la vida por delante para tomar decisiones imprudentes e irrevocables. Sé sensata. Líbrate del embarazo y del don nadie de tu novio con una sola visita al doctor. A pesar de todos nuestros bien razonados consejos, ella aún amaba a Kolya. Los culebrones con los que crecimos, esas historias de amantes desgraciados, de amores que vencen todos los obstáculos, son, evidentemente, cuentos de hadas, igual que las noticias de la televisión; pero lo evidente solo es evidente cuando les sucede a los demás. Todas nos compadeceríamos de una amiga que se casara con cualquiera de los hombres con los que nos hemos casado nosotras. Después de la partida de Kolya, Galina parecía mermada, fatigada, menos Galina. ¿Habíamos minusvalorado la seriedad de su relación? Galina siempre había sido colorida como una vidriera. ¿Sería Kolya el sol que la llenaba de luz?
La acompañamos a la clínica y la acompañamos de vuelta a casa. Estábamos orgullosas de ella. Estábamos tristes por ella. Estábamos allí para lo que necesitara.
Galina encontró trabajo de telefonista en el consorcio minero y los martes por la tarde recibía clases de informática. Estaba con nosotras cuando vimos por primera vez el póster de la edición inaugural del Concurso de Belleza Miss Siberia pegado en la parada del autobús. Se buscan mujeres jóvenes, bellas y con talento para un evento televisivo de alcance nacional. Todas miramos a Galina. Ella se miró la cintura.
Las audiciones se celebraron dos semanas después en el salón de actos de nuestra escuela. Subimos una a una al escenario, con capas de maquillaje y las piernas al aire. El director del casting daba vueltas a nuestro alrededor palpándonos los muslos, apretándonos las caderas, comprobando la firmeza de nuestros cuerpos como una babushka en un puesto de remolacha. A la mayoría nos descartaron a la primera vuelta. A Galina no. Cuando el director de casting la vio con su minifalda verde, soltó un suspiro de alivio. Dio vueltas y más vueltas a su alrededor tirando del dobladillo de la minifalda sin tocar su piel.
—¿Cuál es tu talento especial? —preguntó.
—El ballet —respondió ella.
El director asintió y dijo, —tráete las zapatillas a Novosibirsk.
De pronto, Galina estaba por todas partes. Su nombre salió en el periódico cincuenta y siete días seguidos. No solo era nuestra representante en Novosibirsk, sino también una de las tres concursantes elegidas para anunciar el concurso de Miss Siberia, así que veíamos su cara más a menudo que las de nuestros propios padres y novios; veíamos su cara más a menudo que la nuestra en el espejo. Era nuestra bandera.
Quizá aún amase a Kolya, pero ello no le impidió subirse en el Mercedes de color níquel plateado cada viernes por la noche. «Se lo ha montado bien», decían nuestras madres y, aunque nunca los habíamos visto juntos en público, estábamos de acuerdo con ellas. A los treinta y cinco años, Oleg Voronov parecía joven para ser el decimocuarto hombre más rico de Rusia. Cuando se subastó el consorcio minero, adquirió una participación mayoritaria con dinero de inversores extranjeros, burócratas corruptos y mafiosos. La subasta duró cuatro segundos y medio. Oleg Voronov pagó 250 100 000 dólares, justo cien mil dólares por encima del precio de salida. ¿Cómo era posible comprar una empresa del Estado que producía miles de millones al año por doscientos cincuenta millones de dólares? La propiedad se había convertido en acciones y se había repartido entre los empleados. Sin embargo, las acciones solo podían venderse o cambiarse por su valor total en Moscú y personalmente. Nuestros padres no tuvieron más remedio que vender sus acciones por una fracción de su valor en los quioscos gestionados por esbirros de Voronov que había en Leninsky Prospekt. Sacaron lo justo para pagar las visitas al hospital donde les recetaban medicamentos contra las enfermedades respiratorias. Poco después oímos los rumores sobre el Mercedes plateado de Voronov esperando frente al bloque donde vivía Galina. Los anuncios de Miss Siberia empezaron a aparecer en las ventanas de los quioscos donde se compraban las acciones del consorcio minero.
La luz de los focos también nos bañaba a nosotras, ya que éramos el fondo de la vida de Galina. Un salón de belleza recién inaugurado nos ofrecía manicura gratis con la esperanza de que la presencia de las compañeras de clase de Galina confiriera cierta aura de éxito y sofisticación al establecimiento. Los exnovios nos llamaban para disculparse. Nuestras madres nos espiaban. Ojalá esto no suene mezquino, pero la verdad es que lo disfrutamos al máximo mientras duró.
La tarde del concurso ninguna fue a trabajar. Nos apiñamos frente al televisor para ver a Galina subir a escena junto a jóvenes procedentes de ciudades de Siberia más conocidas por sus bases militares clausuradas y sus minas de uranio que por la belleza de sus habitantes. Estábamos a mediados de septiembre y la escarcha se cuajaba en el exterior de las ventanas. En la nevera se enfriaba el champán dulce, el vodka se calentaba en los vasos, y bebíamos y nos hacíamos callar unas a otras mientras la orquesta atacaba La canción del patriota*******. La tarareamos sin cantar. Nuestro país tenía tres años de edad y no se había compuesto aún la letra del himno nacional. El presentador salió al escenario y dio al público la bienvenida al primer Concurso de Belleza Anual de Miss Siberia. Sus optimistas y sonrosadas mejillas sugerían que no había pasado mucho tiempo en Siberia. Presentó a las concursantes, pero nosotras solo teníamos ojos para Galina.
Después de una pausa publicitaria, el programa continuó con las concursantes en bañador y con zapatos de tacón. Las pocas de entre nosotras que pensaban que el programa no era más que una glorificada obscenidad, señalaron que los bañadores solo se combinan con tacones de aguja en las películas pornográficas. Abucheamos a las demás concursantes, les deseamos que tropezaran, que se les rompiera un tacón, les deseamos una crisis nerviosa, un colapso emocional, la combustión espontánea, la decapitación, el descuartizamiento, las torturas del Antiguo Testamento; sentíamos que semejante erupción de crueldad apenas sumergida era adecuada y hasta justa porque todas estábamos en ello. Cuando las concursantes desfilaron por el escenario en bañador sin tropezones ni tacones rotos, concluimos que se debía a su amplia experiencia como actrices pornográficas. Galina era la única a la que el vestuario le sentaba como un traje de noche.
En la parte de la entrevista nos burlamos de la ensayada elocuencia de las demás concursantes y guardamos silencio cuando Galina se acercó al micrófono. El presentador dijo su nombre al público y consultó mucho rato las tarjetas verdes que tenía en la mano para darle aún mayor suspense al momento, lo cual hizo que pareciera que no sabía leer.
—¿Qué significa para ti el Concurso de Belleza de Miss Siberia? —le preguntó finalmente.
Galina miró a la cámara más cercana con candorosa sonrisa—. Representar a mi ciudad en un evento de alcance nacional significa mucho para mí. Me alegro de que este concurso llame la atención sobre el rico patrimonio cultural de Siberia. Durante siglos Siberia ha sido solo la prisión de los criminales y exiliados de la Rusia europea. Pero los siberianos no somos ni criminales ni prisioneros. Somos ciudadanos de una joven nación, y muy pronto el mundo entero reconocerá que los siberianos no solo extraemos de las minas el combustible que mueve a la Federación Rusa, sino que somos el combustible que mueve a la Federación Rusa.
El presentador frunció el ceño con uno de esos peculiares gestos que expresan tanto aprobación como sorpresa.
—¿Qué harás si resultas elegida Miss Siberia? —preguntó.
—Me haré famosa, claro —dijo Galina con un guiño a cámara. Antes de que el público estallara en vítores y la banda en fanfarrias, transcurrieron dos segundos durante los cuales Galina no necesitó tiara, pues se había coronado a sí misma con aquel guiño.
En la sección en la que las concursantes exhibían sus habilidades, un palo seco de Vladivostok interpretó a Rachmaninov a la balalaika. La tipa de Barnaul, que resolvió un cubo de Rubik con los ojos vendados, era un producto de uñas falsas, pechos operados, pestañas postizas y extensiones en el pelo. ¿De dónde habían sacado aquella mezcla de mujeres explosivas y niñas prodigio idiotas? Los jueces estaban tan asombrados como nosotras. Cuando se anunció que Galina iba a bailar el solo de Odette de El lago de los cisnes, nos quedamos sin habla. ¿Qué pretendía demostrar al seleccionar el solo del primer ballet que su abuela había bailado en el comedor del campo de prisioneros sesenta años antes? ¿Por qué Galina, nuestro icono de la Nueva Rusia, había elegido un trozo del ballet más interpretado de la Unión Soviética? Los fogonazos de los flashes se sucedían. La cintura rodeada de tul. El rostro descansando dentro del paréntesis de sus brazos levantados. Los pies en punta. Bañada en luz. Galina comenzó.
Los chelos vibraron. Galina, en pointe con un tutú blanco. Alzó la pierna izquierda y trazó una parábola en el aire con la zapatilla. El pie tocó el suelo justo cuando entraban los violines. ¡Ah! ¡Cómo deseamos que nuestras abuelas hubieran vivido para verla! Durante los dos minutos y medio que duró su interpretación, la ciudad entera guardaba silencio. Mil setecientos kilómetros nos separaban del auditorio, pero nunca habíamos estado tan cerca de nuestra amiga. Para las participantes de Moscú, San Petersburgo y Volgogrado solo era una tipa aleteando sobre el escenario, pero nosotras la veíamos en su primera audición, aquel día que el profesor había soltado un suspiro de desesperación. La veíamos con la boca abierta de sorpresa cuando le contamos las historias de su abuela. La veíamos volando por el aire el día que se tropezó con el cordón del zapato en clase de aritmética en tercero. Ningún cordón tuvo la culpa del batacazo que se dio en los últimos quince segundos de su actuación. Solo era atribuible a una formidable serie de grand jetés, al suelo encerado del escenario, al exceso de ambición y a la falta de talento. Saltó desde el tercio anterior del pie derecho y cayó sobre el lateral del izquierdo. Debido la estridencia de la orquesta, los micrófonos no recogieron el sonido de la fractura del maleolo medio. Solo oímos la exclamación del presentador, un pequeño grito de Galina cuando se estrelló contra el suelo y la tenaz melodía de una viola que siguió tocando hasta el final de la página aunque el resto de sus compañeros se habían detenido. Galina consiguió ponerse derecha con el rostro enrojecido. El tutú ocupaba toda la luz del foco. Miró a la cámara con un suplicante gemido de derrota tan familiar, tan íntimo, que lo sentimos en nuestras propias gargantas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.