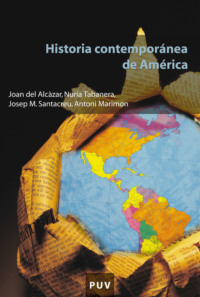Kitabı oku: «Historia contemporánea de América», sayfa 10
La revolución y las guerras napoleónicas motivaron una bajada del comercio del azúcar de las colonias francesas y danesas entre 1793 y 1814; incluso los británicos ocuparon militarmente las Antillas francesas y danesas durante las guerras napoleónicas, aunque las restituyeron en la segunda paz de París. Todo lo contrario de lo que había sucedido en Canadá, donde los franceses gastaron más de lo que obtuvieron; en las colonias del Caribe se había desarrollado durante el siglo xviii un comercio rico con el azúcar y los esclavos. Tras 1814, los franceses intentaron restablecer la situación anterior a 1792. Lo consiguieron, pero el mercado mundial era diferente y les costaba obtener mano de obra, porque se vieron obligados a ratificar la prohibición del comercio de esclavos en el Congreso de Viena de 1815. Posteriormente se abolió la esclavitud y este hecho encareció la producción del azúcar antillano francés, que se vendía en un mercado muy protegido en la metrópoli y no podía competir con los precios de Cuba y las Antillas inglesas (Meyer, 1992). Las islas Vírgenes danesas se vieron afectadas de forma parecida a las islas francesas y la producción de azúcar cayó progresivamente durante el siglo xix. Por su parte, la actividad de las Antillas neerlandesas estaba centrada en el tráfico de los barcos y el avituallamiento (Vogel y Van den Doel, 1992), por lo que se vieron menos afectadas que las francesas y danesas, excepto Curaçao, que sufrió una ocupación militar británica durante las guerras napoleónicas.
Contrariamente a las islas francesas, danesas y neerlandesas, las islas británicas del Caribe, antes de la Revolución francesa y de las guerras napoleónicas, atravesaron años difíciles. Los precios del azúcar se mantuvieron bajos y el gobierno británico se preocupó más de reorganizar la administración y de obtener impuestos que de favorecerlas. La cuestión se agravó durante la guerra de Independencia de las Trece Colonias norteamericanas porque los caribeños compartían los mismos problemas y, además, tuvieron que pagar la defensa militar; pero las islas necesitaban al Imperio británico, dado que eran ricas y vulnerables, por lo que no se sumaron a la revolución independentista norteamericana. La marina británica era la única defensa que tenían. Las islas sufrieron las consecuencias de la guerra y las acciones militares de los franceses y de los españoles, que ayudaron a los norteamericanos. Cuando se acabó esta guerra, el gobierno británico desarrolló una actividad intensa para explotar las colonias americanas del Caribe y duplicó su flota mercante entre 1783 y 1792. Desde entonces se vieron dentro de las guerras contra la Francia revolucionaria y la de Napoleón, las cuales acabaron con la victoria británica. Gran Bretaña se convirtió desde 1805 (Trafalgar) en dueña y señora del Caribe y, tras derrotar a Napoleón (1814), se quedó con Santa Lucía, Trinidad, Tobago, y compró Esequibo, Demerara y Berbice (Moreno, 1991), aunque restituyó algunas de las islas que habían ocupado los franceses, daneses y neerlandeses.
Según Watts (1992), la época de las guerras napoleónicas fue muy buena económicamente para las Antillas británicas, pero las cosas cambiaron durante la posguerra. Aún controlando el Caribe, entre 1820 y 1834, la economía azucarera de las Antillas británicas sufrió una situación delicada. El precio del azúcar bajó; las Antillas francesas, danesas y Cuba aumentaron la producción; hubo dos exclusiones comerciales del azúcar entre las Antillas británicas y Estados Unidos, los cuales se convirtieron en los principales clientes de Guadalupe y Martinica y desarrollaron inversiones en Cuba. Además, las explotaciones de azúcar de las colonias británicas tuvieron que superar los problemas de la supresión del tráfico de esclavos y de la posterior abolición, mientras que los franceses todavía tardaron unos cuantos años y los españoles de Cuba décadas.
En el norte quedaban las posesiones coloniales canadienses de los británicos. Las garantías ofrecidas en el Acta del Quebec a los colonos franceses y el fuerte sistema de gobierno británico impidieron que los canadienses se sumaran al proceso independentista de las Trece Colonias del sur. Tras la guerra de Independencia y las inmigraciones, la presencia de colonos británicos y franceses generó los problemas propios de la coexistencia de dos comunidades culturales. Para solucionarlo, el parlamento metropolitano dictó el Acta Constitucional de 1791, donde se estableció un gobierno compuesto por un gobernador de la Corona y una asamblea elegida en la colonia. En 1792, la mayoría de sus miembros procedían de la comunidad francesa. El acta también dividió la antigua colonia del Quebec en las provincias del Bajo y del Alto Canadá, separadas por el valle del río Ottawa. En las provincias marítimas de Nueva Escocia, Príncipe Eduardo y Nueva Brunswick, pobladas mayoritariamente por británicos, se implantaron las instituciones representativas del colonialismo inglés. Los nuevos colonos británicos también cambiaron las bases económicas del territorio canadiense que, antes de la llegada de los colonos del sur, se centraba en el comercio de pieles y, después, en la agricultura (Ciudad et al., 1992).
La frontera del sur con Estados Unidos no quedó claramente definida en 1783 y los comerciantes de pieles de Montreal estuvieron muy activos en el territorio norteamericano. Durante la guerra de 1812-1814, los estadounidenses intentaron conquistar Canadá para impedir este comercio. La guerra, en vez de fomentar el independentismo, reafirmó la unión de la colonia con la metrópoli e, incluso, los franceses católicos y los protestantes ingleses se unieron para combatir a los norteamericanos.
Desde principios del siglo xix, la expansión territorial de la colonia se aceleró. Los pescadores de Canadá rivalizaron con los europeos en el golfo de San Lorenzo; las costas de Labrador y la bahía de Hudson fueron explotadas por compañías inglesas; la Compañía de la Bahía de Hudson comunicó esta bahía con la de Montreal para ampliar su actividad hacia el interior, y se hicieron exploraciones hacia el noroeste. Los rusos también llegaron a estas tierras buscando pieles y los españoles remontaron el río Columbia hacia el norte y la costa oeste hasta el golfo de Alaska.
La prosperidad de la colonia de Canadá y el incremento de su población libre –en 1807 los británicos declararon ilegal la esclavitud en sus colonias– permitieron a los colonos plantear su insatisfacción por el régimen político colonial y, en 1837, estalló una rebelión. La metrópoli envió a lord Durham en calidad de alto comisario y gobernador para que solucionara el conflicto. Éste presentó un informe al parlamento británico en 1839, donde propuso que la metrópoli se ocupara sólo de las relaciones exteriores y de la reglamentación comercial de la colonia. La propuesta tomó forma en el Acta de Unión del Alto y del Bajo Canadá que, en 1840, implantó una asamblea única electiva y un Consejo Legislativo nombrado por la Corona británica. El proceso culminó en 1867, cuando la metrópoli declaró al dominio del Canadá país autónomo dentro de la Comunidad Británica de Naciones. Mientras tanto, la frontera con Estados Unidos había quedado fijada en el paralelo 49º, gracias al Tratado de Oregón, firmado en 1846 (Kemp, 1981).
2. La consolidación y la reconstrucción: problemas de los diversos estados americanos
2.1 Las consecuencias económicas y sociales de las independencias en América Latina
La derrota definitiva de las posiciones metropolitanas en la mayor parte del continente sudamericano dio paso a un nuevo panorama político, económico y social, en el que la definición del sistema político y la delimitación territorial de las nuevas entidades políticas, junto con la fijación de un nuevo modo de integración económica en los mercados internacionales, se presentaron como prioritarios. Las opciones frente a estos problemas fundamentales fueron, como veremos, diversas. Sin embargo, a la hora de definirse y de aplicarse, todas ellas se encontraron con los efectos inmediatos, a medio y largo plazo, benéficos o perjudiciales, de la independencia.
Para empezar a delimitar más ajustadamente las consecuencias de la independencia es necesario establecer una diferencia clara entre los costes económicos de la propia independencia y aquéllos relacionados estrictamente con la obtención de ésta, dependiendo de la duración y de la intensidad de la lucha y de la guerra (Prados y Amaral, 1993). Así, debemos convenir que la independencia comportó unos claros beneficios económicos, unidos a la supresión de un sistema fiscal complejo con numerosos impuestos metropolitanos y a la superación del monopolio comercial y, más ampliamente, a la ruptura de formas institucionales arcaicas que retrasaban el crecimiento económico. En definitiva, con la independencia, la economía latinoamericana logró alcanzar dos grandes ventajas: el libre comercio y el acceso directo a los mercados internacionales de capital. Pero, junto con este nuevo panorama de posibilidades, que sólo a largo plazo ofrecerá oportunidades claras al avance económico, es cierto que la lucha por la obtención de la independencia ocasionó elevados costes económicos a corto y medio plazo.
Es obvio que los rastros de la guerra en la estructura productiva fueron más profundos allí donde ésta se prolongó por más tiempo y donde la violencia se extendió a más sectores, de igual forma que el impacto demográfico de la contienda se percibe más claramente en Venezuela y México, donde el enfrentamiento resultó más profundo (según algunas estimaciones sobre el caso mexicano, las pérdidas ascendieron a seiscientas mil personas, lo que equivalía a un 10 % de su población) que en zonas marginales a la guerra, como Paraguay.
Un efecto más trascendente sobre la actividad económica que las bajas por la guerra es el que tuvo la desviación de la mano de obra de los sectores agrícola y minero. La captación voluntaria o forzosa de esclavos negros en las plantaciones del Caribe o de la costa peruana, el desmantelamiento del control de la mita en el Alto Perú o la movilización de miles de indios y castas en la década de 1810 en México son sólo algunos ejemplos de la desviación de la mano de obra de la esfera productiva hacia las tareas de la guerra. El consiguiente abandono de las explotaciones, las expropiaciones de productos y los abandonos de haciendas, minas y plantaciones, no sólo por efecto del déficit de la mano de obra o de la inestabilidad social, sino por la descapitalización añadida, hicieron caer drásticamente el nivel de la producción en fechas inmediatamente posteriores a la independencia.
La importancia de la minería de plata en las economías de algunas de las nuevas repúblicas implicó que las repercusiones de la reducción en su producción fueran profundas, tanto para sus niveles de ocupación y de renta como para su volumen de préstamo. La producción de plata mexicana bajó entre 1821 y 1840 más de un 30 %, debido tanto al abandono de las minas y de su inundación ocasionadas por la lucha como al elevado precio del mercurio en el mercado ajeno al antiguo monopolio real. Todos estos factores obstaculizaron la recuperación de la producción en los primeros tiempos de vida independiente. Bajadas comparables se dieron en la minería peruana, afectada asimismo por la destrucción y por la falta de capital para hacer frente a sus proyectos de inversión y a sus necesidades de entradas.
La producción agrícola se vio igualmente reducida, en algunos casos como México en cifras próximas al 50 %, y resultó muy perjudicada su recuperación por la ruptura de los mercados y de las rutas de comercio coloniales y por las dificultades para encontrar mercados alternativos.
Toda la actividad económica, así como la de las incipientes entidades estatales, padeció durante los años siguientes a la lucha una importante fuga de capitales y la descapitalización, provocada tanto por el éxodo de españoles y americanos realistas como por el aumento de las importaciones vinculadas a la presencia de comerciantes extranjeros, en su mayoría ingleses. La entidad de la salida de capitales, unida al exilio o la remisión a Europa y a Estados Unidos de las rentas de los vencidos o de los que confiaban poco en el futuro inmediato, no puede valorarse a ciencia cierta, aunque algunos datos nos muestran su importancia: los barcos británicos sacaron de Perú, entre 1819 y 1825, casi 27 millones de pesos; el cónsul británico en Lima estimaba que el capital comercial disponible en esta ciudad era, en 1825, sólo de un millón de pesos frente a los quince millones calculados para finales del siglo xviii (Malamud et al., 1993); la expulsión de los españoles de México en 1827 supuso una reducción de 3,3 millones de pesos en los ingresos fiscales, un gasto federal de 1,3 millones para pagar salarios a exempleados, un descenso del 42 % en la renta de las aduanas ante la contracción comercial y el retiro del efectivo y de metales de la circulación superior a los 34 millones de pesos (Sims, 1982).
La salida de estos capitales agravó en todos los casos la gran escasez de metálico que asolaba a las nuevas repúblicas y que se amplió con las pérdidas que implicaba la compra a los comerciantes extranjeros de los cuantiosos productos importados, que accedían libremente a los puertos americanos y que tenían que ser pagados con capital activo. Esta sangría llegaba a ocupar tantos recursos que, en México, desde los años veinte a los cuarenta, el 60 % de la producción de plata se exportaba para pagar las importaciones (Prados y Amaral, 1993).
La apertura comercial tuvo duros efectos para los comerciantes locales, poco preparados para competir con las nuevas y arriesgadas prácticas comerciales de ingleses y norteamericanos, que introducían productos industriales de consumo popular a precios considerablemente más bajos –como es el caso de los textiles– que los de producción americana. La competencia de norteamericanos, franceses y alemanes (volcados en la comercialización de productos de lujo y semilujo, respectivamente) afectó escasamente al predominio inglés en el comercio de importación a las nuevas repúblicas, por lo que los mercados de Londres, Liverpool o Glasgow fueron los más favorecidos por la inversión del sentido de la balanza comercial de la región tras la guerra.
Esta relevante presencia de comerciantes y de baratos productos de consumo británicos fue un primer efecto positivo de la relación comercial con el principal socio, que ya no era España, una metrópoli política que imponía onerosos mecanismos fiscales y de control, sino que era la primera potencia industrial del mundo, cuyos productos bajaron su precio en el mercado latinoamericano en un 50 % entre 1820 y 1850. Sin embargo, la carencia ya comentada de capital local y la ausencia de inversiones extranjeras relevantes en la actividad productiva impidieron que se mejoraran las exportaciones, por lo cual el incremento de las importaciones y el estancamiento o descenso de las exportaciones latinoamericanas tradicionales convirtió el déficit comercial en algo habitual hasta bien entrada la segunda mitad del siglo (Bethell, 1991b).
En este contexto de la inmediata postindependencia, marcado por una fuerte descapitalización y un alto grado de debilidad institucional, el Estado recurrió, con varios grados de éxito, al estrecho mercado interno de capitales y, sobre todo, al exterior para poder hacer frente a los gastos de administración y defensa. El endeudamiento interno y externo alcanzó niveles muy elevados de volumen y crecimiento, con relación al reducido producto interno nacional, que, por ejemplo, en México llegó a representar el 28 % del producto en 1848. Las limitaciones del mercado interno de capitales y la puesta en marcha de políticas que perjudicaban a los prestamistas locales (como en Perú) favorecieron el desarrollo del endeudamiento externo en los primeros años de la década de los veinte.
Si el Estado de la Gran Colombia fue el primero en conseguir un préstamo externo, en 1822 y en Gran Bretaña, acompañado aquel año por los de Chile y Perú, fue éste el primero en suspender sus pagos en octubre de 1825. Otras suspensiones siguieron a la peruana, antes incluso de que la crisis bancaria desencadenada en la bolsa de Londres en diciembre de 1825 rompiera la llegada de nuevos préstamos y de nuevas inversiones a América Latina. De hecho, a mediados de 1828, todas las nuevas repúblicas habían dejado de hacer frente a su deuda y no pudieron conseguir más préstamos al dejar de ser destinos atractivos para los prestamistas europeos hasta las décadas centrales del siglo. La excepción se encontró en Brasil, apenas afectado en su economía por la independencia, con un ritmo de crecimiento lento que apenas debió nada a los cambios políticos inaugurados en 1822 (Prados y Amaral, 1993).
Las dificultades presupuestarias de los nuevos estados, sin embargo, no significaron una reducción de los elevados gastos militares. Después de años de guerra en que se movilizaron hombres y medios para derrotar a los realistas, los oficiales y los soldados mantuvieron sus armas y ejercieron toda la presión posible sobre los nuevos dirigentes para asegurar su poder y la influencia adquirida. La militarización observada afectó, como señala Julio Halperín Donghi, a todo el territorio, ya fuera escenario o retaguardia de la guerra, puesto que estuvo vinculada a los profundos cambios en la base y en la distribución del poder derivados de la independencia. Ahora la base del poder no surgía de las rígidas divisiones políticas y sociales coloniales, sino de un consenso que, teóricamente, edificaba un nuevo orden basado en la lealtad política y en la igualdad jurídica del individuo. Sin embargo, la guerra y la violencia generalizada hicieron que en la definición de la autoridad legítima pesara más la capacidad de coacción que el «prestigio legítimo» (Halperín Donghi, 1985). La determinante participación de los oficiales rebeldes en la consecución de la independencia los convirtió, a sus propios ojos, en el primer estamento del nuevo Estado, un colectivo que más tarde resultó necesario para garantizar el orden interno, en la medida en que se vio favorecido por las debilidades de la nueva administración civil.
Esta influencia, consolidada con las armas, la disfrutaban los ejércitos regulares y las diversas fuerzas milicianas, dirigidos por oficiales procedentes tanto de la clase alta colonial, comerciantes o funcionarios, como de élites locales y rurales. Esta militarización de la vida política entre 1810 y 1830 siguió dos modelos: el mexicano-peruano y el del Río de la Plata. En el primero, los jefes militares se sustentaban sobre el ejército regular, hacedor y continuador, respectivamente, del ejército realista, y combinaba la ambición individual con las pretensiones corporativas (defensa del fuero militar, reparto del presupuesto...) para intentar controlar al Gobierno nacional en connivencia con sectores de la clase alta civil. Por la antigua procedencia colonial de gran parte de los oficiales mexicanos y peruanos, fue más difícil para la administración civil sustraerse a las presiones y requerimientos presupuestarios de los militares. Esto fue porque los militares, o bien habían sido promotores de la independencia, o bien procedían del antiguo ejército realista que, a pesar de la derrota, se integraron en el nuevo ejército republicano. De esta forma se mantenía la carrera militar como fuente de status en ambos países hasta las décadas centrales del siglo, y los militares participaron más activamente en política que en otros casos.
En el segundo modelo, representado por la situación en las provincias del Río de la Plata, la militarización iba unida al dominio de jefes o caudillos de milicias locales con apoyo de comerciantes y propietarios de la región, que no pretendían controlar el poder central sino mantener el orden y la estabilidad en sus respectivas zonas. Tanto en el Río de la Plata como en Chile o en la Gran Colombia y Venezuela, el control de los militares por parte de las autoridades civiles centrales tuvo mayores resultados que en México y Perú, al ser más fácilmente desmontados los restos de los ejércitos insurgentes y al volver muchos de los oficiales a sus propiedades rurales, anteriores a la independencia o conseguidas a cambio de sus servicios (Bethell, 1991b). Este relativo control del Ejército como grupo político influyente no evitó que, ante la debilidad de los nuevos estados y la ruralización de la vida cotidiana, los caudillos locales se convirtieran en casi todo el subcontinente en los principales actores.
La ruralización aludida se produjo por la confluencia de varios factores, algunos ya mencionados. Por un lado, la guerra por la independencia tuvo entre los más afectados a los sectores urbanos más acomodados: grandes comerciantes y funcionarios peninsulares, marcados por la persecución o por la extorsión económica destinada al mantenimiento de la lucha. La descapitalización posterior, el desmantelamiento de las antiguas administraciones de las colonias y la fragmentación de los espacios económicos coloniales que tenían su centro en las ciudades más tradicionales estuvieron acompañados de la tensión entre las ciuda des de provincia y las viejas capitales coloniales a la hora de dibujar la nueva organización política. La inestabilidad añadió peligrosidad a la vida urbana, ya muy deteriorada por los efectos inmediatos de la guerra, y favoreció el regreso a las bases de origen de la riqueza más estable del momento y a su seguridad: la tierra.
Como señala Halperín Donghi (1990), la guerra privó a las antiguas élites urbanas de gran parte de su riqueza, de su prestigio y de su forma de enriquecimiento (fundamentalmente, el comercio de exportación e importación, ahora en nuevas y extranjeras manos), con lo cual los terratenientes no sólo ganaron poder político, por su contribución personal a la lucha y su capacidad de defensa y ataque gracias a sus grupos armados, sino también poder económico, al contar con el factor de producción capaz de construir nuevas fortunas y reconstruir antiguas.
Aunque esta ruralización de las relaciones sociales no estuvo acompañada de cambios radicales en el campo, hay que decir que es un efecto, a pesar de todo, de la democratización relativa de la sociedad latinoamericana ligada a la independencia. En efecto, aunque no desapareciera del todo, como ya vimos, la esclavitud o la marginación del indígena, la independencia inició una tradición política liberal que tendría como ideal político un gobierno representativo y constitucional que reconocía la igualdad jurídica de los ciudadanos. La guerra abrió paso a movilizaciones que alteraron la sociedad colonial.
Así, aunque la esclavitud no se aboliera en el Río de la Plata hasta 1853, y en Venezuela o Perú hasta el año siguiente, la guerra de Independencia y las guerras civiles generalizaron las manumisiones de aquellos esclavos alistados, lo que junto con la prohibición del tráfico o el establecimiento de la libertad de vientre hicieron prácticamente desaparecer la esclavitud doméstica, relegada a mantener su importancia sólo allí donde se desarrollaba la economía de plantación, como Cuba o Brasil.
2.1.1 La fragmentación de Hispanoamérica
La larga y cruenta lucha por la independencia provocó una enorme fragmentación de lo que había sido el dominio colonial español. El viejo sistema colonial había conseguido incluir en una única unidad político-administrativa unos territorios inmensos de una gran diversidad social, económica y geográfica. Pero las tendencias disgregadoras y la propia dinámica de las guerras se habían impuesto a las tendencias unificadoras. En 1825, ocho estados se repartían los antiguos dominios continentales españoles: México, las Provincias Unidas de América Central, la Gran Colombia, Perú, Bolivia, Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Pese a esta realidad, ya desde los inicios de los movimientos disgregadores, surgió una alternativa panamericanista que ponía énfasis en los elementos que unían a los habitantes de toda Hispanoamérica y en las ventajas políticas y económicas que comportaba constituir un gran bloque unido, especialmente ante las potencias extranjeras: Gran Bretaña, Estados Unidos o España. Simón Bolívar fue el exponente más destacado de esta corriente. Para él, todos los americanos tenían un mismo origen, una misma lengua, unas mismas costumbres y una misma religión. En consecuencia, tendrían que constituir una misma nación (Soler, 1987). Evidentemente, sólo se pueden hacer estas afirmaciones referidas a los criollos de origen español. Bolívar intentó realizar su sueño de unidad americana en el Congreso de Panamá (1826). Aun así, los recelos de muchos países –las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y Brasil ni siquiera asistieron– y las presiones de Gran Bretaña y de otras grandes potencias de la época frustraron totalmente el proyecto bolivariano.
No sólo no se llegó a crear una gran nación hispanoamericana, sino que no se pudieron mantener algunos de los estados más importantes surgidos de la derrota española. Estos fueron los casos de la Gran Colombia y el de las Provincias Unidas de América Central. Tampoco se consolidó una efímera Confederación Peruanoboliviana.
La República de Colombia, denominada Gran Colombia por la historiografía, nació en 1819 y reunió a los movimientos independentistas de Colombia, Venezuela y Quito (posteriormente Ecuador). Entonces, los españoles todavía dominaban buena parte de estos países. Hasta 1822, los realistas no fueron definitivamente derrotados. El prestigio y la voluntad de Simón Bolívar y, en menor medida, el hecho de haber pertenecido a un mismo virreinato colonial, el de Nueva Granada, favorecían la unidad. En cambio, numerosos factores facilitaban la desintegración. En aquella época, en los tres territorios ya existía una conciencia diferencial lo suficientemente arraigada. De hecho, la Capitanía General de Venezuela ya había sido independiente del virreinato de Nueva Granada. La Gran Colombia reunía territorios muy extensos, mal comunicados, separados por altas montañas y selvas tropicales. De hecho, un comerciante de Caracas tenía más fácil ir a Europa que a Bogotá. No había ninguna clase de unión económica, puesto que se exportaban productos agrícolas a Europa (cacao, tabaco, azúcar) y se importaban productos industriales europeos. Las manufacturas elaboradas en Quito o Bogotá tenían poco mercado en Venezuela, que prefería los productos europeos.
Además, el aparato estatal siempre fue extremadamente débil. La larga guerra contra los españoles había arruinado la hacienda y favorecido un excesivo peso de los militares en la vida política. Por lo demás, la corrupción y la existencia de grandes latifundios también dificultaban la existencia de un Estado mínimamente eficaz. Otro factor de disgregación fue el malestar creado en Colombia y Venezuela por las expediciones bolivarianas en favor de las independencias de los países de los Andes centrales (Pérez Mallaína, 1991). En este contexto, Bolívar se negó a organizar un régimen federal, y así, la Constitución de 1821 estableció un sistema unitario fuertemente presidencialista (Levaggi, 1991).
Finalmente, en 1830, triunfaron plenamente las tendencias disgregadoras. La antigua Gran Colombia se dividió en tres repúblicas: la de Nueva Granada (actuales Colombia y Panamá), la de Venezuela y la de Quito (que en 1835 adoptó el nombre de República del Ecuador).
Las Provincias Unidas de América Central surgieron en 1823, cuando los antiguos territorios de la Capitanía General de Guatemala aprovecharon la caída del efímero emperador Iturbide para separarse de México, al cual se habían unido en 1821. Sólo la provincia de Chiapas permaneció fiel a México.
El nuevo Estado adoptó una Constitución federal inspirada en la de Estados Unidos. Así, habría cinco estados: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La capital se ubicó en Guatemala. La nueva Constitución también estaba muy influida por el liberalismo de la de Cádiz de 1812.
Este modelo pecaba de ser excesivamente ambicioso, puesto que se tenía que aplicar en algunos de los territorios americanos más atrasados económica y culturalmente. Además, la nueva federación era de una gran diversidad económica, social y política. Menudeaban los enfrentamientos, no sólo entre estados, sino también entre regiones y ciudades.
Las Provincias Unidas de América Central sufrieron una gran inestabilidad debido a las tendencias centralistas de Guatemala (que concentraba la mitad de la población), la extrema debilidad económica y las luchas entre liberales y conservadores. En 1823, mientras se negociaba un empréstito con la banca de Londres, Gran Bretaña reforzó su presencia sobre la costa atlántica, la «costa de los Mosquitos». La federación estalló de forma definitiva en 1838, cuando el congreso federal intentó controlar las rentas de los estados. Éstos se opusieron frontalmente a esta medida y se declararon independientes. Así, surgieron las repúblicas de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.
Posteriormente, durante casi todo el siglo xix, la evolución de estas naciones estuvo marcada por los intentos fallidos de reunificación, el predominio de Guatemala, las luchas entre liberales y conservadores, un escaso desarrollo económico, excepto en el caso de Costa Rica, y las intervenciones de Gran Bretaña y Estados Unidos.
Bolivia y Perú fueron dos de los estados que más dificultades tuvieron para consolidarse como tales. Bolivia surgió en 1825 a raíz de las victorias de Sucre contra los realistas en las tierras que hasta entonces se conocían como el Alto Perú. En 1829 ocupó el poder el general Andrés de Santa Cruz, un típico caudillo decimonónico. Éste, en 1836, aprovechó un período de anarquía política en Perú para incorporar a esta república a una nueva Confederación Peruanoboliviana. Esto levantó la oposición de buena parte de la clase política peruana, así como la de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de la República de Chile. Cuando Santa Cruz fue derrotado por una expedición chilena (1839), la confederación se disolvió.