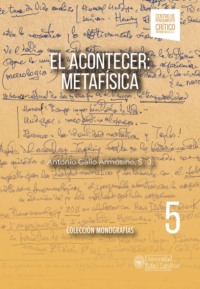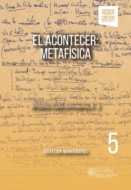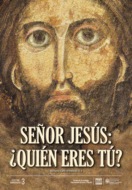Kitabı oku: «El Acontecer: Metafísica», sayfa 8
1.2 El problema ontológico: ¿ser o ente?
Como se vio en nuestra introducción, se da la duplicidad de significado en el «es», tanto en la pregunta como en la respuesta. Marcel, en Ser y tener (1995), busca la definición de otras dos palabras: el ser y el ente. En el uso corriente del español, el «ente» se toma como nombre, y nombra un objeto concreto. Posee la ventaja de reflejar la palabra latina ens. Al contrario, el «ser» puede hacer el papel de verbo y de nombre (anfibología). Por ejemplo: es un ser interesante, es un insoportable, es un ser adorable, etc. En este caso, se usa claramente como un «ente», un nombre que nombra. Pero el uso más corriente de «ser» es el de emplearlo como verbo, tal como sucede en: «ha dejado de ser»; «las características de su ser entre nosotros». Este sentido corresponde al esse latino, que generalmente significa «existir», con sus propios modos de darse particulares (loc. cit., p. 58).
1 Al intentar ir más allá de la gramática, de la palabra al significado, el «ser» se presenta con ciertos caracteres: «La reflexión filosófica más elemental basta para mostrarnos que “ser” no puede ser una propiedad, puesto que hace posible la existencia de una propiedad cualquiera» (ibid., p. 217). Se trata, por tanto, de una raíz sin la cual no puede concebirse ninguna propiedad. Esto no lo coloca más allá de las propiedades o como un desnudo ser que deba ser revestido. El origen de las confusiones no es solo la indisciplina lingüística, sino más bien, deriva del ser mismo (ser y ente) en el cual las distinciones, aunque sean reales, no siempre pueden expresarse con toda fidelidad. Ser (como esse) dice propiamente el acto de existir individual, presente, en su unicidad particular de modo de ser, lo cual implica, es cierto, este principio particular y único, pero también sus propiedades y contenidos inteligibles que lo acompañan sin confundirse con el mismo. La prioridad del «ser» sobre el ente «no» es una prioridad temporal ni gnoseológica, sino sustancial y esencial; en otras palabras, existenciaria.
2 Ya se ha visto anteriormente el carácter del ser en cuanto «es». Y su función, al jugar únicamente el papel de cópula entre dos términos que se identifican, como al afirmar que A es B. Recordemos que en lógica, un predicado afirmativo restringe su alcance de modo particular hasta coincidir con el término, con el argumento. Así, «este» es «Juan» (por cuanto pueden existir miles de Juanes). El término «Juan» en esta frase (predicado afirmativo) se ajusta exclusivamente al valor de «este». Por tanto, la cópula, como se ha dicho antes, tiende a desvanecerse entre los dos términos para dar lugar a la identidad. Marcel indica «que debe establecerse la conexión más íntima entre el ser puro y simple, y el ser de la cópula» (idem). Si digo: «este Juan es inteligente, este pozo es profundo, este canario es amarillo, este martillo es pesado», solo establezco identidades. Además, la experiencia como contexto de mi habla lleva consigo significaciones que la simple gramática ignora. Si llego al mar y afirmo: «¡este océano es inmenso!», no se trata de un simple enunciado lógico, sino de una expresión de la vida que conlleva una apreciación, un sentimiento, una maravilla y una posibilidad, todo concentrado en el «es» que reúne y fusiona dos términos. Igualmente podría exclamar, en la misma circunstancia: «¡Dios es grande!», y tendría el mismo poder de significación múltiple. Hasta podría simplemente decir: «¡Dios es!», y quedarme con la visión, sin saber exactamente hasta dónde llega el sentido de esta afirmación... hasta una gran distancia entre la palabra y lo que uno pretende decir.
1.3 El poder del existir y sus clases
El término «ser» viene a tomar un sentido existencial más impetuoso, si pensamos en algo que nos sorprende, algo que empieza a ser: un volcán que entra en erupción es algo que llega al existir. Un gran edificio que se levanta en pocos meses y se llena de vida, una sinfonía que cobra realidad ante nuestros ojos. El «ser», entonces, se carga de un poder particular de existencia; por lo tanto, pasa a segundo término la noción de «qué» existe, para dejar en plena luz el ser del ente. Si el ente es comprensible y conceptualizable por ser el «qué», desaparece la duda de que la cosa, el ente, siempre lleva la significación conjunta del existir, del ser, que en tal caso es «este ser». Las esencias son conceptualizables, mientras el acto de ser (y el esse) no es conceptualizable; Marcel lo describe como «la misteriosa potencia de afirmación de sí, gracias a la cual se yergue frente al espectador» (ibid., p. 219). Husserl (loc. cit., p. 74) lo llama prepredicativo y no dado. Hoy lo llamamos «la diferencia».
La experiencia «es» lleva la carga de una vivencia. Esta pasividad se extiende desde lo inmediato hasta lo indecible, y nos revela el poder del «existir». Si este «ser», delante de los ojos (el acto), viene a ser con fuerza; entonces, llega a la existencia, toma un poder particular e «impacta». Ya no es el «qué» el centro de atención: es esta «prestancia», es activo, impositivo, se da en la vida. Puedo pensar el ser, no el «existir». Sartre lo dice con la frase: «el existir impide pensar» (La náusea, 1957, p. 187).
1 Marcel acentúa la presencia de mi propio cuerpo en la experiencia del existir. En esta percepción, el cuerpo se revela más que una cosa: «Mi cuerpo en tanto presencia, no se deja reducir a mi aparato, a mi instrumento». La cosa, al contrario, no es más que cosa, una especie de seudoexistencia. Al contrario, mi cuerpo tiene un centro no comparable con ninguna cosa. Las cosas dejan de existir, pueden ser hechas pedazos, pueden ser pulverizadas, no así mi cuerpo en cuanto cuerpo. Aunque las cosas sean destruidas, su existir permanece en un sentido más profundo: «han existido» en cuanto han pertenecido a este mismo existir de mi cuerpo: mi antigua casa, mis libros viejos desaparecidos. Con mayor razón el cuerpo se resiste al no existir. La presencia del cuerpo, mi cuerpo viviente hace la diferencia: 1) es irreducible a cosa, 2) las cosas son meras cosas. El cuerpo no deja de existir, se resiste al no existir, su existencia es propia (por ser una existencia ambigua, polivalente); como si tuviera en sí una «existencia» diferente, lo cual hace pensar en una ambigüedad de la palabra existencia. La ambigüedad del existir es plural, está en evolución por su «devenir hacia»… el ser del otro... en cada instante (sube o baja). Yo capto los modos del existir: lo mortal encierra lo inmortal (más grande, eterno), lo corpóreo encierra la mente (más fuerte, abierta), lo presente encierra lo recordado (imagen, memoria, pasado), los sentidos provocan sentimientos. Por el cuerpo viviente se transforma la existencia en ser; es elemento mediador entre la existencia y el ser, es su libertad de intervenir, impedir que la existencia se desvanezca, se disuelva en cosa. Permite entrar hacia sí mismo sin anular la distancia entre yo y mi ser.
2 Ambiguo no significa aquí verdadero y falso, sino un «devenir» que existe y «viene a ser otro»: un existir que puede no existir, como estar en una pendiente y deslizarse hacia el abismo, pero también un irse hacia arriba (loc. cit., p. 222). Sin embargo, al reflexionar sobre este hecho: que yo existo; existo y amo; tengo amigos y enemigos, abro caminos o me arrastro, capto otro modo de existir, que no es solo estar aquí, sino algo como trascender esencialmente: más que en el aquí y en el otro: ¿No parece entrar al discurso de Diotima (El banquete) en que la “mortalidad encierra la inmortalidad”?, no es posible que al subir la pendiente, la existencia venga a confundirse con el ser? Hay como una continuidad entre el existir que se reduce en la memoria y el existir que surge en la experiencia. Por lo cual, el hombre realiza una acción transmutadora de existencia en ser. Entonces, aparece un elemento nuevo entre la existencia y el ser, “la libertad de intervenir”: “intervenir justamente en la conexión del ser y la existencia” (ibid., p. 224). Es la necesidad de un ser libre que se impone para detener el desmoronamiento de la existencia hacia la cosa, a la mortalidad inherente a la cosa.Con esto, la existencia se perfila con «un dinamismo nuevo» que la libera de ser considerada una simple modalidad del ser. No puede pensarse la existencia como algo que puede o no acceder al ser como presencia o ausencia: «La ausencia no puede aprehenderse como modo del ser más que por lo existente en relación con su propia existencia y como desde el fondo de ella misma» (idem).
1.4 Aprehensión de la existencia
Ahora es conveniente separar el «ser», en cuanto «ente» (ens), del mero existir (esse) o lo existente. Se trata de experimentar el ente, no el ser del ente. Sabemos que existir (Heidegger) deriva de estar-ex (ex-sistere) como resaltar, emerger y surgir, lo cual se presta a una doble vertiente: destacar hacia otros, o bien recogerse uno en sí, volverse hacia lo interior.
Esta doble vertiente le permite a uno realizarse en sí mismo, como un fundamento de mí como yo mismo con un acto de conversión que no coincide plenamente con uno mismo. Se realiza la capacidad de ser para este yo, sin anular la distancia que siempre permanece entre «mi ser» y el yo mismo que existe. Así, mi ser se hace y deviene, mientras mi yo permanece.
1 Sin duda el yo está siempre presente en la constitución de «su propio ser» en la existencia. Y este último es lo que llamamos el alma: «El sentimiento tan misterioso de la presencia y la distancia juntas del alma en cada hora de nuestra vida» (Charles Du Bos, citado por Marcel) (loc. cit., p. 226). Presencia y distancia juntas: yo y mi ser, lo que me permite definir mi relación con mi ser. Mi ser es lo que se llama aquí alma, la cual ilumina otro problema: la pretensión de demostración de Descartes en afirmar que yo existo, que yo soy. Después de todo, ese ser solo puede ser «acordado», dado en la experiencia de la vida, y no dado a sí mismo todo de una vez. Marcel concluye: «Es una burda ilusión creer que puedo conferírmelo a mí mismo» (idem). También, Merleau-Ponty (1968), en su fenomenología Lo visible y lo invisible, afirma: «El fondo de la figura asume un rol de primaria importancia» (p. 67). En el caso de William James, citado por Schrag (Experience and Being: Prolegomena to a Future Ontology, 1969, p. 21), cada partícula indivisa de la experiencia posee sus particulares fenómenos, rodeados de franjas, que alcanzan horizontes vagos y trasfondos indeterminados, y hacen posible la expansión del significado o sentido. O como lo presenta Merleau-Ponty (1945) en Fenomenología de la percepción: «El “algo” perceptivo está siempre en el contexto de algo más, forma parte de una campo» (p. 10).
1.5 La existencia incorpora el ser
No hay que tomar la existencia como un concepto general abstracto, sino como el «acontecer» concreto y particular de mi vida: esta mi existencia. En este sentido «incluyente», la existencia fundamenta mi ser. No puede reducirse a otra cosa; más bien es inclusiva de todas las demás cosas a las que se le pretenda reducir: las rebasa. Tampoco puede pensarse como una «existencia para ser»: no es un finalismo de algo a algo. No es un medio para algo, nunca puede llamarse la existencia un medio. Por ella «es» mi ser. Ni es separable la existencia de mi ser. El ser implica la existencia en cuanto se fundamenta en esta por ser su elemento. Este carácter «inclusivo», tanto más se estrecha en cuanto la existencia se aproxima a mi ser, se reduce el intervalo que los separa. En este proceso de acercamiento resulta claro que mi existencia no se restringe tanto como mi yo.
1 Al contrario, le permite al yo extenderse. El yo vive más si no se ciñe a las barreras excluyentes del egocentrismo. El yo egocéntrico constriñe el ámbito del ser existente a sí mismo, es decir, a su propio yo. Al contrario, cuanto menos es yo (exclusivo y excluyente), tanto más «es». Es decir, existo tanto menos en cuanto más exclusivamente existe mi yo; el yo es devorador de la existencia, y existo tanto más en cuanto me libero de las trabas del egocentrismo, de las vallas, de los cercos y de los separadores, de mi círculo. Como la existencia no es un medro, tampoco es medio para acceder a mi ser. El mismo término «mi ser» se vuelve sospechoso en este sentido, ya que amenaza con limitarme a mí mismo.El ser del yo también es llamado «mi alma», como una posesión que debe salvaguardarse, acrecentarse, desarrollarse. Lo equivoca o es eso de «posesión», lo cual corta, ciñe, separa y excluye: «Una perla que debo extraer de las profundidades» (ibid., p. 228). Esta separación peca contra el amor. Sería mejor llamarlo: «un proyecto que debe estar a disposición del yo y de otros, sometido a los derechos superiores de la intersubjetividad». De este modo aparece el ser de mi yo como ser particular. ¿Será posible ampliar este enfoque hasta el ser en general? Ya el «mi ser» al cual se ha quitado este índice privativo «mi», se ha transformado en un ser más abierto y comunicativo. ¿Podría negarse que este ser particular abarque realmente el ser en cuanto tal? Tal negación implicaría un prejuicio: que el ser sea algo como un sujeto gramatical que pueda aplicarse a diferentes cosas indiferentemente. El ser, a pesar de su extensión, no es nunca un término genérico. «Pues cuando se procede de este modo, se traiciona la “exigencia” de ser, y todo nuestro esfuerzo consiste en tomar una conciencia cada vez más clara» [de esta exigencia] (ibid., p. 230). El ser no puede ser tratado con las categorías lógicas tradicionales, lo cual se ve en el caso de «mi ser», «ya que es mucho más que mi ser» (ibid., p. 232).Con ello se evidencia que el «ser» en ningún momento es un «dato», sino mucho más, si es tomado en el sentido pleno de la palabra. Entonces, esta nuestra «exigencia de ser» no es un simple deseo, sino un impulso surgido de las profundidades de la línea cero y determinado por la «existencia» misma: es la llamada del ser. Tampoco puede considerarse una mera «función», palabra utilizada para indicar un engranaje dentro de cierto tipo de economía. Sin duda, un artista con su obra ejerce una función social, pero no podría decirse que la actividad creativa del artista es una «función», y con ello convertir al artista en un «funcionario». Mientras sabemos que su ser implica esta libertad creadora, que con su impulso y alegría es toda la razón de su vida. Lo mismo dígase de cualquier expresión vital y cultural de la actividad humana. Reducirla a una función, es decir, a un mecanismo, significaría eliminar de su actividad la posibilidad de entregar su ser completo, su corazón, su libertad y su valor personal. Superada la pobreza restrictiva de la palabra, se siente agudamente esta falta, la íntima profundidad experimental de esta exigencia ontológica.
2 Puede discutirse sobre la «verdad de la idea», que surge de estas consideraciones. ¿Se trata realmente de una verdad o más bien de un valor?, ¿puede distinguirse el ser de cierta plenitud de valores de lo verdadero?, ¿coincide esta con la totalidad figurada en su alcance ontológico?, ¿hay en esta totalidad algo que no sea figurable? Precisamente la necesidad de plenitud se opone al vacío de un mundo funcionalizado, a una sociedad en la que los individuos se presentan como simples copias de ejemplares convenidos. Este margen de ser, entre el simple hecho y el ideal pleno, es el que responde al deseo, el que realiza el valor en el ser. El mundo funcionalizado «es» en la medida en que es querido y aceptado, aunque pueda ser rechazado por parte del que está implicado en él. Esto significa que la distinción entre el hecho y el ideal corresponde a lo esencial. En realidad, se descubre que el ser deja de ser indiferente frente al valor. No puede ser identificado con lo «dado» puro y simple. Lo dado no puede ser captado más que como algo que diferencia de lo que no es dado y que representa más bien el deseo y la aspiración. Al adquirir una conciencia del ser, no hay una oposición entre lo dado y la aspiración. La experiencia del ser se ve más bien como un «cumplimiento»: «El ser es la espera satisfecha» (ibid., p. 236). Al contrario, si el hombre se limita a una función, cae en una degradación de la que podría ser una actividad creadora.
1.6 La amplitud del cumplimiento
El «cumplimiento» se refiere a una conciencia que en la vida encuentra, con este, la realización de una exigencia profunda. Por tanto, no puede considerarse aisladamente en un acto, porque esta conciencia, en este caso mi conciencia, posee una vida que se constituye y se desarrolla, y no corresponde a una simple fase, sino que supone un antes y un después, una preparación, un crecimiento y también una disolución. Y hay más: en la actividad concreta, el cumplimiento es de algo, implica una participación. No podemos afirmar que las cosas participen en el mismo modo humano; de alguna forma sus actos participan: el volcán utiliza todas las energías de la química y de las fusiones nucleares, el río participa de todo un inmenso paisaje de seres que contribuyen a su admirable vida, y los animales participan de su presencia entre lo viviente y lo no viviente, y están frecuentemente al servicio del hombre; pero el modo de participación de la conciencia, tanto en la trayectoria de la lava como en la corriente del río o en la amistad de un perro, cumple con un deseo muy superior.
1 La mediación de la conciencia adquiere una dimensión diferente apenas se entre al dominio de la intersubjetividad. El cumplimiento se torna en autorrealización, pero compartida con el otro. Allí, el cumplimiento del ser se encuentra con el valor. Marcel dice que se «articula», no en el sentido de asociar dos conceptos separados; no se trata de conexión. Si así fuera, se trataría de contraponer un concepto abstracto (hablar del ser) a una realidad concreta (efectuar un valor): «No podemos impedir el proyectar ante nosotros cierto esquema abstracto, y al mismo tiempo debemos liberamos de esta proyección y reconocer, proclamar, su carácter ilusorio» (ibid., p. 238).En este movimiento hacia el cumplimiento, puede hablarse de «perfección» en el sentido latino de perficere (llevar a cabo), pero habría que usar este término en sentido dinámico, y sin un punto fijo de referencia. Y se aplicaría tanto a los actos de sentido estético, a la perfección de una forma o de una empresa, como en sentido teórico a la perfección de una demostración de razonamiento, o bien, en sentido ético, a la perfección de un acto moral. En todo caso, la perfección no podría definir el «ser» sin convertirse en un concepto abstracto, que no sería capaz de captar el cumplimiento. Hablar de cumplimiento es siempre colocarse en una experiencia de plenitud: «como la que está ligada, por ejemplo, al amor que se sabe compartido, cuando se experimenta como compartido» (ibid., p. 240).
1.7 El ser en contra de la nada
La ontología, como especulación acerca del ser, debe necesariamente seguir una orientación que la guíe y establezca su legitimidad, pero la pregunta por el ser es la primera que ocurre en la mente durante su actividad en la vida misma. Tampoco es posible apelar a normas previas, si las normas mismas derivan de las características del ser. Por tanto, queda establecido que el encuentro con el ser deberá verse en el origen mismo de la experiencia que precede toda pregunta, en la experiencia presente, de la cual surgen preguntas y conceptualizaciones: «La experiencia tomada como una sólida presencia que debe sustentar todas nuestras afirmaciones» (ibid., p. 243).
1 No se trata por tanto de una idea que pueda ser aislada de las demás, como sucede con las diversas ciencias, sino de la actividad misma que se presta a una reflexión, y permite una «aproximación»; sin duda, estos términos se usan metafóricamente. En el dominio metafísico, no hay distancias que puedan ser acortadas ni hay tiempos que puedan ser actualizados ni hay oscuridades que puedan ser aclararas ni hay interioridades contrapuestas a exterioridades. Tampoco hay unidades concretas para oponer a unidades abstractas. Y la razón es muy simple: en la experiencia inmediata el ser se da primero, y cualquier término que se le aplique no pasa de ser una metáfora que pretende decir lo indecible, apresar que controla nuestros medios de aprehensión.
2 La construcción de una «ontología» debería someterse a estas limitaciones y contemplar la experiencia, dejándose compenetrar por ella, para que el ser se configure en nosotros, sin ser nunca propiedad nuestra, para que lo podamos captar con los medios limitados que poseemos. Podremos decir que está muy cerca y muy lejos, que es finito e infinito, según lo podamos comprender. Lo importante es no negarnos a la «exigencia ontológica» y a la capacidad de hacerse a lo que «ocurre»; y abrirnos un camino hacia él. En esto no valen las alternativas ni las implicaciones, nuestros juicios no anticipan ni definen, únicamente representan lo que allí mismo se presenta. Esto no impide que queramos ver mejor, entrar al detalle, enfocar y relacionar con una constante actitud crítica, pero no insensible a la evidencia. Sin duda, en esta condición el ser se muestra primariamente en su expresión particular y concreta, en la línea entre el ser y el no ser, en la línea cero.Si se le quitara a un ser particular algo de lo que él es, significaría reducirlo a una simple función o a una categoría. Como ejemplo, utilicemos la sensación que experimenta el universitario al acercarse a la secretaría de la universidad y descubre que para esta oficina él es solamente un número o una matrícula que ha ganado tantos cursos o que ha perdido una asignatura: es un sentirse disminuido en su ser real. El valor del ser se encuentra suprimido. Esto sucede fácilmente en la forma como se consideran los empleados de una empresa, los criados de una casa o las personas de la misma familia reducidas a una función colateral de la persona de uno. Dice Marcel: «Esta supresión no puede producirse sin provocar una atroz mutilación de las relaciones humanas, aún más, sin que esas relaciones humanas pierdan su carácter específico» (ibid., p. 245).
3 Un mérito particular es el que se le asigna al «nombre propio» de las personas, que parece significar una propiedad inalienable de su ser; indica el lugar único que corresponde al individuo, es como una flecha que invita hacia una determinada dirección a descubrir. Nos señala que este ser particular es «sustantivo», o dicho en términos aristotélicos, es una sustancia, lo cual se establece aquí para los seres particulares. Ahora bien, ¿podría decirse lo mismo para la universalidad, es decir, que «exista un ser en sí»? No es admisible la pretensión de quitar la sustantividad a los seres particulares. Entonces, ¿se encuentra la posibilidad de que hayan seres particulares, pero que el ser no sea? Es decir, ¿hay un universo donde vivan seres particulares, pero «el ser» no es? Por supuesto que a los individuos particulares siempre se les puede reconocer «un ser»: como al catalogarse objetos, cosas, animales y, también, seres humanos; sin embargo, estos objetos no son reconocidos realmente como seres, sino únicamente como cosas.Es cierto que pueden catalogarse como objetos y se puede afirmar que «hay seres particulares», que se pueden rechazar o aprovechar. Sin embargo, no se trata de su verdadero «ser», sino que los experimentamos en «centros» que despiertan en nosotros una reacción de respeto, de aceptación, de temor, de amor, o bien, de aversión. Son, por lo tanto, núcleos que irradian y que no se dejan catalogar como simples unidades de un todo, sino que despiertan armonías y conflictos que luchan para afirmar variados derechos en contra del egocentrismo. A estos conjuntos, Marcel los llama «constelaciones», es decir, conjuntos personalizados, auténticos y entrelazados, pero no totalidades. Entonces, ¿habrá que negar la «sustantividad» del ser en sí? Hay muchas formas de negarlo, pero en el caso extremo, se llega a un nihilismo radical: «nada es», lo que significaría que nada puede resistir a una verdadera crítica realizada en la experiencia. Lo que es material es perecedero, no es más que una modalidad efímera del ser, nunca es un ser en sí universal.
4 Entonces, solo del no ser, o de la nada, puede darse una afirmación universal: «Entonces, nada es». Pero se ha visto que los seres individuales son sustantivos; decir «nada es» es negar que haya seres individuales. Por el simple hecho de que los seres individuales perecen y desaparecen, no se autoriza la deducción de que ningún ser es realmente: es decir, debe afirmarse que ningún ser es indestructible o eterno. Tal negación llevaría también consigo la negación de los seres individuales, de los cuales se ha partido, y esto implica una contradicción.¿En qué sentido podrían los seres «individuales» participar de la irrealidad?, ¿simplemente por su limitación y su transitoriedad? Pero como se ha visto, forman constelaciones que relacionan estrechamente a los unos con los otros, si consideramos que la limitación de los seres individuales participa del no ser, o de la nada, como las ilusiones, las formas, los colores, los cambios, las destrucciones. En ese caso, el ser en general, o el ser en sí, crece alrededor de cada uno de ellos hasta ocupar las dimensiones de la realidad sin límites; esto se vio en la metáfora del rayo de luz que penetra en la habitación oscura: lleva consigo su límite, su transitoriedad y su extremo final, o su nada. En el conjunto general de los seres, la nada se instalaría como un «ser en sí» universal. Podemos esquematizar la alternativa entre dos extremos visibles: Figura 19 Estaríamos entonces en una oscilación constante entre el ser y el no ser, y la eliminación de los seres individuales terminaría con la afirmación de un «ser en sí universal», que podría también llamarse un «no ser». De todos modos, la afirmación de que «nada es» nunca podría alcanzar la realidad de los sustantivos individuales, en que en «cada uno es ser». Habría entonces dos interpretaciones de lo mismo: la irrealidad de los seres individuales tendría su contraparte en la realidad del ser en sí: «Lo que en un caso es tratado como ser, puede también calificarse de no ser» (ibid., p. 249). Lo que es discutible en los seres particulares es la palabra «perecer». Si el ser se entiende en su auténtica presencia como amor, odio, deseo, acogida o frustración, el «perecer» dejaría de asemejarse a la nada. Seguiría presente en las mil vinculaciones entre yo y el otro. El simple cambio, la transformación, el eclipsarse de los seres individuales, no tiene nada que ver con el «perecer», y mucho menos posee un valor ontológico; la razón de ello es que su ser está ligado a la intersubjetividad. El hecho anterior nos obliga a cambiar sustancialmente los términos de la pregunta, ya que nunca podríamos alcanzar un ser en sí universal, aunque juntáramos en un solo bloque los seres individuales para alcanzar un ser en sí general; no se trata aquí de cosas, separadas idealmente unas de otras. Un ser captado en su realidad es inseparable de lo que se ha llamado «exigencia de ser»; es decir, el ser no es separable en ningún momento de su valor. Entonces la pregunta se transforma en la siguiente: la «exigencia de duración» y de «perpetuidad», ¿está implícita o no en la «exigencia de ser»?La respuesta de Marcel empieza con una definición negativa que se coloca en la boca de un personaje: «Amar a un ser, es decir, tú no morirás» (ibid., p. 251); reconoce que el lazo es indisoluble. La exigencia de ser es inseparable de la exigencia de inmortalidad, en cuanto el ser, aunque sea únicamente individual, implica el amor: «El amor no es algo que viene a injertarse desde afuera a la afirmación del ser» (ibid., p. 262). Es como encontrar en el ser algo que permite negar su destrucción: «Franquear el abismo de eso que llamo indistintamente la muerte» (ibid., p. 263). A través del amor al ser, es decir, a través del valor que el ser posee, se encuentra la necesidad de continuidad a pesar de todas las transformaciones.Alguien podría preguntarse si no es solamente una ilusión subjetiva. Pero no puede darse tal ilusión si el «ser se da con el otro», es decir, en la intersubjetividad. La afirmación del amor se niega a sí misma en favor de aquello que es conocido y afirmado; se niega a «tratarse a sí mismo como subjetivo, y por eso no es separable de la fe, es la fe» (ibid., p. 264). Esto implica, por supuesto, entender la experiencia en aquella amplitud y multiplicidad de potencialidades que se ha tratado de aclarar anteriormente. Esta afirmación podría tomarse como una transgresión a la pura racionalidad para entrar a un mundo no racional. Sería mejor llamarlo transracional, en el sentido de que, quien trasgrede la racionalidad epistemológica no es la conciencia, sino la vida misma en todas sus valencias: la fe, exigencia parcial del «ser» (particular), que recuerda el todo como conquista –amor– deseo, posibilidad real.