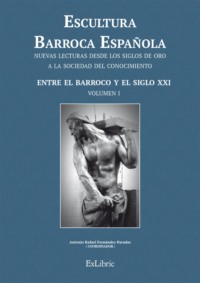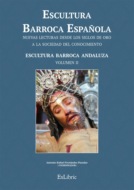Kitabı oku: «Escultura Barroca Española. Entre el Barroco y el siglo XXI», sayfa 9
El arte compone una nueva escena, la “Exaltación de la Cruz”, en la que los esbirros elevan, ayudados por sogas, al Señor crucificado. Una de las mejores composiciones, llena de dramatismo y tensión, la presenta Rubens en el panel central del tríptico que realizó entre 1610 y 1611 (catedral de Amberes). Por su parte, Pseudo Buenaventura expone cómo “la plantaron con gran dificultad al hoyo, que havian hecho expresamente en la peña, de suerte que para hazerla entrar mexor, la levantaron y bajaron muchas vezes, que fue causa de agravar el dolor de el sancto y bendito cuerpo de Jesús mas que antes”[44]. No obstante, se ha representado también otra versión en la que es clavado en una cruz que ya ha sido hincada en la tierra y a la que tiene que acceder subiendo una escalera. Jesús, a pesar del insufrible dolor que estaba experimentando, tuvo compasión con los que se lo infligían, pidiéndole a Dios el perdón por su inconsciencia: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34).
En el madero, sobre su cabeza, pusieron una tabla con una inscripción redactada por Pilato, el titulus, donde se leía: “Jesús Nazareno, el Rey de los judíos” en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes, indignados, dijeron al procurador que debería haber puesto “Este ha dicho: Yo soy Rey de los judíos”, pero él sentenció: “Lo que he escrito, escrito está” (Jn 19,19-22). En las representaciones de Cristo crucificado puede aparecer esta pequeña placa con la locución en los tres idiomas o, más frecuentemente, con la palabra INRI, siglas de la frase en latín.
Los soldados, que se apostarían al pie de la cruz esperando su muerte, hicieron cuatro lotes de sus vestidos y se los repartieron, aunque la túnica, que estaba tejida en una sola pieza, la echaron a suertes. Este episodio forma parte de numerosas representaciones de la crucifixión, en las que aparecen tres o cuatro romanos agachados y jugándose a los dados la túnica.
La agonía de Jesús duró seis horas, desde la hora tercia —nueve de la mañana—, hasta la hora nona —tres de la tarde—. En ese tiempo, fue humillado e insultado por “los que pasaban por allí” y por los soldados, sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos que le increpaban diciéndole que se salvara si era el Hijo de Dios y que bajara de la cruz. Según los evangelios de Mateo y Marcos, también los salteadores que fueron crucificados con él, uno a la derecha y otro a la izquierda, le injuriaban. Sin embargo, Lucas narra que solo era insultado por uno, mientras que el otro le reprendió justificando su condena y defendiendo al Hijo de Dios, ya que “nada malo ha hecho”, pidiéndole que se acordara de él cuando tomara posesión de su Reino, y Jesús le respondió “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Jn 23-39,44). El Evangelio de Nicodemo añade sus nombres: Dimas y Gestas, el buen y el mal ladrón. Los artistas se han preocupado de diferenciarlos tanto en su actitud como en la forma de la cruz o en la manera de ser sujetada a ella, con cuerdas. Tradicionalmente el buen ladrón se representa a la derecha de Cristo, mirando hacia Él, con una apariencia resignada, incluso dulce, mientras que Gestas, que encarna la maldad, es interpretado enajenado, con rostro iracundo, cuerpo encrespado y apartando la mirada de El Salvador. A veces, incluso, se le representa de espaldas y, en ocasiones, un ángel toma el alma del arrepentido para llevarlo al cielo mientras que un demonio agarra la del condenado.
Hasta el siglo XII se presenta al Redentor en la cruz vivo y triunfal, vestido con larga túnica o perizoma que le cubre hasta las rodillas, sin expresar ningún sufrimiento y a veces coronado; los brazos permanecen totalmente extendidos y su cuerpo se representa recto, con los dos pies clavados a la cruz. El hieratismo de estos cuerpos comienza a diluirse a partir de esta época, en la que empieza a aparecer Cristo expirante, con la cabeza elevada y los ojos entreabiertos, en la última exhalación, los músculos tensos por el esfuerzo, o muerto, con los ojos cerrados, el cuerpo desplomado y la cabeza caída, mostrando la herida sangrante en el costado. Paulatinamente, y sobre todo a partir de la Contrarreforma, dicha iconografía se irá enriqueciendo hasta completar una galería de crucificados que se representan vivos o muertos, con los brazos abiertos o casi paralelos al stipes[45], desnudos —los menos—[46] o cubiertos por un paño de pureza, que a veces es semitransparente, como los que pinta Jan van Eyck o está conformado por un lienzo blanquecino que se anuda a la cadera o se sostiene con una cuerda; a veces cae paralelo al muslo o es movido por un invisible viento, convirtiéndose en una pieza de gran expresividad. En ocasiones, este ceñidor deja desnuda gran parte de la pierna, como podemos observar en el desaparecido Cristo de la Buena Muerte de Pedro de Mena, mientras que otros tapan completamente la cadera, como los crucificados de Murillo[47].
Manos y pies están fijados a la cruz con clavos, que fueron “hallados”, según una conocida leyenda —que tiene múltiples variantes—, años después de que santa Elena encontrase la cruz[48]. Sin embargo, en los evangelios canónicos, la única referencia —aunque indirecta— a los mismos y a las heridas originadas por ellos se encuentra en el evangelio de Juan, en el episodio en el que los discípulos le dicen a Tomás que han visto a Jesús y él no lo admite, diciendo: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. (Jn 20,25). Los agujeros de las manos la mayoría de los artistas los disponen en las palmas, aunque en los últimos años muchos pintores y escultores los sitúan cercanos a la muñeca, interpretando plásticamente los preceptos de los médicos.
Los pies suelen cruzarse para ser atravesados por un solo clavo, que hace que el cuerpo se curve y exprese la agonía que está padeciendo. Generalmente es el derecho el que se superpone al izquierdo. Así se representan en gran número de obras, sobre todo a partir del Renacimiento, aunque los cuatro clavos no desaparecen; al contrario, algunos teóricos inciden en la conveniencia de disponer los dos pies clavados sobre el supeddaneum, como Francisco Pacheco, que introdujo un capítulo en su tratado El arte de la pintura, siguiendo lo escrito por Angelo Rocca (1609), que tituló “En favor de la pintura de los quatro clavos con que fue crucificado Christo nuestro Redentor” (Libro III, cap. 15) que incluye, además, una reflexión de Francisco de Rioja (1619) que defiende esta postura y la argumenta apoyándose en escritos de autores antiguos. Escribe Rioja: “Francisco Pacheco […] a sido el primero que estos dias en España ha buelto a restituir el uso antiguo con algunas imagines de Cristo, que a pintado, de cuatro clavos, ajustándose en todo a lo que dizen los escritores antiguos; porque pinta la cruz con cuatro extremos, i con el supedaneo en que están clavados los pies juntos, vese plantada la figura sobre el, como si estuviera en pie; el rostro con magestad y decoro, sin torcimiento feo, o descompuesto, assi como convenía a la soberana grandeza de Cristo nuestro Señor”[49]. En 1614, el tratadista puso en práctica esta teoría en su obra Cristo en la Cruz (Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, Granada).
Los dictados de Pacheco fueron seguidos por algunos pintores, entre los que destacan Velázquez, Alonso Cano o Zurbarán[50]. Sin embargo, este último adopta para algunos de sus crucificados (1650, San Lucas como pintor ante Cristo en la cruz, Museo del Prado) los cuatro clavos, atravesando cada uno de ellos los pies cruzados, solución que ya había experimentado Martínez Montañés algunos años antes en su magnífico Cristo de la Clemencia (1604-1606, catedral de Sevilla) (Fig. 11). De esta forma lo contempló santa Brígida de Suecia como expone en sus Revelaciones: “Cruzaron su pie derecho con el izquierdo por encima usando dos clavos, de forma que sus nervios y venas se le extendieron y desgarraron”.

Fig. 11. Juan Martínez Montañés. Cristo de la Clemencia. 1603-1604. Sacristía de la catedral de Sevilla.
En la Edad Media se creó una deliciosa leyenda en relación sobre quién forjó los santos clavos. El protagonista indirecto es un herrero a quien los romanos, cuando Jesús iba camino de El Calvario, le habían encomendado la tarea, pero este la rechazó argumentando que sus manos estaban enfermas y quemadas. Sin embargo, Hedroit, su esposa, enfadada por la idea de perder a un cliente, no creyó en un primer momento a su marido, aunque al mirarlo se dio cuenta de que, efectivamente, un hecho portentoso las había dejado inservibles. Sin perder tiempo, la mujer, que estaba enfadada con Cristo y quería hacerle sufrir, cogió un martillo y fabricó los clavos en el yunque de su marido[51].
Aunque no hay consenso entre los artistas, la corona de afiladas espinas suele ceñir la cabeza de Cristo crucificado, incrementando, aún más si cabe, el dolor y la angustia. Un escalofriante relato de Brígida de Suecia impone su protagonismo: “Se la apretaron tanto que la sangre que salía de su reverenda cabeza le tapaba los ojos, le obstruía los oídos y le empapaba la barba al caer”. De hecho, nuestros artistas salpican de gotas el rostro de El Redentor, mostrando su lenta agonía.
La cruz en la que Cristo murió se ha representado tradicionalmente escuadrada e immissa —cruz latina— o commissa —en forma de T—; no obstante, a finales del siglo XIII y principios del XIV fueron muy característicos los “Crucifijos dolorosos”, esculturas provenientes de Alemania —aunque también aparecen en pintura—, donde el cuerpo del Señor es fijado en la llamada cruz en ípsilon u horquillada, cuya forma se debe a la identificación de la misma con un árbol.
Y ese árbol es el del Paraíso, el árbol por el que el Adán, el primer hombre, hizo entrar la muerte, que se corresponde con otro madero, el de la cruz, que devuelve la vida, como escribió san Ambrosio: “Mors per arborem, vita per crucem”. Dicho paralelismo entre el hombre que proporcionó la ruina y la muerte a la humanidad y el que la salvó se encuentra simbolizado en la “Leyenda de la buena cruz”, historia que con numerosas variantes fue muy popular durante la Edad Media[52]. En ella se narra que Eva, cuando su compañero se encontraba cercano a la muerte, envió a su hijo Set al Paraíso a buscar un aceite salvador que brotaba del árbol de la vida, y cuando volvió plantó un tallo en la boca de su padre que ya había fallecido; de él creció un nuevo árbol cuyas ramas se convirtieron en los maderos de la cruz en la que Cristo falleció. Otras leyendas completan su historia, y entre ellas la más conocida es la que narra el descubrimiento de la misma por santa Elena, la madre del emperador Constantino, que tras un sueño en el que se le apareció una cruz que le ayudó a obtener la victoria sobre Magencio, se convirtió al cristianismo. Apremiada por su hijo, Elena viajó hasta Jerusalén para tratar de encontrar la Sagrada Reliquia y la halló enterrada —junto a las otras dos en las que murieron los ladrones— tras demoler un templo que habían construido los romanos en honor de Venus. Es también conocida la forma en la que descubrió cuál de las tres era la verdadera, ya que para que no hubiera equívocos mandó que fueran erigidas en un lugar público y ante ellas se dispuso un féretro con un difunto que resucitó en el momento de tocar la “Vera Cruz”.
Muchos de sus seguidores, mujeres y hombres, contemplaban desde lejos todo lo que estaba sucediendo, pero algunas personas, posiblemente las más allegadas, se encontraban junto a Él, según relata el último evangelio. Estos eran Juan, su madre, la hermana de su madre y María Magdalena. Nuevamente pronuncia, para despedirse de ellos, unas frases rotundas, casi desesperadas, dirigidas a su discípulo amado: “Ahí tienes a tu madre”; y a la Santísima Virgen: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, simbolizando la maternidad espiritual de María con relación a los creyentes que son encarnados por Juan. La disposición de la Virgen junto a la cruz se fomentó por el Stabat Mater dolorosa, canto litúrgico del siglo XIII atribuido a Jacopone da Todi. En las composiciones artísticas pueden aparecer flanqueando la cruz, María a la derecha y Juan a la izquierda, de pie o arrodillados, mostrando su desconsuelo, aunque en ocasiones la Madre de Dios se desmaya, presa de la angustia, y es sostenida por las Santas Mujeres. Por su parte, María Magdalena muestra su sufrimiento con desesperación, abrazando la cruz, limpiándola, besando los pies de Cristo o secándolos con sus cabellos, que suele mostrar alborotados.
Cuando ya todo estaba cumplido, dio un grito y expiró, encomendando a su Padre su espíritu. El velo del Templo[53] se rasgó en dos y la tierra, que no podía permanecer impasible ante el acontecimiento, tembló, las rocas se rompieron, los sepulcros se abrieron y muchos difuntos salieron de ellos y resucitaron. Antes, hacia la hora sexta, el sol se eclipsó[54] y una gran oscuridad se apoderó del lugar, señales inequívocas que habían sido anunciadas por los profetas. Al ver esto, el centurión exclamó: “Verdaderamente este era Hijo de Dios”.
Inmediatamente después, según el evangelio de Juan, para que no quedasen los cadáveres en la cruz el sábado, los judíos “rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran”; así lo hicieron a los que estaban crucificados junto a Jesús, pero al llegar junto a Él comprobaron que ya estaba muerto y “uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua”[55] (Jn 19,31-37). Los apócrifos denominaron a este personaje Longinos y La Leyenda Dorada, que lo asimiló con el centurión, le ha otorgado una historia en la que afirma que “ya fuese por la vejez o por enfermedad, tenía la vista muy debilitada”, que recuperó al llegar hasta sus ojos una gota de sangre del corazón de Jesús. Tras su conversión, renunció al ejército y hasta su trágica muerte predicó la Buena Nueva. En las composiciones artísticas otro personaje suele acompañarlo, representándose al otro lado de la cruz, a la izquierda de Cristo; es el portaesponjas[56], aquel soldado que dio de beber a Jesús vinagre en una esponja empapada y sujetada en una caña cuando exclamó “Tengo sed”, momentos antes de expirar[57].
José de Arimatea, un hombre rico discípulo de Jesús, pidió a Pilato su cuerpo, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en una sábana limpia y lo dispuso en un sepulcro nuevo excavado en la roca; fue ayudado por Nicodemo, que según el evangelio de Juan llegó al lugar con perfumes para ungir al difunto. Finalmente, hicieron rodar una piedra para tapar la entrada mientras que, sentadas frente al mismo, se encontraban María Magdalena y “la otra María”. De nuevo, los escuetos datos que proporcionan los evangelistas eran insuficientes para los artistas, que tuvieron que completar sus composiciones con los hechos que aportaban los visionarios y las escenas que se interpretaban en los autos sacramentales. Si bien durante la Edad Media solo aparecían, junto al cuerpo inerte de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo que, subidos en una escalera, desclavan sus pies y sus manos y lo descienden de la cruz, y María y Juan, que lo reciben, tras la contrarreforma los personajes se multiplican, apareciendo asistentes que ayudan a bajar el cuerpo y otros que se muestran apesadumbrados, destacándose María Magdalena, que llora y se lamenta junto al cuerpo y besa las manos o los pies de su maestro. La Virgen abraza a su Hijo y, cuando se desmaya, es sostenida por las Santas Mujeres.
Acto seguido, el arte crea una conmovedora escena, la Lamentación, en la que el cuerpo de Cristo es depositado en una piedra, la piedra de la Unción y su Bendita Madre toma en sus manos su cabeza para besarla mientras que la Magdalena acaricia sus pies. Los acompañantes se disponen a su alrededor con gestos de dolor y aflicción. No puede faltar el discípulo amado, que llora desconsoladamente.
Finalmente, el cuerpo de Cristo es depositado en el sepulcro. Nuevamente gestos de rabia y desesperación inundan las composiciones en las que José de Arimatea y Nicodemo sostienen el cadáver sobre el sudario para disponerlo en el interior de la tumba, que en muchas ocasiones es interpretada como un lujoso sarcófago. Recordemos la magistral escena concebida por Pedro Roldán para el retablo de la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla (1670-1673), en la que el majestuoso cuerpo de Nuestro Señor está suspendido sobre una sábana cuyo extremo es sostenido por san Juan, mientras que su Bendita Madre y las Santas Mujeres se lamentan en un segundo plano[58] (Fig. 12).

Fig. 12. Pedro Roldán. Entierro de Cristo. 1670-1673. Retablo Mayor. Iglesia del Hospital de la Santa Caridad. Sevilla.
El primer día de la semana, María Magdalena, acompañada de las Santas Mujeres fueron al sepulcro con perfumes y vieron que la piedra había sido retirada. Un ángel[59] con vestido resplandeciente les anunció que el cuerpo de Cristo no estaba allí porque había resucitado. Ellas, asustadas, fueron a dar la noticia a los discípulos como les había pedido el ángel. Estas mujeres son las protagonistas de las composiciones que simbolizan la Resurrección del Señor, tres días después de su muerte junto al ángel que, sentado sobre la sepultura, lo señala. Sin embargo, a partir del siglo XI se crea una nueva escena en la que es Cristo quien sale de la tumba, cubierto solo por el perizoma o envuelto parte de su cuerpo en el sudario y mostrando las heridas de las palmas de las manos; los artistas incorporan una bandera blanca con una cruz simbolizando su victoria sobre la muerte.
5.COMPASSIO MARIAE
En la Edad Media comienzan a popularizarse imágenes de la Virgen Dolorosa, aunque ya desde antiguo fue asimilándose entre los cristianos la idea de una pasión de María paralela a la de su Hijo. Según cuenta santa Brígida en sus Revelaciones, la Madre de Jesús se le apareció para comunicarle: “Su dolor era mi dolor […] su corazón era mi corazón”. Así, la Compassio Mariae, la “con-pasión” de María, se muestra paralela a la Passio Domini, la Pasión del Señor[60].
Entre las obras que presentan el sufrimiento de la Virgen, son especialmente relevantes las que interpretan plásticamente los relatos de la Pasión y Muerte de su Hijo narrados en los evangelios, realizadas de forma realista para conmover la piedad de los fieles. No obstante, los artistas se prodigaron en otros tipos iconográficos que simbolizan su dolor, recurriendo a metáforas visuales en las que se enfatiza la humanidad de la Virgen, al aparecer como madre de un tierno infante que contempla apenada cómo su hijo juega con la cruz, la corona de espinas y los clavos o le enseña las llagas.
En unas ocasiones la Virgen muestra la alegría por el nacimiento de su Hijo, que se opone a su angustia al contemplarlo y vaticinar lo que le va a ocurrir, tipo iconográfico denominado por Trens El Niño sueña la Cruz. Los artistas desarrollan este tema disponiendo al Niño dormido junto a una pequeña cruz y a su madre mirándolo ensimismada con las manos unidas sobre el pecho o en actitud de oración. En ocasiones están acompañados de san Juan Bautista que mira al espectador demandando silencio o señala al nuevo Cordero que va a ser sacrificado; a veces también le flanquean unos ángeles que portan instrumentos de la Pasión. En ocasiones, el Niño está despierto y mira o abraza la cruz, mientras que su Madre lo contempla arrobada, como la presenta Luis de Morales en La Virgen de la Rueca (siglo XVI).
Un nuevo tipo iconográfico es la Madre Desairada, en el que María ofrece su pecho desnudo al Niño y él lo rechaza para estrechar entre sus manos la cruz. Es, como escribe Trens, uno de los temas “más expresivos, crueles y enternecedores”[61]. Algo menos descriptiva y más simbólica es la conocida como Virgen de la Vid o del Racimo, composición que presenta a la Madre de Dios sosteniendo a Jesús en su regazo mientras este está comiendo uvas o se las está ofreciendo a la Virgen, clara alusión a la sangre que va a derramar en su agonía.