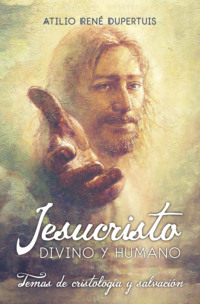Kitabı oku: «Jesucristo, divino y humano», sayfa 2
Posmodernidad
Durante la última parte del siglo XX, se produjeron importantes cambios sociales y culturales en los países desarrollados. A esta nueva cultura se la conoce como “Posmodernidad”. Esta época está marcada por una total desconfianza en la razón, la esencia de la Edad Moderna, que la precedió. La Modernidad puso fin a la Edad Media. Algunos eventos importantes que tuvieron que ver con este cambio son el Renacimiento, el descubrimiento de América y la Reforma protestante. Siguió la época de la razón, del Iluminismo y de la ciencia. El hombre alcanzó “mayoría de edad”. Frente al oscurantismo de la Edad Media, la Edad Moderna ofrecía importantes cambios en la relación del hombre con el mundo que lo rodeaba. Al respecto escribió Antonio Cruz, un erudito español: “La ética y el derecho modernos se fundamentarán exclusivamente en la voluntad del propio ser humano. La eticidad basada en el mandamiento divino y contenida en las páginas de la Biblia perderá credibilidad para dársela a la pura voluntad de ese ser que se considera a sí mismo como medida de todo” (Antonio Cruz, Posmodernidad, p. 25).
Así como la Modernidad desplazó para siempre las ideas de la Edad Media, la Posmodernidad eclipsó las esperanzas de la Modernidad. Hay una sensible pérdida de confianza en la razón. En el modo de pensar posmoderno, no hay verdades universales; cada persona descubre su propia verdad. “El optimismo científico y tecnológico de la Modernidad, que había imaginado paraísos de bienestar y felicidad, estalla por los aires en pleno siglo XX con la primera explosión de la bomba atómica. El fin de una guerra acaba también con la esperanza de una época” (ibíd., p. 59).
En otro libro, Cruz agrega:
“La exaltación del sentimiento sobre la razón que se observa hoy en los ambientes seculares ha hecho también irrupción en las congregaciones, dando lugar a una fe emocional y antiintelectualista. Se trata de una fe que necesita el momento efervescente, el frenesí espiritual, el carisma del líder, la manifestación corporal, los gestos y la emocionalidad fraternal […]. De ahí que cada vez, en el culto, aumenten más los períodos dedicados a la llamada “alabanza” y se reduzca el tiempo de la predicación –como si esta, el estudio bíblico, la lectura de la Palabra, la conducta personal o el trabajo diario no fueran también maneras de alabar a Dios. Las antiguas letras de los himnos clásicos, que constituían un fiel reflejo del ambiente moderno del momento, pues eran meditadas, estructuradas y en general con profundo contenido bíblico, han sido sustituidas, en las nuevas melodías cúlticas, por frases sencillas, repetitivas, con poco mensaje pero que permiten una mayor utilización del ritmo y la percusión” (ibíd., p. 16).
En este contexto cultural cambiante, donde no existen verdades universales, la misión de la iglesia no ha cambiado; estamos llamados a predicar el evangelio eterno (Apoc. 14:6), que es en esencia el Señor Jesús, quien es “el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Heb. 13:8).
Capítulo 2
Jesús, el centro de la Escritura
La historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. El Señor Jesús es además el centro de la Escritura, de ambos testamentos. La diferencia fundamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es un asunto de tiempo. El Antiguo Testamento mira casi exclusivamente hacia el futuro; todo apunta hacia la venida del Mesías. El Nuevo Testamento, por otro lado, se centra esencialmente en el pasado, confirmando que lo anunciado por los profetas ha encontrado su cumplimiento en Jesús de Nazaret. Al mismo tiempo indica que hay algo que aún debe completarse en el futuro, la segunda venida de Cristo. Pero existe una notable continuidad entre ambos testamentos.
El Evangelio de Mateo, en manera especial, se constituye como un puente que une los dos Testamentos: lo anunciado y su cumplimiento. Evidentemente, Mateo tuvo en mente una audiencia de mentalidad judía al escribir su evangelio. En el primer versículo menciona a David y a Abraham, el rey más querido de Israel y el padre de la nación judía. La expresión “para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta” aparece once veces en este Evangelio. Se pueden mencionar varios ejemplos específicos. Su nacimiento en Belén, su huida a Egipto, su rechazo por parte del pueblo, ninguno de sus huesos sería quebrado. Además, Mateo ve la vida de Jesús como una recapitulación de la experiencia del pueblo de Israel.
“Como el déspota Faraón oprimió a Israel en Egipto, también Jesús encontró refugio en Egipto de la mano del déspota Herodes. Así como Israel pasó por las aguas del mar Rojo, para luego pasar pruebas en el desierto por cuarenta años, también Jesús pasó por las aguas del bautismo de Juan en el río Jordán, a fin de ser probado en el desierto durante cuarenta días. Además, así como Moisés dio la Ley a Israel desde el Sinaí, también Jesús dio a sus seguidores la verdadera interpretación y ampliación de la Ley desde el monte de las Bienaventuranzas” (John Stott, The Incomparable Christ, p. 24).
Jesús subraya la relación entre las dos edades cuando dice: “Dichosos los ojos de ustedes, porque ven; y los oídos de ustedes, porque oyen. Porque de cierto les digo, que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron” (Mat. 13: 16, 17). La realidad se había hecho presente. Juan el Bautista conecta el sacrificio de Cristo directamente con el sistema anticipatorio del Antiguo Testamento: “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Los profetas del Antiguo Testamento vivieron en el período de la anticipación, del anuncio; los apóstoles vivieron en el tiempo del cumplimiento. En el Nuevo Testamento hay conciencia de que el gran acontecimiento escatológico anticipado en el Antiguo Testamento ya se ha cumplido, mientras al mismo tiempo anuncia que hay otro acontecimiento escatológico importante que está todavía en el futuro. Todo se centra en Cristo, sus dos venidas: la primera y la segunda.
El Nuevo Testamento afirma estos eventos trascendentales, pero no entra en ninguna discusión detallada de ellos. A la iglesia le tomó casi cuatrocientos años llegar a una comprensión más o menos completa de la persona de Cristo. Hubo numerosos intentos de explicar lo que el Nuevo Testamento no explica en detalle: su origen divino y su total humanidad, una persona en dos naturalezas y la relación entre ambas naturalezas.
Cristo no habría podido hacer lo que hizo si no hubiera sido lo que fue: divino y humano. El propósito central de la Biblia es, en primer lugar, cristológico: revelar a Cristo. El Señor mismo dijo: “Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna; ¡y son ellas las que dan testimonio de mí!” (Juan 5:39). En segundo lugar, su propósito es soteriológico; tiene que ver con lo que Cristo hizo para salvar al hombre. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: “Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Tim. 3:15).
La gran pregunta
El Señor Jesús había pasado varios días con sus discípulos junto al lago de Galilea. Mientras estaban allí, los fariseos y los saduceos fueron a tentarle exigiéndole que mostrara alguna señal para autenticar su pretensión de ser el Mesías. Jesús no hizo ninguna señal sino que les dijo que solo se les daría la señal del profeta Jonás. Este incidente afectó el ánimo de los discípulos. Ellos mismos tenían dificultad para poder entender ciertas palabras y actitudes de Jesús. ¿Por qué no hacer el milagro que los religiosos pedían, para satisfacer su curiosidad y, tal vez de esa manera ganar su respeto y apoyo? Pero, en vez de hacerlo, Jesús los llevó al otro lado del Jordán, y los amonestó para que se cuidaran de la levadura de los fariseos y los saduceos.
En su ofuscación, los discípulos no captaron lo que Jesús quiso decirles, por lo cual él los reprochó tiernamente diciéndoles que eran “hombres de poca fe”. Entonces, decidió alejarlos de aquella región de intrigas y sospechas, y llevarlos hacia el norte, a la región de Cesarea de Filipo. Los discípulos iban descorazonados. Notaban creciente hostilidad hacia Jesús de parte de los dirigentes religiosos. Muchos lo habían abandonado ya. Ellos mismos se sentían inseguros. Fue precisamente entonces, cuando estaban pasando por un momento de desánimo, cuando Jesús los confrontó con una pregunta de trascendencia sin igual, algo que ellos debían resolver antes de que otros asuntos pudieran ser resueltos:
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?” (Mat. 16:13).La pregunta era aparentemente fácil de responder. Ellos escuchaban a diario las opiniones de la gente en cuanto a Jesús, por lo que contestaron: “Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, que es Elías; y otros, que es Jeremías o alguno de los profetas” (Mat. 16:14). Es notable que los discípulos hayan sido cuidadosos en sus respuestas. Ellos oían también a la gente expresarse en forma muy negativa de Jesús; por ejemplo: que era glotón, bebedor de vino, amigo de los pecadores (Luc. 7:34), pero nada de eso dijeron o por lo menos, no le habían dado importancia.
Después de escuchar por un momento lo que ellos decían, Jesús les hizo otra pregunta, ya no tan fácil de contestar. Les hizo la pregunta de los siglos: “Ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” A lo que Pedro respondió: “¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente!” (Mat. 16:15, 16). Su respuesta fue sorprendente. Más a tono con su estado de ánimo hubiera sido: “No sabemos, no estamos seguros. ¿Por qué tú no nos lo dices claramente?”
Cuando Pedro articuló esas palabras memorables, Jesús comentó: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos” (Mat. 16:17). Este incidente es muy significativo y quisiera detenerme en tres aspectos fundamentales que se desprenden de él, lo cual será la base de nuestra filosofía en este estudio. En primer lugar, no es suficiente y a la vez es inseguro depender de lo que otros dicen acerca de Jesús. La verdad acerca de quién es él no se encuentra en los comentarios de la gente ni en las expresiones eruditas de los teólogos.
Dos mil años más tarde, si hiciéramos la misma pregunta que hizo Jesús: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?”, obtendríamos respuestas muy variadas otra vez. Algunos dirían hoy que era un buen hombre, un maestro ideal, un genio religioso; otros, que era un fanático equivocado. Bajo el rubro de la Teología de la Liberación se oyó decir por un tiempo que Jesús era un revolucionario, que si las condiciones hubieran sido más favorables sin duda habría hecho estallar una revolución en Palestina en favor de los derechos de los pobres y lo oprimidos. No lo hizo porque no era el momento apropiado.
En segundo lugar, Jesús confrontó a los discípulos con la pregunta en forma personal: “Ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” De igual manera, cada ser humano debe contestar por sí mismo ese interrogante, y la única respuesta que corresponde con la realidad es la que dio Simón Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Ningún concepto de Jesús inferior a este puede ser válido. Lo que dice la gente no es verdad a menos que se reconozca esta verdad fundamental. No solo reconocerla teóricamente, sino también en lo personal. En el fondo del alma, cada ser humano debe responder a la pregunta: “¿Quién es él para ti?” Es un asunto eminentemente personal, no asunto de grupo, de iglesia o de pueblos. En tercer lugar, ¿cómo se sabe que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo lo supo Pedro? Jesús dijo a Pedro que es un asunto de revelación. La confesión de este discípulo no estuvo basada en su propio razonamiento o especulación; había sido una revelación de Dios. Esto es muy crítico. El único lugar donde podemos encontrar la verdad acerca de Jesús es en la Revelación, en la Sagrada Escritura, en el “así dice el Señor”.
Frente a la revelación que encontramos en la Escritura, hay comúnmente tres actitudes posibles. Algunos la niegan, no creen en lo sobrenatural, como lo hemos notado más arriba. Todo se debería al proceso común de las leyes de la naturaleza, de causa y efecto. La Biblia es un libro como cualquier otro libro. Contiene mucho de bueno, mucho de valor, pero no es cualitativamente superior a otros buenos libros que se hayan escrito. Por lo que la Biblia debe ser estudiada como cualquier otro libro, eliminando todo aquello que sugiera algo milagroso o sobrenatural.
Hay quienes aceptan la Biblia como la Palabra de Dios, pero la cuestionan. La estudian a través del filtro de su propio razonamiento humano, de la competencia humana, y eso los lleva a seleccionar aquello que cuadra con sus razonamientos; son muy selectivos en el uso de la Escritura. Finalmente, otra actitud posible es aceptarla porque viene de Dios y entonces tratar de entenderla sometiendo nuestros juicios a su criterio. Aceptar la Biblia como la Palabra de Dios, como la revelación de su voluntad y estar dispuestos a someterse a sus veredictos no es popular hoy, ni aun en el mundo cristiano, pero es el único camino seguro.
En los últimos dos siglos ha habido un desplazamiento visible en la fe, de lo sobrenatural a lo natural, de la fe a la razón. El teólogo contemporáneo David Wells lo expresó muy bien cuando dijo: “En el pasado, la función del teólogo era aclarar, exponer y defender la fe cristiana. Ya no es así. Lo que es más común es que el teólogo cuestione, niegue y dude parte de lo que tradicionalmente se ha enseñado como esencia de la fe” (The Person of Christ, p. 2). Hoy hay mucho interés en la verdad, pero no en la verdad de la Revelación, sino en la verdad que puede ser descubierta, comprobada, manipulada por el hombre, aquella que armoniza con la ciencia y con la cultura. Nosotros confesamos nuestra confianza indivisa en la Escritura como la Palabra de Dios, como su Palabra inspirada, como su revelación.
Al proseguir el estudio de este tema, lo haremos tratando de descubrir la verdad de la Revelación. No quiere decir que podremos entender todo, aclarar todos los misterios, agotar su contenido. Más de una vez será necesario detenernos y confesar que el pozo es hondo y no tenemos con qué sacar el agua (ver Juan 4:11). Pero hay bendición en tratar de descubrir y entender lo que en su sabiduría Dios ha visto a bien revelar. La tarea del que estudia la Biblia no es fácil; es en realidad difícil, es contender con el Todopoderoso, conscientes de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es tratar de explicar lo inexplicable, de penetrar lo impenetrable: los misterios de Dios. Es una experiencia única, una experiencia sin igual.
Estudiar la Biblia, tratar de entenderla, puede ser una experiencia similar a la que tuvo Jacob aquella noche memorable, cuando estaba por encontrarse con su hermano. Jacob necesitaba encontrarse con Dios. Necesitaba hallar respuestas para los interrogantes de su alma. En esas circunstancias, se presentó un mensajero celestial y se entabló una lucha. Aunque no sabemos todos los pormenores de esa lucha, sí sabemos que Jacob fue vencido; que como resultado de ese encuentro quedó herido ;y cuando le preguntó al mensajero celestial cuál era su nombre, para saber de él, le fue negado. Pero, como bien dijera Tomás de Aquino hace muchos siglos, en aquella lucha Jacob sintió debilidad, una debilidad que a su tiempo era dolorosa y deliciosa, porque ser así derrotado era en realidad una evidencia de que había luchado con un ser divino.
Por eso, al tratar de luchar con la Revelación, con el mensaje que viene de Dios, vamos a ser heridos: tal vez nuestro orgullo, nuestras ambiciones de entender todo, de tener en todo la última palabra. No podremos comprender a Dios en su totalidad. Si pudiéramos, lo perderíamos, habríamos construido un ídolo del tamaño de nuestra mente. Es muy posible que Jacob, después de aquel encuentro con el mensajero divino, supiera en un sentido tanto acerca de Dios como antes, pero ahora lo conocía en otra dimensión, no teológica, sino personal; y ese conocimiento llenó su alma, transformó su corazón, y recién entonces pudo hacer frente a su hermano y a la posibilidad de una vida en paz. Había sido tocado por la mano del Señor; ese es en realidad el objetivo perseguido en este estudio.
Capítulo 3
Controversias cristológicas
El Nuevo Testamento contiene ciertas afirmaciones cristológicas básicas, pero hay muy poca discusión en cuanto a su significado. Afirma, por ejemplo, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo; que su madre era una virgen. Además, nos dice que el niño que nació de María era en realidad Emanuel, Dios con nosotros; era Dios y era hombre, que nació sin pecado, como fue dicho en el anuncio del ángel: “El Santo Ser que nacerá” (Luc. 1:35). Vivió unos treinta años en relación diaria con sus semejantes. Su misión fue redentora: él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido (Luc. 19:10). Vivió haciendo el bien. Fue crucificado. Resucitó de los muertos. Ascendió a los cielos, de donde volverá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Los escritores del Nuevo Testamento se preocuparon más por enfatizar quién era Jesús que en explicar qué era; ellos habían sido testigos de su misión entre los hombres, por lo que escribieron primordialmente como testigos. El Nuevo Testamento no discute en ningún detalle la relación entre las dos naturalezas de Jesús. La necesidad de elaborar sobre las afirmaciones bíblicas no se hizo sentir al principio. Los apóstoles escribieron como testigos de los eventos que registraron, ya que habían convivido con Jesús durante varios años. Pedro escribió: “Como quienes han visto su majestad con sus propios ojos” (2 Ped. 1:16). El discípulo amado agregó: “Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos referente al Verbo de vida” (Juan 1:1).
Tan pronto como el evangelio traspuso las fronteras del judaísmo y entró en contacto con la mentalidad griega, que es más analítica, se hizo necesario dar explicaciones más detalladas en cuanto a la identidad de Jesús, qué era. El apóstol Pablo señala la diferencia entre las dos culturas cuando dice: “Los judíos piden señales, y los griegos van tras la sabiduría” (1 Cor. 1:22). Los intentos de explicar las afirmaciones bíblicas en este nuevo ambiente dieron origen a lo que conocemos como las controversias cristológicas, que se extendieron hasta mediados del siglo V.
Controversias cristológicas
Las controversias cristológicas de los primeros siglos pasaron por tres momentos definitorios. En primer lugar, fue necesario resolver el problema relacionado con la Trinidad. Si Jesús era Dios, ¿cómo evitar caer en el politeísmo? Se resolvió, después de mucho estudio, que las tres Personas participan de la misma esencia, pero desempeñan distintas funciones. En segundo lugar, había que aclarar también la humanidad de Jesús. ¿Era realmente humano? Se resolvió que sí lo era, era verdadero hombre. Finalmente, siendo que Jesús era divino y humano, ¿qué relación existía entre las dos naturalezas? ¿Eran dos personas distintas? Se decidió que Jesús era una persona con dos naturalezas.
El proceso no fue fácil. Duró aproximadamente cuatro siglos. Se hizo difícil porque se trataba de explicar algo que no tiene explicación lógica, que es una paradoja, un misterio. Algunos trataban de enfatizar la humanidad de Jesús a expensas de su divinidad, y viceversa. Las discusiones cristológicas tenían –y tienen– siempre como fin la soteriología. ¿Qué implicaciones soteriológicas se derivan de las diferentes cristologías? En la medida en que de alguna manera se minimice la persona de Jesús, también se devalúa su obra y en la misma proporción aumenta el rol que el hombre juega en su salvación. Daremos algunos ejemplos de estas controversias en los comienzos de la historia de la iglesia que pueden arrojar luz sobre la comprensión de la cristología en nuestros días.
1. Ebionitas
Ya en el siglo I de la Era Cristiana surgieron los ebionitas, un grupo de cristianos de origen judío a quienes les resultó muy difícil desprenderse de algunas enseñanzas y tradiciones del judaísmo. Su trasfondo judío se manifestaba en dos convicciones principales: en primer lugar, se aferraban a un estricto monoteísmo. Se mantenían inamovibles en relación con la declaración bíblica de que “el Señor es uno” (Deut. 6:4). Para ellos, el aceptar la divinidad de Cristo sería caer en el politeísmo; por lo tanto, Jesús no podía ser Dios.
Además, tenían una profunda convicción en cuanto a la eterna validez de la Ley de Moisés. La idea que Jesús era una nueva revelación, definitiva, estaría en conflicto con este ideal, por lo que les era inaceptable. Tenían un fuerte apego a la ley de Moisés, la cual tendría siempre prioridad para ellos. ¿Cómo vislumbraban entonces a Jesús? Decidieron que era humano, como cualquiera de los hombres, posiblemente hijo de José y de María. En algún momento, tal vez en el bautismo, fue adoptado por Dios y dotado con dones especiales. ¿Cómo afectó su soteriología este concepto de un Cristo devaluado, solamente humano? Mucho, naturalmente. Como humano, Jesús rindió una obediencia perfecta a Dios y, al hacerlo, nos dejó un ejemplo de cómo es posible vivir en total obediencia a la Ley de Dios. Veían la misión de Jesús como educativa y ejemplar más que redentora. El concepto de gracia no tenía cabida en este sistema. Su soteriología era un exagerado legalismo. La salvación se obtenía al duplicar la obediencia de Cristo. Tenían poca simpatía por los escritos del apóstol Pablo, mientras que la epístola de Santiago era su libro preferido. Creían que se puede llegar a ser justo y a merecer la salvación mediante la obediencia a la Ley, como lo hizo Jesús.
2. Docetistas
Un poco más tarde, todavía en el primer siglo, surgió otro grupo: cristianos de origen no judío, llamados docetistas. Esta palabra proviene del griego y significa “apariencia”. Estos cristianos no creían que Jesús hubiera sido realmente humano, sino que él aparecía como hombre para poder cumplir su misión entre los hombres, pero era solo divino. Debido a la cosmovisión dualista griega que sustentaban, creían que lo espiritual, el alma, existía en un plano superior, de pureza; mientras que lo material, el cuerpo, por ejemplo, era en sí negativo, malo. Ellos negaban que la humanidad de Jesús hubiera sido real. No podían aceptar que lo divino, de la esfera superior, se hubiera unido con lo terreno. Sostenían que Jesús era humano solo en apariencia. La apariencia humana de Jesús se explicaba como una teofanía, una aparición. Algunos afirmaban que, durante el bautismo, el Cristo divino, espiritual, descendió sobre Jesús de Nazaret, tomó posesión de él y partió antes de la crucifixión. Este concepto mutilado de la persona de Cristo también llevó a una soteriología defectuosa: la salvación era vista como la separación del alma del cuerpo. Se salvaba lo espiritual del hombre; afirmaban que el alma era inmortal y que sobrevivía separada del cuerpo. Se nota la presencia de esta herejía ya a fines del siglo primero. El apóstol Juan revela en sus escritos tener conocimiento de este grupo. En cambio, Juan es muy claro en su Evangelio: “La Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Fue aun más específico en una de sus cartas:
“Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios” (Juan 4:1-3).
3. Monarquismo
A comienzos del siglo III surgió una nueva manera de tratar de explicar la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos cristianos se referían a Dios como si fuese una monarquía, enfatizando la unidad de Dios. Eran conocidos como los alogoi. Esta palabra viene de la palabra logos, que se traduce como Palabra en el prólogo del cuarto Evangelio. Alogoi quería decir que se oponían a la doctrina del logos y también rechazaban el Evangelio de Juan. De este comienzo surgieron dos tipos de monarquismo: dinámico y modalista. La palabra “dinámico” deriva de la palabra griega dunamis, que significa poder, o fuerza, por lo cual veían a Jesús como un poder que emanaba del Padre.
La corriente modalista enfatizaba también la unidad de la Deidad sin negar la divinidad de Cristo, pero la identificaba con el Padre. En este sistema, también conocido como “sabelianismo”, se trataba de entender a la Deidad como si Dios fuera una monarquía, es decir, había un solo Dios, no tres dioses. Querían mantener la unidad de Dios sin negar la divinidad de Jesús. La distinción entre el Padre y el Hijo, insistían, era verbal, no numérica. Sabelio, un prominente maestro en Roma, enseñaba que Dios era uno: se manifestaba en tres operaciones o modos diferentes, pero era el mismo y único Dios. Usaba la analogía del sol para explicar este concepto. El sol, como un solo objeto, irradia luz y calor. Dios es uno, pero como el Hijo, irradia luz; y como el Espíritu, irradia calor. La misma persona divina se revela en tres modos: como Padre, es el Creador; como Hijo, es el Redentor; y como Espíritu, es el Dador de gracia, pero hay un solo Dios.
4. Arrianismo
El desafío más formidable, sin duda, para la ortodoxia bíblica apareció en el siglo IV con el surgimiento del arrianismo. La iglesia estaba entrando en ese tiempo en una nueva era: había pasado de ser perseguida a ser tolerada; y ahora, además, favorecida por el Imperio. La iglesia afrontaba nuevos problemas, como las conversiones en masa, por ejemplo, lo que significó menos profundidad en la vida moral; además, la protección imperial, que bien podía derivarse en interferencia en los asuntos de la iglesia. Los monjes en los monasterios tomaron el lugar de los mártires. En algunos sentidos, la iglesia iba cuesta abajo.
A principios del siglo IV, Arrio, un presbítero de Alejandría, sacudió a la iglesia con su doctrina decididamente antitrinitaria. Su punto de partida era un monoteísmo estricto, que no admitía ningún tipo de pluralidad en la Deidad. Para él, Cristo, el logos, es un ser creado, el primer ser creado. Solo el Padre posee los atributos divinos, que no pueden ser compartidos; si fuera posible compartirlos, dejaría de ser Dios. Argumentaba que si Jesús fuera igual al Padre, la Escritura debería haberlo llamado hermano, no hijo, porque el hijo es siempre posterior al padre. Para Arrio, el Padre era eterno, pero no Jesús. El arrianismo fue condenado en el concilio de Nicea en el año 325, pero nunca fue totalmente erradicado; su influencia es visible todavía hoy en ciertos rincones del cristianismo.
Cuando mencionamos “arrianismo”, lo primero que viene a la mente es la creencia de que Jesús es un ser creado, lo cual era central en ese esquema. Pero el interés ulterior de Arrio era más bien soteriológico; es decir, tenía que ver con la salvación. Tres pilares sostenían esta teología. En primer lugar, un estricto monoteísmo; una cerrada oposición a la idea de la Trinidad. Dios el Padre es la Fuente de la vida. Es trascendente, indivisible. Todo lo demás es creado. En segundo lugar, lógicamente para Arrio, Cristo es un ser creado. Es la primera y más grande de las criaturas, pero es una criatura. En tercer lugar, Cristo se constituyó en el gran Modelo para sus seguidores. Su vida de obediencia perfecta señaló el camino a la salvación para todo ser humano. Si Cristo, un ser creado, pudo obedecer perfectamente la Ley de Dios, el ser humano también puede lograrlo. Arrio, al igual que el ebionita que vimos más arriba, tenía muy poco que decir acerca de la gracia; ya que consideraba que la salvación era por obediencia, ejemplificada en la vida de Jesús. Al devaluar la persona de Cristo, naturalmente su obra fue afectada, y en esa proporción aumentó el papel que el hombre juega en su salvación.
En un detallado trabajo sobre el arrianismo, titulado Early Arrianism. A View of Salvation, de Robert Gregg y Dennis Groth, se lee lo siguiente:
“Concluimos que se entiende mejor el arrianismo cuando se lo percibe como un esquema de salvación. Preocupaciones soteriológicas dominan los textos e informan todos los aspectos mayores de la controversia. En el corazón de la soteriología arriana había un redentor, obediente a la voluntad de su creador, cuya vida virtuosa constituyó el modelo perfecto de lo que es una criatura y así señaló el camino de la salvación para todos los cristianos.
[…] Elegido y adoptado como hijo, esta criatura que avanzó en excelencia moral para con Dios, ejemplificó ese caminar en santidad y justicia que trae bendición a todos los hijos de Dios que hacen lo mismo. En este sentido, y con esta idea de salvación en mente, los arrianos predicaban acerca de su Cristo, y su predicación misma era un llamado a los creyentes a esperar y luchar para lograr igualdad con él” (pp. 10, 65; énfasis añadido).
5. Apolinario
Otro desafío a la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo surgió en el siglo IV, en la persona de Apolinario, obispo de Laodicea. La preocupación de este obispo era explicar cómo las dos naturalezas, divina y humana, podían haberse unido en Cristo. Si dos entidades perfectas se unen, habría como resultado dos, no una. Influenciado por la filosofía griega, basaba su teoría en una interpretación limitada de Juan 1:1 y 14, y entonces partía de una antropología tricótoma. Usaba 1 Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo menciona “todo su ser, espíritu, alma y cuerpo”, como su texto base. En su interpretación, el cuerpo era la parte física; la mente [alma] era el principio vital, impersonal; y el Espíritu era el asiento de las facultades racionales, de la personalidad. Aplicando su filosofía a Cristo, concluyó que en Cristo el cuerpo y el alma eran humanos, pero que el logos tomó el lugar del espíritu. Como consecuencia, la humanidad de Cristo, en la cristología de Apolinario, era parcial y mutilada, era dos terceras partes humano, no era verdaderamente hombre. Naturalmente, la iglesia condenó esta posición en el año 381.