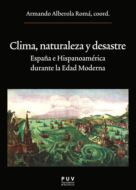Kitabı oku: «Feminismos y antifeminismos», sayfa 8
DEVOTAS MOJIGATAS, FANÁTICAS Y LIBIDINOSAS. ANTICLERICALISMO Y ANTIFEMINISMO EN EL DISCURSO REPUBLICANO A FINES DEL SIGLO XIX
M.ª Pilar Salomón Chéliz
Universidad de Zaragoza
NOTA: La autora participa en el proyecto de investigación HAR2008-06062 financiado por la Secreta ría de Estado de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradezco los comentarios de M.ª Cruz Romeo y Ferran Archilés.
Para el español, por más liberal y avanzado que sea, no vacilo en decirlo, el ideal femenino no está en el presente sino en el pasado. La esposa modelo sigue siendo la de cien años hace. [...] Para el español –insisto en ello–, todo puede y debe transformarse; sólo la mujer ha de mantenerse inmutable y fija como la estrella polar. [...] Recuerdo que en una ciudad de provincias se organizó hace tiempo un meeting de librepensadores, arreglado y presidido por un profesor muy republicano, quien anunció en los diarios que podían asistir señoras. Como después del meeting le preguntasen por qué no había llevado a la suya, contestó lleno de horror: «¿A mi esposa? Mi esposa no es librepensadora, gracias a Dios». [...] Júzgase el varón un ser superior, autorizado para sacudir todo yugo, desacatar toda autoridad y proceder con arreglo a la moral elástica que él mismo se forja; pero llevado de la tendencia despótica y celosa propia de las razas africanas, como no es factible ponerle a la mujer un vigilante negro, de puñal en cinto, le pone un custodio augusto: ¡Dios! [...] Me apresuro a señalar que al abandonar el terreno de la devoción a la mujer, no permite el hombre que en él se detenga hasta echar raíces. Le prohíbe ser librepensadora, mas no le consiente arrobos y extremos místicos. Detrás de la devota exaltada ve el padre, hermano o marido alzarse la negra sombra del director espiritual, un rival en autoridad, tanto más temible cuanto que suele reunir el prestigio de una conducta pura y venerable al de una instrucción superior casi siempre –al menos en cuestiones morales y teológicas– a la de los laicos. Así que de todas las prácticas religiosas de la mujer, la que el hombre mira con más recelo es la confesión frecuente. A veces ocasiona verdaderas guerras domésticas.[1]
INTRODUCCIÓN
El discurso anticlerical característico de la cultura política republicana en España durante la primera década del siglo XX difundió una imagen muy crítica de las mujeres. Aparecían como seres fácilmente sugestionables por el clero, dominadas por él y, en consecuencia, convertidas en difusoras de las influencias clericales sobre la familia y la sociedad. En la base de estas ideas aparecía la dicotomía de origen ilustrado que vinculaba todo lo relacionado con la razón, el progreso y la secularización al hombre, mientras quedaba reservado a la mujer la transmisión de la tradición aprovechando su papel en la familia. La convicción muy extendida de que la mujer por razones psico-biológicas era un ser necesitado de la dependencia del varón (padre o marido), sumado a su supuesta propensión a la credulidad a causa de su ignorancia y de sus mayores inclinaciones religiosas eran argumentos que se combinaban para reforzar la representación de las mujeres como víctimas fácilmente sojuzgables por el clero, bajo cuya influencia se convertían en rémoras para el progreso.
La persistencia de estas ideas en la cultura política republicana a lo largo del primer tercio del siglo XX resultó evidente en los debates constitucionales del otoño de 1931 en torno al sufragio femenino. Entre los argumentos que utilizaron los diputados radical y radical-socialistas para no conceder por entonces el derecho de sufragio a las mujeres aparecieron reiteradas referencias a que el dominio que ejercía el clero sobre las conciencias femeninas se iba a traducir en un voto contrario a los intereses de la República. Las consecuencias políticas de unas representaciones machistas, cuando no misóginas, sobre las mujeres en relación con la religión se evidenciaron igualmente durante la campaña electoral de 1933. Y tras la victoria de la CEDA el sufragio femenino se convirtió en chivo expiatorio al que culpar de la derrota republicana, sobre todo entre los medios más radicalmente anticlericales.[2]La persistencia de esas imágenes sobre las mujeres mostraba que, en el primer tercio del siglo XX, el antifeminismo encontró predicamento entre los ámbitos progresistas e izquierdistas, aunque fuera también en ellos donde encontraron un mayor apoyo las demandas feministas.[3]Dicho antifeminismo se alimentó entre otras fuentes de argumentos anticlericales críticos con las mujeres por su relación con el clero y la religión.[4]
Y hacia atrás en el tiempo, ¿qué había ocurrido? ¿Existían representaciones similares en el discurso anticlerical republicano del último tercio del siglo XIX? ¿Se rei te raron con la misma frecuencia? Si existieron, ¿se podían considerar antifeministas? Hay que recordar al respecto que fue en las últimas décadas del XIX cuando cobró fuerza el movimiento feminista a nivel internacional. Y, aunque en España tuvo menor incidencia que en otros países, sí encontró eco el debate sobre los derechos de la mujer. Los partidarios de ampliarlos, especialmente en el ámbito educativo, tropezaron con las resistencias derivadas de la difusión del positivismo, que avaló con la legitimidad del discurso científico presupuestos sobre la inferioridad de la mujer. La propia naturaleza femenina sirvió igualmente al positivismo para justificar la mayor religiosidad de las mujeres. Ante ello el republicanismo manifestó una actitud ambivalente. Las críticas formuladas por algunos republicanos, en especial desde los sectores librepensadores y masónicos, contrastaban en la vida cotidiana con la postura de muchos republicanos, quienes seguían considerando adecuado que las mujeres manifestaran inclinaciones religiosas, como exponía irónicamente Emilia Pardo Bazán en el fragmento recogido al comienzo de este artículo. Eso sí, se consideraban adecuadas siempre y cuando no fueran excesivas. En ese caso, la mujer adquiría la categoría de beata, figura caracterizada sistemáticamente de forma negativa por el discurso republicano.
ANTIFEMINISMO Y DEBATE SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER: LOS RIESGOS DE LA EMANCIPACIÓN FEMENINA
En las últimas décadas del siglo XIX, la mujer se convirtió en objeto de análisis por parte de moralistas, científicos, filósofos, intelectuales y artistas, interesados por su sicología, su inteligencia, el papel que debía ocupar en la sociedad y los derechos que le correspondían, etc. Predominaba el modelo de la mujer doméstica, pero ello no significa que no surgieran otros tipos de feminidad como sugieren textos y documentos de finales del XIX.[5]A través de la prensa y de algunas revistas llegaron noticias sobre los avances del feminismo en el extranjero. Aunque en España no hubo en el siglo XIX acciones y movilizaciones feministas del calado que mostraron en otros países occidentales, el papel de las mujeres en la sociedad constituyó objeto igualmente de debate y polémica. Los años noventa fueron los más significativos al respecto. Fue entonces, por ejemplo, cuando se publicaron en España algunos libros relevantes para la lucha feminista, como La esclavitud femenina de John Stuart Mill o La Mujer ante el socialismo de Ferdinand August Bebel, ambos aparecidos en la colección La Biblioteca de la Mujer, creada y dirigida por Emilia Pardo Bazán desde 1892.
Los partidarios de los derechos de la mujer en España se centraron en demandar para ella el acceso a una buena educación, que le permitiera desempeñar mejor sus funciones como madre y educadora de los hijos, y le abriera las puertas al ejercicio de actividades profesionales.[6]La educación de las mujeres constituyó el principal asunto en que se centró el debate sobre la cuestión femenina durante el último tercio del siglo XIX. En el campo liberal dicho debate estuvo protagonizado por krausistas e institucionistas, de un lado, y positivistas de otro. Entre ellos destacó especialmente Fernando de Castro, promotor en 1869 de las Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer. Según expuso en la conferencia inaugural, pretendía que aquellas contribuyeran a refl exionar sobre el carácter que debía tener la educación de la mujer. Atribuyó las diferencias entre los sexos no a la diversidad de naturaleza o de mérito, sino a la variedad de los fines que correspondía a cada uno en la vida. No había desigualdad, ni inferioridad esencial, sino distinción de funciones, división del trabajo. Para contraponer los dos sexos utilizó una imagen que resulta ilustrativa de la visión que predominaba en el mundo liberal progresista y republicano sobre las cualidades que se atribuían a cada uno. Comparó al hombre con la línea recta, «cuya unidad, inflexibilidad y dirección siempre constante señalan su carácter severo y progresivo»; y a la mujer, con la línea curva: «con la variedad de sus ondulaciones significa la flexibilidad de aquella, su movilidad y escasa iniciativa para el progreso, su espíritu conservador, y esa amable dulzura y bondadosa habilidad que en la Sociedad y en la familia suavizan las relaciones más tirantes y dificultosas». A su juicio, la educación femenina debía ser eminentemente práctica, y, aunque no veía imposible que las españolas se dedicaran a la cultura superior, consideraba que debían instruirse ante todo para ser esposas y madres, para responder dignamente a los fines que reclamaba el ideal de mujer, «ángel de paz en la familia, madre del hogar doméstico y fuerza viva en la Sociedad humana».[7]
Aunque la conferencia no afirmaba la total igualdad entre hombres y mujeres, su talante pro-feminista se apoyaba en elementos característicos del pensamiento krausista que predisponían a esta corriente filosófica en pro de la mejora de las condiciones de las mujeres: la profunda religiosidad del krausismo, crítica con la intolerancia de la Iglesia oficial, pero abierta a asumir la idea de un alma común a todo el género humano; la confianza en la perfectibilidad humana por medio de la educación; la concepción de la educación apoyada en la razón como instrumento de desarrollo de las facultades humanas frente a la ignorancia y el fanatismo; y la compatibilidad entre ciencia y religión, de forma que la identificación que se hacía en la época entre mujer y religión no la excluía del camino de la ciencia.[8]
El resto de Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer las impartieron krausistas, liberales y republicanos, como Fernando Corradi, Tomás Tapia, José Echegaray, Francisco Pi y Margall, Rafael M.ª de Labra, Segismundo Moret, etc. Fueron el germen de futuras iniciativas a favor de la educación femenina como la Escuela de Institutrices, inaugurada a finales de 1869, y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, creada al año siguiente. Los postulados krausistas fueron defendidos igualmente por intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza, quienes junto con los krausistas lideraron proyectos que ampliaron la oferta educativa femenina a saberes distintos del magisterio. Las iniciativas pedagógicas fomentadas por krausistas e institucionistas favorecieron asimismo la evolución de los presupuestos sobre la educación femenina. Testigos de ello fueron los Congresos Pedagógicos de 1882, 1888 y 1892, donde participaron activamente institucionistas, maestras, profesoras de normal e intelectuales –como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán– próximos a los planteamientos pedagógicos de la ILE. Resulta claramente perceptible, por ejemplo, la distancia entre los presupuestos defendidos por Fernando de Castro en su conferencia de 1869 y los que expuso Emilia Pardo Bazán en el Congreso Pedagógico de 1892.[9]En la memoria correspondiente a la sección «Conceptos y límites de la educación de la mujer y de la aptitud profesional de ésta», pidió que se reconociera que
la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir; que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura, y que por consecuencia de ese modo de ser de la mujer, está investida del mismo derecho a la educación que el hombre, entendiéndose la palabra educación en el sentido más amplio de cuantos puedan atribuírsele.
Ahora bien, esta posición de Pardo Bazán seguía siendo bastante minoritaria en los años noventa. La mayoría de liberales avanzados y republicanos siguieron considerando la educación de las mujeres en función de la familia que un día podían formar, ya que el papel social que les atribuían estaba básicamente en el hogar como esposas y madres educadoras de los hijos. Y si les reconocían capacidad de influencia y de acción en la esfera pública, se derivaba de sus funciones materno-domésticas o era entendida como una expansión de estas en el ámbito público (v.g. la filantropía).
La difusión del positivismo no contribuyó a que eso cambiara; más bien al contrario. El positivismo incidió notablemente en el debate sobre la educación de la mujer, pero, a diferencia del krausismo y del institucionismo, lastró las posibilidades de avanzar hacia una educación femenina en mayores condiciones de igualdad con la masculina. Con el positivismo las leyes de la naturaleza establecidas por la ciencia se convirtieron en argumentos cargados de una autoridad difícilmente rebatible. La aspiración positivista de extraer leyes naturales para aplicarlas a la sociedad tuvo importantes repercusiones en la cuestión femenina. Desde la biología, la fisiología y la psicología se fijaron una serie de verdades supuestamente científicas sobre la inferioridad de las mujeres y sobre las limitaciones que la propia naturaleza imponía a la capacidad intelectual femenina. Aun peor para las mujeres: al considerar dichas limitaciones obra de la naturaleza, resultaba imposible actuar sobre ellas para enmendarlas. Los postulados positivistas chocaban frontalmente, pues, con planteamientos básicos del krausismo como la perfectibilidad humana y la capacidad transformadora que poseía la educación.[10]
En España el positivismo acabó eclipsando al krausismo. Encontró una mayor difusión en los ámbitos progresistas para los que la ciencia, apoyada en la razón, se convirtió en el referente más sólido de legitimación ideológica. La certeza atribuida a las supuestas verdades científicas sobre la inferioridad e incapacidades femeninas tuvo consecuencias perniciosas para el debate de las ideas feministas, por ejemplo en el terreno educativo. Pero además, aportó argumentos supuestamente legitimados por la ciencia en contra de aquellas. En otras palabras, fortaleció el antifeminismo y la misoginia en el mundo progresista español, lo que no implica que todos los que formaran parte de él fueran antifeministas o misóginos.[11]
Uno de los episodios que resulta más significativo al respecto se originó a raíz de la crítica que Emilia Pardo Bazán hizo del libro Estudios psicológicos (Madrid, 1892). Su autor, Urbano González Serrano, era uno de los representantes más caracterizados del positivismo en España, discípulo de Salmerón y hombre ligado al republicanismo. En su obra afirmaba que la mujer estaba sacrificada al amor y a la maternidad; sierva de su constitución física, era una enferma y no estaba capacitada para mantener relaciones de amistad con los hombres. En respuesta, Pardo Bazán escribió el artículo de controversia titulado «Del amor y la amistad. (A pretexto de un libro reciente)». Rebatió los presupuestos de la obra y denunció la opinión, a su juicio muy extendida en la época, según la cual cualquier trato entre personas de distintos sexo resultaba sospechoso. Pero, como el verdadero tema de fondo era la educación femenina, remitió a las tendencias pedagógicas más avanzadas de la época, contrarias a la separación y a la oposición de los sexos, para defender la idea de que la distinta educación de hombres y mujeres constituía el motivo del atraso de una nación.[12]
Contrario a estas ideas se manifestó González Serrano en la correspondencia que mantuvo al respecto con Adolfo Posada, publicada bajo el título La amistad y el sexo. Cartas acerca de la educación de la mujer (Madrid, 1893). En sus misivas, González Serrano, además de oponerse a la coeducación, afirmaba que la mujer nunca podría ser superior como lo era el hombre; y, en caso de que tratara de serlo, sólo lograría hacer el ridículo. En la quinta carta, aludía a las consecuencias negativas que se derivarían para la continuidad de la especie si la mujer se introducía en las esferas masculinas. Y en su última carta, recurrió al peso de los cráneos para demostrar la superioridad masculina y mencionó las bajas tasas de natalidad en Francia como evidencia de los peligros que entrañaba la educación femenina en condiciones de igualdad con el hombre. Para González Serrano, eso era ir contra natura, dado que la mujer estaba destinada a la maternidad, y sólo traería como consecuencia la esterilidad femenina.[13]
Afirmaciones de este tipo reflejan perfectamente el verdadero alcance del debate sobre la educación de la mujer. No sólo estaba en juego el nivel formativo femenino o las profesiones a las que «el sexo débil» podría acceder, sino que el tema entraba de lleno en la aspiración central del feminismo, la emancipación de la mujer. De ahí que al hilo del debate sobre la educación de las mujeres, se fueran mencionando los peligros que se asociaban a la lucha por los derechos de la mujer y por su emancipación –más temida que real en la España de las últimas décadas del siglo XIX– fuera del ámbito doméstico.[14]A algunos de esos riesgos ya habían aludido oradores de las Conferencias Dominicales en 1869. Rafael M.ª de Labra, por ejemplo, en su disertación sobre «La mujer y la legislación castellana» dejó constancia de las críticas que generaba la idea de la emancipación femenina. De ordinario se señalaban «como consecuencias imprescindibles» dos: «la prostitución de la mujer en la vida política, y la disolución completa de la familia en la vida civil».[15]Por su parte, Pi y Margall en «La misión de la mujer en la sociedad» atribuyó a la mujer un papel altamente civilizador, de los que más poderosamente podían contribuir al desarrollo de los adelantos humanos. Y aunque no le negaba grandes facultades intelectuales, consideraba que esa no era la senda por donde podía cumplir su misión en el mundo. Su camino estaba dentro del hogar doméstico: allí «tiene la mujer su teatro, su asiento, su trono». Su principal misión era educar a los hijos, formar su conciencia para hacer de ellos buenos ciudadanos y hombres probos. La mujer debía a su juicio fortalecer el sentimiento, alimentarlo, darle fuerza, y hacerlo la base de la actividad y de la inteligencia, competencias ambas que correspondía desarrollar al varón.[16]Los riesgos de no ajustarse a ese ideal amenazaban tanto a la propia mujer como a la familia y a la sociedad:
Hay, ciertamente, en los pueblos modernos, y más aun en los extranjeros que en el nuestro, cierta tendencia no solo a que la mujer sea política y literata, sino también a que entienda de industria y de comercio. Pero en esos pueblos suele observarse que los lazos de la familia se relajan de día en día, que la mujer pierde las bellas cualidades de su sexo, sin adquirir las del hombre, y que lejos de ser elemento civilizador, pasa a ser elemento perturbador, hasta tal punto que [...] llega a perturbar a veces hasta las relaciones de la economía política.
La mujer que se entrega completamente a la industria, al comercio, a la literatura, a las artes, suele ver con cierto desdén el hogar doméstico, tener deseos de alejar de sí a esos mismos hijos cuya educación le está confiada, ver en ellos un obstáculo a sus elucubraciones mentales o sus trabajos científicos, y perder, por fin, su carácter, ese carácter sentimental que debe tener si quiere cumplir su fin y su destino.
En opinión de Pi, si se quería evitar que la mujer se viera envuelta en la lucha partidaria, no debía inmiscuirse abiertamente en la esfera política. Pero tampoco la excluía totalmente de ella, pues le reconocía capacidad para influir en la marcha política de los pueblos «ejerciendo su acción sobre su marido, su padre, sus hermanos, sus hijos si los tiene, inflamándolos en el santo amor de la humanidad y de la patria. Lo repito: en el hogar doméstico, no fuera de él, ha de cumplir la mujer su destino».[17]Que Pi y Margall evolucionó en sus planteamientos lo muestra una afirmación suya en un discurso impartido a finales de 1899, cuando aseguró que en España la negativa a reconocer el derecho al voto a la mujer era «cosa aquí tanto más rara, cuanto que una mujer rige y gobierna el Reino, y nombra y destituye ministros, y convoca, abre, cierra, suspende y disuelve las Cortes, y es jefe del ejército y la armada, [...], y obra a par de los reyes varones».[18]Sin embargo, la participación de las mujeres en la vida política seguía planteando problemas a muchos republicanos por esas mismas fechas. Así lo refleja la reacción de Melquíades Álvarez cuando rechazó participar con Belén Sárraga en un mitin en Gijón, aduciendo que «las mujeres no deben tomar parte en estas actividades».[19]
La emancipación femenina generaba pues controversia entre los republicanos. Muchos temían que de ella se derivaran peligros como la disolución de la familia, alteraciones para la identidad femenina, perturbaciones en la esfera social y política, junto a la dejación de las funciones que correspondían a la mujer en la familia como esposa y madre. El miedo a estos riesgos, señalados por Pi y Margall en su conferencia de 1869, y a sus consecuencias para el modelo de familia pervivió en el mundo republicano de las últimas décadas del siglo. Entre los manuales de educación femenina que proliferaron, orientados a instruir a las mujeres para el matrimonio y las labores domésticas, encontramos uno elaborado por el republicano federal Ubaldo R. Quiñones, La educación moral de la mujer, quien, como otros autores de la época, se apoyaba en la idea de la inferioridad natural de la mujer para proponer que su educación se centrara en una enseñanza moral, pensando en su papel de esposa y madre. En uno de los últimos consejos del libro, Quiñones recomendaba:
Ilustraos, pues, nobles mujeres; instruiros para instruir; [...] vuestra elevadísima misión quedará cumplida si dais un hombre de bien a la sociedad; ¡dejad que otros pretendan conquistar el mundo, si vosotras lo podéis salvar y civilizarlo con un sentimiento moral vuestro![20]
Preocupados por el modelo de familia también se mostraron los republicanos blasquistas desde finales del siglo XIX, como ha estudiado Luz Sanfeliu. A pesar de dar cobertura y apoyar desde El Pueblo las actividades desarrolladas por Belén Sárraga y otras feministas librepensadoras a finales del XIX, el modelo de familia que propuso el blasquismo como fórmula para superar las deficiencias de la familia burguesa no respondía a las demandas de emancipación femenina. Aunque basadas en el amor y el respeto mutuo, las relaciones familiares ideales de los blasquistas se apoyaban en la supremacía del varón, la complementariedad de hombres y mujeres en la familia y la dedicación de estas a la educación de los hijos. Para garantizar que dicha educación se basara en los principios republicanos, los blasquistas sostenían como ideal que la mujer asumiera los postulados republicanos del marido, los compartiera y educara en ellos a hijos y futuros ciudadanos. En muchos aspectos, parecía un modelo que trataba de recuperar las esencias del propuesto en su día por Rousseau en El contrato social y en Emilio, especialmente en lo relativo a la dependencia de las ideas de la mujer respecto del varón.[21]Los comentarios, jocosos en ocasiones, que a finales del siglo hacía El Pueblo sobre el feminismo o sobre la actividad de alguna mujer ilustrada fuera del hogar, por muy típicas que pudieran ser de la época, evidenciaban los obstáculos que encontraban también entre los republicanos las aspiraciones de emancipación femenina.[22]Sorprendentemente esas reservas se manifestarían igualmente en el discurso anticlerical republicano crítico con las excesivas inclinaciones religiosas de las mujeres.
MUJER Y RELIGIÓN EN EL DISCURSO REPUBLICANO: ANTICLERICALISMO, MISOGINIA Y ANTIFEMINISMO EN TORNO A LA FIGURA DE LA BEATA
A pesar de las tensiones entre el liberalismo y la Iglesia católica por la definición del orden liberal en España, liberalismo y catolicismo acabaron complementándose en la configuración del ideal de mujer doméstica predominante en la España liberal de la segunda mitad del siglo XIX.[23]El discurso de la domesticidad asignaba a las mujeres un importante papel en la educación de los hijos, futuros ciudadanos, para asentar en ellos valores morales y patrióticos. Cumplir con ese cometido justificó la necesidad de instruir a las mujeres. Entre las materias principales que se incluyeron en su curriculum educativo figuraba la religión. No sólo se pretendía garantizar una formación religiosa mínima para transmitir valores morales a los hijos, sino que fijaba la piedad como un valor fundamental que se atribuía a la mujer.
Desde el Sexenio, sin embargo, se manifestaron actitudes ambivalentes en relación con el binomio mujer/religión entre liberales avanzados y republicanos.[24]Partidarios de los derechos de la mujer, como Fernando de Castro, asumían plenamente el supuesto de que el cristianismo había liberado a la mujer de la esclavitud y la había convertido en compañera del hombre. Era una idea muy asentada en el pensamiento liberal decimonónico español, que intelectuales feministas como Concepción Arenal o Pardo Bazán compartían totalmente. Para esta última, por ejemplo, el cristianismo había desempeñado un importante papel en el progreso femenino por «emancipar la conciencia de la mujer, afirmar su personalidad y su libertad moral, de la cual se deriva necesariamente la libertad práctica». Ello no le impedía, sin embargo, criticar al sacerdote por inculcar en la mujer «la docilidad conyugal, la fe sin examen y rutinaria», en vez de afirmar su independencia espiritual. Los institucionistas, por su parte, aunque valoraban la religión, apostaban por una educación neutral desde el punto de vista religioso, basada en la tolerancia y en la transmisión de valores morales fundamentados en la racionalidad tanto a niños como a niñas.[25]Otros defensores de los derechos de la mujer iban más lejos. En su estudio sobre los orígenes del feminismo en Mallorca, Isabel Peñarrubia señala que durante el Sexenio algunas republicanas de la isla criticaban la sujeción de las mujeres a distintos hombres, entre ellos al cura; y señalaban el fanatismo religioso como uno de los pilares de la esclavitud de las mujeres.[26]Años después las feministas librepensadoras de las últimas décadas del siglo atribuirían la subordinación de las mujeres a su sometimiento por parte del clericalismo y señalarían que sólo en una sociedad laica y republicana, libre de la influencia de la Iglesia, se lograría la emancipación femenina.[27]
En el último tercio del siglo XIX muchos republicanos compartían las ideas expuestas en un medio federal por Francisco Ruiz de la Peña en 1872. En un artículo titulado «La corrupción de la mujer» imprecaba: «Id, mujeres, a las iglesias; pero con media hora os sobra». Afirmaba que las que pasaban mucho tiempo en la iglesia, no sólo abandonaban sus labores en el hogar, a sus maridos e hijos, sino que también terminaban volviéndose fanáticas. Con ello hacían un daño gravísimo y sembraban la cizaña y el desacuerdo por doquier, por lo que exhortaba a las esposas e hijas de familia a librarse de la influencia clerical.[28]Junto a los republicanos federales, los librepensadores y los masones serían los más críticos con la influencia clerical sobre las conciencias femeninas y sus consecuencias. Además de achacar al clero la responsabilidad por el sojuzgamiento de las mujeres, denunciaban que gracias a ello el clericalismo extendía su dominio sobre la familia y la sociedad, ya que aquéllas educaban a los hijos en la superstición y la hipocresía en vez de formarlos como ciudadanos libres, virtuosos y racionales. El día en que ellas abandonaran al clero sonaría «la hora de la agonía de la Iglesia», y dejarían de difundir el clericalismo en la sociedad española, aseguraba Ramón Chíes en un artículo cuyo título representaba significativamente a las mujeres como «Las combatientes en la sombra».[29]
Entre los republicanos centralistas se podían llegar a escuchar ideas parecidas. Salmerón, en un discurso sobre la educación de la mujer pronunciado a finales de 1891 en un centro federal, definía a ésta como «un producto híbrido y artificial de la educación servil, que la hace creerse autómata destinada a obedecer supersticiones». En su opinión, sólo «una forma de Gobierno científica, la república democrática» conseguiría liberarla, arrebatándole el yugo religioso y educándola para que ejerciera adecuadamente su labor de esposa y madre de ciudadanos. Ello no necesariamente significaba que las mujeres tuvieran que abandonar la religión. El País, por ejemplo, órgano del republicanismo progresista ruiz-zorrillista, no planteaba objeciones a las inclinaciones religiosas femeninas. Otros, más exigentes al respecto, las aceptaban siempre y cuando las mujeres no cayeran en fanatismos y su religiosidad fuera compatible con la asunción de ideas democráticas. Así lo expresaba José Extrañí en un banquete federal en 1881:[30]
¡Si dentro del santuario
devota, mas no fanática,
viese en el Cristo estatuario
al que murió en el Calvario
por la idea democrática!
¡Si en la ciudad y en la aldea
las madres, resplandecientes
con la luz que centellea,
infiltrasen esta idea
en las infantiles mentes;