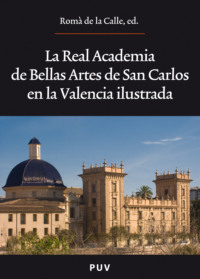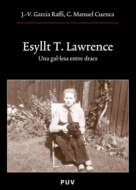Kitabı oku: «La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la Valencia ilustrada», sayfa 3
LA REVOLUCIÓN DEL GUSTO EN LOS UMBRALES DE LA MODERNIDAD
Romà de la Calle
Universitat de València
En febrero de 1768, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos es reconocida oficialmente. Han pasado ya algunos lustros desde que se pusieran en marcha aquellos esfuerzos que acompañaron al anterior intento de conformar la Real Academia de Santa Bárbara, también en el contexto valenciano. En ambas circunstancias, se habían seguido los pasos de la precedente Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, creada en la villa y corte.
Se daba así, por fin, cumplimiento y satisfacción a un objetivo expreso: el de implantar oficialmente y controlar los estudios de las Nobles Artes, en el ámbito valenciano, gracias a la presencia de la nueva entidad. Pero también tal objetivo apuntaba igualmente hacia el establecimiento de un sistema de pautas y normas que, yendo más allá de la estricta docencia de las bellas artes, alcanzara asimismo la regulación de su práctica y la implantación social de determinados criterios preferenciales. No en vano, se postulaba que el logro de todos esos objetivos pudiera y debiera ser, a la vez, eficazmente sometido a la presencia y acción de una autoridad reconocida y centralizada en el propio entramado académico, frente al viejo y prepotente poder de los gremios.
Conviene, en este sentido, recordar que el lema acuñado por el impulso del escalonado «movimiento académico» francés de la época rezaba: Libertas artium restituta. Paradójicamente, pues, se trataba de devolver la libertad al arte, reconociendo sus derechos. ¿O era a los ciudadanos, en sus relaciones plurales con las artes, a quienes se les quería reconocer tales derechos? Sin duda, la historia de la modernidad iba a tener la última palabra, aunque tuviera que dar muchas vueltas y zigzagueos en ese desarrollo.
En realidad, tales aspiraciones de los contextos español (Real Academia de San Fernando) y valenciano (Real Academia de San Carlos), a los que luego se sumarían también otras ciudades españolas, venían a seguir modelos ya implantados por instituciones académicas preexistentes en Europa, fuertemente controladas desde los poderes monárquicos. Concretamente, en España se estaban aplicando ya a mediados del siglo XVIII, de forma clara, las pautas de las reales academias consolidadas en Francia, por directa imposición y estrategias borbónicas. Si el modelo regulador para la recién creada Real Academia de Bellas Artes valenciana iba a ser formal y materialmente el de San Fernando, aquella institución, a su vez, no era sino la extrapolación directa de la normativa que había puesto las bases de la muy anterior Real Academia de Bellas Artes de París y sus otras ramificaciones francesas y europeas.
El siglo ilustrado no iba a dejar pasar la ocasión de regular un ámbito tan relevante como el de las bellas artes. Tampoco iba olvidar el dominio de las artes aplicadas, por el cual tanto se interesó la Encyclopédie. Se preocupó, pues, en ambos casos, por la docencia y el aprendizaje de las mismas, sin dejar de discutir acerca de sus vertientes creativas e industriales y sus complejas relaciones. Pero en ninguna circunstancia minimizó su toma de partido de cara a la mostración pública de las distintas manifestaciones artísticas. Tampoco bajó la guardia frente al control y el seguimiento de su mercado y frente a la diversificación de su coleccionismo. Igualmente, aquel siglo abrió nuevas puertas al estudio y la teorización del arte. También dio una vuelta de tuerca a la justificación de su historia y a la necesidad de fundamentar los posibles criterios de enjuiciamiento y normatividad, que –por definición– buscaban las academias.
Es así como florecen casi simultáneamente o se refuerzan y revisan instituciones como las academias, los museos y los salones, al igual que se constituyen e inician, en ese mismo contexto ilustrado, disciplinas como la Estética y la Crítica, la Historia del Arte y la Arqueología, o se perfilan fuertemente nociones que serán clave en estos dominios de la práctica y el pensamiento, como por ejemplo el «gusto», el «sentimiento» o el «no sé qué», junto con la belleza, la sátira, la gracia, la fealdad, lo cómico o lo sublime, que tanto juego darán, como categorías estéticas, en este siglo XVIII, y que condicionarán fuertemente la posterior historia de la modernidad.
Justamente, en esta crucial diacronía, en esta época activa y determinante, nos topamos con la citada fecha de 1768, cuando aquel 14 de febrero se recibe oficialmente en la ciudad de Valencia la noticia de la institucionalización de la Real Academia de Bellas Artes, denominada de San Carlos como homenaje al monarca ilustrado por excelencia, que había acogido las peticiones reiteradas en tal sentido. Carlos III daba el espaldarazo a la institución, ligándola directamente al poder municipal en relación con su sostenimiento económico y que pronto, también, se vería vinculada a la Universidad, en lo que respecta a su ubicación. Dualidad de aspectos y de dependencias que no queremos minimizar, en esta coyuntura y en esta historia que pronto va a cumplir su 240 aniversario.
Sin embargo, dado que estas facetas propias de las microhistorias han sido recogidas ya en diversas publicaciones, en distintos repertorios de documentos y diferentes estudios de fuentes, preferimos, más bien, centrarnos en una estratégica mirada global que reflexione, aunque sólo sea a grandes trazos, en torno a ese ambiente de carácter estético-filosófico que intentaba legitimar los principios del gusto, las actuaciones de la razón y del sentimiento, la aplicación de las reglas o la articulación de los criterios que se proyectaban socialmente (y por ello también individualmente) sobre el universo de las bellas artes.
Siguiendo esa línea ya indicada de influencias y de poder, de control y seguimiento, que vinculaba a Valencia con Madrid y a Madrid con los modelos de las reales academias europeas y especialmente francesas, queremos acercarnos al crucial papel que desempeñó el tema del «gusto» como vía de acceso a la belleza y al arte, en las puertas de la modernidad, en este ecuador del siglo XVIII, sin olvidar, como es lógico, determinados antecedentes, que ya desde mediados del siglo XVII claramente iban preparando la implantación de nociones, de materias disciplinares y de instituciones que en el propio siglo ilustrado florecerían entre sí en una estrecha red de conexiones, algunas de las cuales intentaremos comentar.
Muchos de los autores que se van a citar, muchas de las obras a las que deberemos hacer referencia se han encontrado en distintas bibliotecas valencianas. Algunas de ellas incluso estaban depositadas en la propia Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que pronto atendió asimismo a esta vertiente bibliográfica, fundamental, sin duda, tanto para la correspondiente formación de la época como para orientar y dar base a nuestros rastreos actuales.
Este enfoque arranca, pues, de aquel contexto francés, en la charnela entre los siglos XVII y XVIII, que propició paulatinamente el establecimiento de determinadas líneas de fuerza en una particular historia (francamente contemporizadora) del marco estético-filosófico, en el que se iban a mover toda una serie de autores, pioneros en este tipo de reflexión, que colaboraron intensamente –diferenciándose y dejándose también influir– con otras figuras implantadas en el contexto inglés y alemán, las cuales determinaron las fases posteriores de la modernidad, en sus distintas versiones. Es decir, en la cadena de «las modernidades» que (pasando por aquel 1768) ha llegado hasta nosotros.
I. ENTRE LA RAZÓN Y EL SENTIMIENTO
Precisamente en el desarrollo pautado de la modernidad, hay que reconocer que la historia de la Estética corre en paralelo con la historia de la subjetividad. De hecho, la conciencia de una cierta ruptura con la antigüedad no deja de evidenciarse en los fundadores de la Estética como moderna disciplina filosófica. De ahí que uno de los problemas fundamentales de esta disciplina académica –desde los inicios del siglo XVII hasta finales del siglo XIX– resida precisamente en cómo conciliar la creciente subjetivización de lo bello con la exigencia de criterios que respalden, de algún modo, las relaciones con una compartida objetividad, es decir, con el mundo.
Piénsese que si la estética moderna es ciertamente subjetivista (toda vez que funda lo bello sobre las facultades humanas, bien sean éstas la razón, el sentimiento o la imaginación), no por ello deja de auspiciar la vieja idea de que la obra de arte es, de algún modo, inseparable de ciertas formas de objetividad.
Tales referencias son las que desaparecen en la estética contemporánea: no existe ya un mundo objetivo, unívoco, evidente y común, sino más bien nos enfrentamos a toda una pluralidad de mundos, particulares a los respectivos artistas. Así, del subjetivismo moderno nos hemos ido decantando progresivamente hacia el individualismo contemporáneo. La obra de arte no es ya, pues, espejo de un mundo, sino más bien se transforma en creadora de mundos plurales, en cuyos entramados y repliegues anidan y se mueven las experiencias vividas por los sujetos. Es decir, que a través de la creciente subjetivización del mundo –propia de la estética moderna– se ha llegado, en esta aventura, a la disoluciónretirada-obsolescencia del mundo (Weltlosigkeit), para convertirse ésta en uno de los rasgos imperantes en la contemporaneidad, junto con el culto radical a la idiosincrasia, a la individualidad. La obra de arte, al fin y al cabo, es así planteada y entendida como una evidente y expresiva prolongación del sujeto.
De este modo, aquella polémica y decisiva opción radicalizada, que toma cuerpo en la crítica mundana del siglo XVII francés y del XVIII inglés, según la cual lo bello es tarea del gusto –que abre de par en par las puertas de la modernidad, para convertirse luego en reiterado tópico–, es ahora, si miramos a nuestro alrededor, en esta charnela entre los siglos XX y XXI, cuando, finalmente, puede decirse que se ha convertido en auténtica realidad, justamente a través del perspectivismo, la fragmentación, la transvisualidad y el nomadismo tan potenciados en la posmodernidad, que ya hemos dejado también tras nosotros. Hoy las obras ya no aspiran a representar el mundo, sino que, más bien, encarnan en sí mismas el estado de las fuerzas vitales de sus creadores, lo que da lugar –como nómadas sin cosmos unitario– a pequeños mundos «perspectivos». Estamos, así, de hecho, instalados –etimológicamente– en un ámbito trenzado de inter-subjetividades.
Tal proceso, que afecta plenamente a la cultura contemporánea, encarna y es fruto lejano y paradigmático de aquella histórica y compleja revolución del gusto a la que estamos asomándonos. Y, sin duda alguna, la historia de la Estética ha sido el escenario privilegiado de los múltiples avatares desarrollados por esa creciente y compartida subjetivización, que ha cruzado la historia.
Aquí, llevados por el contexto disciplinar y académico que nos ocupa, nos vamos a interesar concretamente por los orígenes de ese imperativo del gusto, que afectará decididamente, como mutación radical, al modo de entender la categoría de lo bello en su relación con el arte.
Con el concepto de gusto, lo bello quedará íntimamente vinculado a la subjetividad humana (ya no será entendido como un en sí sino más bien como un para nosotros), que, en última instancia, se definirá por el placer que procura, es decir, por las sensaciones o los sentimientos que suscita. Por eso, la otra cuestión central de la reflexión estética radicará, como hemos ya apuntado anteriormente, en el tema de los criterios –de las normas del gusto– orientados a afirmar o no que algo es bello.
La tensión histórica es patente: si por una parte la fundamentación de lo bello se vincula a la subjetividad más íntima –la del gusto–, habrá que buscar asimismo un camino para la formulación de respuestas críticas –apreciativas–, a las que no se puede renunciar si se desea que la belleza, como valor, se fomente, regule y dirija, se comunique y participe colectivamente. Es ésta una de las facetas que adopta el dilema entre lo público y lo privado, lo particular y lo colectivo, la subjetividad y el sensus communis, la tradición y la norma del gusto. Al fin y al cabo, el síndrome de la modernidad se formula plena y palmariamente en esa cadena de contrapuntos.
En realidad, las condiciones de posibilidad tanto de la crítica como de la Historia del Arte se hallan claramente in nuce en el horizonte cronológico que marca la histórica Querelle des Anciens et des Modernes (1687). Incluso quienes defienden, como Nicolás Boileau, la tradición, argumentan, no obstante, en favor suyo, subrayando su amplia capacidad de conformarse a una norma, de sujetarse a un principio superior. Y no se olvide que para el clasicismo francés –cuyas concepciones estéticas no son ajenas al cartesianismo– tal norma es justamente la razón, y por lo tanto se trata asimismo de una destacada facultad del sujeto, aunque se dé igualmente por supuesta su necesaria universalidad.
Algo se mueve así en favor de la persistente actividad de la crítica. Al apelarse, con insistencia, a una norma distinta de la omnipotente tradición, se auspicia un criterio –la razón–, al cual conviene recurrir para enjuiciar las obras. Pero pronto se arbitrarán, por adición, también otros criterios. Y, asimismo, en esa coyuntura, algo se mueve igualmente en favor de la Historia del Arte, dado que, en medio de tales condiciones, se apunta ya claramente la idea de diversificación, de clasificación, de cambio, de alteraciones en la presentación de normas ideales. Es así como la originalidad –como palmario desvío de la tradición– deja de ser un no-valor y una sospecha, y comienza claramente a exigir sus propios derechos y su paulatina implantación.
Sin duda, habrá que esperar la llegada del siglo XVIII, junto con la implantación de las academias, para que tales conjuntas virtualidades de la Estética, la crítica y la Historia del Arte inicien su paulatina consolidación y mutuo respaldo. Pero, en cualquier caso, la entronización del sujeto como juez de la tradición será algo irrenunciable. Y en ello la idea de la historicidad del gusto será fundamental.
Al fin y al cabo, con la polémica entre lo antiguo y lo moderno, la condición de lo nuevo, de la originalidad, se vislumbra como contrapunto necesario, aunque no como pauta suficiente, tal como sí ocurrirá con posterioridad. Pero en las determinaciones que definen tal originalidad se aúnan ya tanto la subjetividad como la historicidad. Es decir, que la novedad supone la irrupción distintiva del gusto del sujeto, pero a su vez implica asimismo el contrapunto de la historia, en cuyo seno se inscribe y fundamenta, diacrónicamente, la virtual innovación.
La revolución del gusto había iniciado así su andadura y sus efectos serán fundamentales. De la búsqueda de los criterios de lo bello se pasará a las pesquisas en favor de los criterios del gusto, como si en realidad se tratara, simplemente, de las dos caras de la misma moneda. La polémica estaba, sin duda, bien servida. Y es en medio de este caldo de cultivo cuando se auspicia la fundación de las reales academias, preocupadas por cierto por la cuestión del gusto y de la subjetividad, pero obsesionadas, sobre todo, por el tema de los criterios, de las normas y de las reglas, capaces de asegurar, con aires y aspiraciones de objetividad, los vendavales, las querellas y las disputas impulsados por el reforzamiento del gusto.
Como es sabido, desde el siglo XVII hallamos en el contexto francés una paradigmática oposición entre estos dos planteamientos estéticos, precisamente porque suponen, a su vez, dos modos de entender y dos versiones de la subjetividad, de las huellas del sujeto. Se trata de saber qué punto de partida –en el seno de tal subjetividad– se instaura como principio del juicio del gusto. En consecuencia, las alternativas, estrictamente formuladas de manera dicotómica, serían las siguientes: o bien el fundamento del gusto se halla en la razón, como afirman los cartesianos y los teóricos del clasicismo, o bien es en torno al sentimiento –en la «délicatesse du coeur», de clara raigambre pascaliana– donde se refugian las apelaciones opuestas.
De este modo, el juicio del gusto se hallará polémicamente instalado/dividido, según los casos, entre el corazón y la razón. La opción por la ratio implicará claramente concebir dicho juicio estimativo a partir del modelo del juicio lógico y su objetividad se buscará, en estricta analogía, con el ámbito de la ciencia. Al fin y al cabo, si el clasicismo asignaba al arte la finalidad de «peindre d’après nature», era porque reducía la belleza a una simple representación sensible de la verdad. Pero, con ello, se perdía la especificidad del juicio estético, aproximándolo –por franca afinidad– al juicio lógico.
Por otro lado, la opción en favor del sentimiento, como principio de la apreciación estética, suponía reconocer abiertamente que el gusto venía a ser mucho más una cuestión del «corazón» que un asunto de la razón. Sin duda, era evidente que podía aspirarse a lograr, por este camino, una cierta autonomía en favor de la esfera estética, aunque fuera a costa de una radicalizada y creciente subjetivización de lo bello, ya que la estética de la délicatesse veía en la obra de arte, ante todo, la rotunda expresión de inefables impulsos de la pasión. Además, como cabe comprender, la sombra de la implantación de la consiguiente amenaza de relativismo minaba, a ultranza, la reiterada cuestión de la –nunca del todo olvidada– objetividad de los criterios.
Este evidente conflicto, convertido en auténtico impasse de la época, se instala, de hecho, en el centro de todas las reflexiones en torno a la naturaleza de lo bello y de la cualificación del gusto ya en plena etapa del clasicismo francés, que, sin duda, es una de las antesalas del nacimiento de la Estética como disciplina filosófica, junto al contexto inglés y alemán del siglo XVIII.
En realidad, tanto el problema de la autonomía de la esfera estética (centrado ya claramente en el ámbito de la sensibilidad) como la cuestión de los criterios del gusto tienen un nexo común: el de la virtual comunicabilidad de la experiencia estética en cuanto vivencia plenamente individual, pero que, a la vez, se desea y auspicia asimismo como ámbito accesible también a los demás, aunque nada parezca garantizarlo plenamente. Ésa es la auténtica bisagra sobre la que gira el tema del sensus communis, tan próximo quizá a nuestro seny.
Porque, efectivamente, si el objeto artístico es aprehendido por la problemática facultad del gusto, o bien se acaba por supeditar ésta a la razón –para así respaldar la vigencia de los criterios aportados– o bien, si se plantea como una dimensión inmanente y subjetiva –es decir, como sentimiento–, surge de inmediato la cuestión de cómo fundar la objetividad y la trascendencia que exigen la comunicabilidad de tal experiencia y los correspondientes juicios críticos. ¿Dónde buscar, por tanto, el anclaje de esa internamente presentida necesidad y universalidad de los juicios del gusto?
Ésta es la historia que, como es bien sabido, nos conducirá, paso a paso –a través de toda una serie de meandros– obligatoriamente hasta la figura de I. Kant. De hecho, las aportaciones del clasicismo francés, así como de la estética inglesa del XVIII, son etapas fundamentales de tal encuentro con la filosofía alemana. Pero aquí lo que puntualmente nos proponemos es, más bien, rastrear –desde la atalaya del clasicismo del XVII hasta la primera mitad del XVIII– algunos de los planteamientos que circundan la progresiva implantación del principio del gusto, justamente en esa fase que se resuelve como un claro preanuncio de posteriores consolidaciones.
II. EL IMPERATIVO DEL GUSTO: FUNCIÓN ESTÉTICA Y FUNCIÓN SOCIAL
Quizá convenga recordar que en el pensamiento y en la praxis del clasicismo francés, que tanto peso tendrá, por derivación, en las reales academias, las funciones estéticas no son, en absoluto, ajenas a las funciones sociales. Más bien habría que subrayar su mutua y amplia interrelación. De ahí que cualesquier observación sobre la cuestión del gusto –en tales coordenadas históricas– no pueda, en consecuencia, ser ajena ni a la teoría de l’ Honnêteté (ideal estético y moral desarrollado en el contexto de la crítica mundana) ni a la influyente teoría de l’Agrément (arte de agradar –como eficaz Paideia– tanto en el plano estético como en el comportamiento social).
En tal sentido, la aceptación y el uso de la noción de buen gusto –establecida ya abiertamente en torno a 1660–, tanto en la vida y la actividad de los salones como en el contexto de la crítica, suponen no sólo la introducción eficaz de un nuevo concepto estético sino, además, la aparición de una alternativa básica que afecta al ejercicio de la propia crítica, la cual prestará así creciente atención a otros valores claramente subjetivos e irracionales. No se olvide, como trasfondo de cuanto estamos apuntando, que el racionalismo cartesiano encontraría aquí su contrapartida y confrontación estética en la categoría del je ne sais quoi.
No en vano, como es sabido, la historia de la crítica –desde la segunda mitad del siglo XVII– nos recuerda la existencia de múltiples reacciones contra el abuso generalizado de las reglas. Y justamente, por este camino se planteará la polémica alternativa entre la crítica dogmática o erudita (con las destacadas figuras de Chapelain, Scudéry, La Mesnardière, Houdart de la Motte o Boileau) y la crítica impresionista o mundana (respaldada por no menos activos personajes históricos como Bellegarde, Bouhours, Saint-Evremond, Méré o el fundamental Du Bos), así como las pugnas y tensiones surgidas entre los doctos teóricos del arte y el público de los l’honnêtes hommes. Todo lo cual no será tampoco ajeno a la dualidad, ya reseñada, entre la estética racionalista y la estética de la délicatesse, que penetra ampliamente en el XVIII francés, como atestiguan históricamente los planteamientos de Jean Baptiste du Bos y de Charles Batteux, por citar sólo cotas altamente relevantes, implantadas y conocidas en la bibliografía.[1]
Podría así afirmarse que la noción de gusto marca, ya en la segunda mitad del XVII, una nueva orientación en la mentalidad del clasicismo francés, potenciando nuevos rumbos estéticos en la crítica y en los salones. De alguna manera, frente a la implantada figura del erudito, se perfila con fuerza, en la sociedad mundana, l’honnête homme, el cual confía más en las orientaciones del propio juicio del gusto que en la aplicación estricta de unas reglas.
Más que interesarnos ahora por el origen de dicha noción (honnête homme) –algo convertida ya en tópico, en su vinculación a la figura de Baltasar Gracián–, quizá convenga puntualizar que de la acepción propia del término (placer gustativo) se pasará paulatina e históricamente a su sentido metafórico, ampliando y complementando la idea de aprobación con la de juicio, siendo justamente en el XVII cuando se transforma, de manera definitiva, en una implantada noción crítica, comúnmente aceptada (gusto, goût, taste, Geschmack), primero en España e Italia, luego en Francia e Inglaterra y más tarde también en Alemania.
Aunque se trata, no se olvide, de una versátil noción crítica que además designa una facultad nueva, habilitada precisamente para distinguir y graduar lo bello y capacitada para aprehender –por la delicadeza y finura de las sensaciones/ sentimientos (aisthesis) inmediatos que procura– las claves de tal distinción, elección, separación o juicio. De ahí que, pronto, tal noción sea patrimonio directo y privilegiado de la crítica de arte, aunque fuese en la vida y el contexto de los salones donde realmente se desencadenara el debate más radicalizado sobre el gusto.
Justamente con los nuevos planteamientos que posibilita dicha facultad del gusto penetramos asimismo, históricamente, en el ámbito de los supuestos propios de la modernidad estética, lo que propicia un vasto proceso de subjetivización del mundo que la modernidad filosófica inauguraba, paralelamente, con el cogito de Descartes.
Sin embargo, es fundamental que remarquemos el hecho de que el término gusto se generaliza –en el ámbito estético que nos ocupa– precisamente en el contexto del clasicismo francés. Es decir, que debemos tener siempre muy en cuenta la propia historicidad del gusto.
Por supuesto, no faltan –en el siglo XVII– numerosas definiciones del término gusto. Posiblemente una de las primeras sea la que Antoine Gombauld –mucho más conocido como Chevalier de Méré– ofrece ya en 1668, al afirmar que el gusto consiste en «juger bien de tout ce qui se présente par je ne sais quel sentiment qui va plus vite et quelquefois plus droit que les réflexions» (Oeuvres complètes, vol. I, p. 55).[2]
De algún modo, se resumen aquí los principales rasgos que se consideraban determinantes del gusto:
a) En origen, el gusto consiste en un sentimiento que nos atrae hacia un objeto o persona, aunque el motivo de tal atracción (agrément) se nos escape y difícilmente podamos justificarlo.
b) El gusto –en su especificidad– se diferencia, en consecuencia, del razonamiento –que procede de manera lógico-deductiva–, operando espontánea e inmediatamente y sin otras intermediaciones procesuales, para alcanzar así, de forma directa, la esencia de su objeto.
c) Entre el sujeto perceptivo y el objeto aprehendido no se alza, pues, ninguna pantalla. Más bien parece que el gusto capta por afinidad inmediata –como por instinto– la medida adecuada de su objeto.
Piénsese que, desde un principio, dado el carácter afectivo que se asigna al gusto (vinculado a la sensibilidad, al sentimiento), se reconoce la dificultad de precisar su esquiva naturaleza. Es más, expresa o tácitamente se acepta que con la noción de gusto se penetra, de hecho, en un dominio donde lo irracional, lo indefinible, el je ne sais quoi, desempeñan un papel importante.
Ahora bien, si, por una parte, se aceptan estas dificultades de precisar su origen y su naturaleza, no por ello se cede en los diversos intentos de describir las modalidades y los efectos del gusto.
Sin duda, se acepta, como punto de partida del fenómeno gusto, la existencia de un determinado placer de orden estético que se fundamenta a su vez en una relación o afinidad natural entre un sujeto perceptivo y un objeto. Serán así las preferencias individuales resultantes de dicha relación –conscientemente o no– las que determinen el valor que atribuimos a tal objeto. En consecuencia, son las afinidades naturales las que conducen al sujeto a enjuiciar, según criterios esencialmente emotivos. ¿Acaso el juicio del gusto no conducirá, al fin y al cabo, sino a racionalizar una elección afectivamente motivada?
Piénsese que el gusto arranca de una «impresión inicial», pero que, una vez consagrado socialmente como buen gusto se convierte en «norma». No habrá variado, con ello, su naturaleza, sino su grado de formalización. Es decir, que la reflexión subsiguiente, que pueda desarrollarse, tenderá a confirmar aquella reacción previa. Y de este modo no se tardará en distinguir dos modalidades del gusto: una directa y persistentemente vinculada al estímulo sensible que la desencadenó, y otra que intentará comprender y justificar las razones que motivaron aquella primera impresión.
Así, en esa línea de cuestiones, François de La Rochefoucauld subrayará que
il y a différence entre le goût qui nous porte vers les choses, et le goût qui nous en fait connaitre et discerner les qualités en s’attachant aux regles. On peut aimer la comédie sans avoir le goût assez fin et assez délicat pour en bien juger, el on peut avoir le goût assez bon pour bien juger de la comédie mais sans l’aimer (Maximes suivies des Réflexions diverses).[3]
Con lo cual se diferencia en el gusto, estratégicamente, un doble nivel. Por una parte, la existencia de un principio pasivo –el sentimiento inicial, vinculado a la recepción– y, por otra, un principio activo que se formaliza en una especie de juicio normativo, destinado, ante todo, a dar cuenta de las cualidades del objeto, pero sin verse ya sometido al impacto afectivo desencadenante. Será así, por tanto, el segundo de los principios del gusto el que desempeñe el papel de facultad crítica.
De hecho, se está diferenciando entre experiencia estética y actividad crítica, bajo una concepción abarcadora del concepto de gusto, toda vez que, en la segunda faceta reseñada, se va, por supuesto, más allá del ámbito afectivo para elaborar un discurso reflexivo, formalizando la elección inicial a través de la intervención justificativa de la razón. El gusto se perfila de este modo –entre el sentimiento y la razón– como valor autónomo, dominando tanto la vivencia estética como la actividad crítica.
Pero además –en la medida en que se toman como expresiones sinónimas gusto y buen gusto–, en la segunda mitad del siglo XVII se establece un marcado imperialismo del gusto, ya que le bon goût se institucionaliza socialmente como valor universal: es la marca de un refinamiento adquirido y, como tal, el rasgo distintivo de una determinada pertenencia social. En el fondo –y esto es importante–, la sociedad del XVII concibe la noción del gusto no tanto vinculada al gusto del individuo como al gusto de una colectividad (les honnêtes gens). Ya hemos indicado que el pensamiento clasicista francés postula un estrecho acuerdo entre las funciones estéticas y las funciones sociales. Así, el gusto sirve de vehículo a una determinada ideología aristocrática, claramente instaurada, respaldando las tendencias estéticas dominantes, que a su vez ayuda así a normalizar.
Ese carácter plenamente mixto, que desde un principio se postula del gusto –entre sentimiento y juicio–, facilita y explica, además, que el gusto sea inseparable del medio sociohistórico en el que se manifiesta. E históricamente hay que reconocer que el «buen gusto», establecido en el clasicismo, expresa una determinada conciencia de clase, identificada con la Cour et la Ville. Es tanto, pues, un fenómeno estético y crítico como un fenómeno claramente social, lo cual, ciertamente, hace mucho más compleja su elucidación.