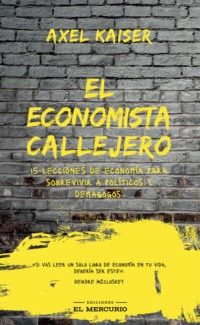Kitabı oku: «El economista callejero», sayfa 3
LECCIÓN 5
La productividad determina nuestro ingreso
Luego de las lecciones previas, un buen economista callejero tendrá claro que el ingreso, es decir la cantidad de recursos económicos de que se dispone para sustentar la vida, es una función directa de nuestra productividad. En otras palabras, lo que somos capaces de generar con nuestro trabajo y no la cantidad de trabajo que hacemos, es lo que define la calidad de vida que tenemos en términos de consumo. Se puede trabajar muy poco y ser muy productivo consiguiendo un ingreso muy alto o se puede trabajar mucho siendo poco productivo obteniendo un ingreso bajo. La diferencia está en la tecnología, en la creatividad, en el capital humano y en la habilidad personal.
Volvamos al ejemplo de la tribu con el cazador y el pescador. Si el cazador es muy bueno porque es hábil y rápido podrá, digamos, cazar una liebre a la semana. Su ingreso será entonces de cuatro liebres por mes. El pescador de truchas en cambio, tal vez no tenga tanta habilidad para pescar ni tanta suerte o le dedica pocas horas, y pescará una trucha cada diez días, es decir, tres al mes. Si esto es así, el cazador de liebres será más rico que el pescador porque vimos que un kilo de liebre equivale a 2 de trucha. Entonces, con cuatro liebres al mes, de un kilo cada una, tendrá el equivalente en ingreso a 8 kilos de trucha mensual. Mientras el pescador tendrá solo 6 kilos de trucha al mes, pues pescará tres truchas de 2 kilos cada una, cada treinta días. Así, a pesar de tener más kilos de carne −6 kilos de trucha versus 4 kilos de liebre− será más pobre porque la trucha es menos valorada que la liebre en la tribu. Su ingreso, en relación al precio de la carne de liebre, será equivalente a 3 kilos, pues el total de su trabajo de 6 kilos de trucha solo le alcanzará para comprar 3 kilos de liebre al mes.
Supongamos ahora que de pronto el pescador descubre una técnica para pescar mucho más eficiente, pues ha fabricado una red con algún tipo de fibra vegetal y ha descubierto un mejor lugar para capturar más peces. Así consigue pescar seis truchas de 2 kilos por semana, lo que lo lleva a multiplicar su ingreso por ocho ya que ahora tendrá 48 kilos de trucha −6x2x4− en vez de los 6 kilos que conseguía antes de su invento. Gracias a la tecnología que su ingenio le permitió desarrollar, este pescador será ahora más rico que el cazador. Si la paridad de precios se mantiene, ahora el ingreso del pescador es equivalente a 24 kilos de carne de liebre, pues la conversión era de dos a uno por cada kilo de trucha a liebre. Esto significa que el pescador será ahora seis veces más rico que el cazador. Visto de otro modo, cada hora de trabajo produce más riqueza, lo que significa que si así lo deseara, el pescador podría trabajar menos horas porque produce más por cada hora trabajada. Pero no solo eso. Con más ingresos este pescador podrá contratar a otros para que le ayuden a pescar, fabricando otras redes y poniéndolas en distintos lugares del río. De esta manera el aumento del ingreso del pescador se traduce en un aumento en la riqueza de toda la tribu, no solo porque ahora contratará a otras personas que tendrán a su vez ingresos, sino porque habrá más truchas para intercambiar, lo que hará que su precio sea menor, haciéndola más asequible. En principio habíamos supuesto que el precio de la liebre y la trucha se mantenían igual, pero lo que ocurrirá es que si hay más truchas disponibles, su precio bajará respecto a la liebre y de los demás bienes que se producen en la tribu. En consecuencia, no solo el pescador será más rico que antes y más rico también que el cazador −aunque en menor grado que el de precio paritario− sino que también el cazador será, en términos absolutos, más rico porque podrá comprar más trucha debido a que el precio de esta ha caído. Es esencial comprender este punto: aunque el cazador de liebres será más pobre de manera relativa, es decir, comparándose con el pescador que lo superó en ingresos, será más rico en términos absolutos, es decir comparándose con los recursos que él tenía para vivir antes del invento del pescador. Esto porque sus 4 kilos de liebre le permitirán comprar más trucha dado que su precio ha bajado por una mayor producción. Todo lo anterior es gracias al invento que el pescador desarrolló para aumentar su propio ingreso. Cuando se dice que el mercado es un proceso que enriquece a toda la sociedad, se quiere decir que la búsqueda del interés individual deriva en un mayor bienestar colectivo, tal como en el caso de nuestro pescador. Es, por lo tanto, esencial que los creadores de riqueza, innovadores, comerciantes y gente de negocios puedan hacerse ricos, pues solo así podrán enriquecer a todos los demás. Frenar este proceso porque genera desigualdad, implica condenar a todos a mantenerse en la miseria. Como vimos, el pescador no solo dio más trabajo, sino que además mejoró el ingreso del cazador y de todos los demás miembros de la tribu al hacer la trucha más abundante y más barata. Es cierto que ahora hay más desigualdad, pero todos son más ricos. Este, y no la igualdad, debiera ser el objetivo de toda comunidad. Económicamente −y moralmente− es mejor una sociedad de personas que tengan más, en cantidades desiguales, que otra en la que todos sean pobres en cantidades iguales. El círculo virtuoso derivado de la genialidad humana, se evidencia especialmente con el desarrollo de la tecnología. Bill Gates y Microsoft enriquecieron al mundo entero, no solo a Bill Gates. Sin duda la desigualdad creció, y por años Gates fue el hombre más rico del mundo. Pero el ingreso y la productividad de todos aumentó gracias al invento de Gates y es claro que todos habríamos sido más pobres si, por evitar que él acumulara tanta riqueza, le hubiéramos prohibido desarrollar Microsoft o le hubiéramos quitado su ingreso. Un buen economista callejero jamás prefiere la igualdad por sobre la prosperidad porque entiende que lo relevante es multiplicar los recursos para todos y no evitar que pocos tengan más que el resto. Por eso celebra que haya ricos cuando estos han logrado su fortuna como el pescador o como Gates, bajo reglas de mercado bien establecidas y con ingenio, pues finalmente es de la productividad de cada uno −y de otros− que depende el ingreso que recibimos.
LECCIÓN 6
El valor es subjetivo
Hemos mencionado que el valor de las cosas es subjetivo, pero es necesario detenernos y profundizar en esta idea, pues será una de las cuestiones centrales en la comprensión y el conocimiento de un buen economista callejero. Cuando se dice que el valor es subjetivo se refiere, por supuesto, del valor económico y no del valor moral, estético o espiritual. En otras palabras, lo que se afirma es que los precios de los bienes económicos son producto del juicio individual y subjetivo, de quienes tienen una u otra preferencia dependiendo de múltiples factores que van, desde necesidades biológicas, hasta elementos psicológicos y culturales. Desde el punto de vista económico no es relevante determinar esos factores, sino el hecho de que son los consumidores, las personas comunes y corrientes, quienes determinan el valor económico −precio− de las cosas de acuerdo a sus preferencias. Algunas escuelas de economía han postulado que el valor es objetivo, es decir, que se deriva de unidades cuantificables que en el proceso productivo pasan a formar parte del bien transado. Por ejemplo, para la escuela marxista, la cantidad de trabajo en un determinado bien es considerada como la fuente objetiva de su valor. Así, si un diamante vale más que un litro de agua, a pesar de que el agua es mucho más útil, en términos absolutos, que el diamante, es porque el diamante requiere de muchísimo más trabajo para ser conseguido y elaborado que el agua. Pero si ese fuera el caso, entonces no podría darse el hecho de que un cuadro de Van Gogh costase más que un diamante o que un avión, pues tanto el avión fabricado por cientos de personas como el diamante extraído de la mina, tienen muchas más horas de trabajo y, por tanto, su valor intrínseco debería ser mayor a la pintura. Ahora bien, alguien podría argumentar que el cuadro es una pieza única y eso explica que sea más caro. Pero si cualquier otra persona, que no sea Vincent Van Gogh o alguien comparable, hiciera un cuadro único y lo pusiera a la venta, seguramente le darían muchísimo menos dinero por él que por uno del artista holandés. Imaginemos ahora que un pintor hábil hace una réplica del cuadro de Van Gogh con los mismos colores, materiales y demorándose la misma cantidad de tiempo en hacerlo. Si el valor económico fuera objetivo y derivado de las horas de trabajo y recursos aplicados para producir el bien, ambos cuadros deberían costar lo mismo. Sin embargo, el pintor que ha hecho la réplica no podrá cobrar ni una fracción de lo que se consigue por el original. ¿Por qué se produce esto? Simplemente porque la fuente del valor se encuentra en la mente de las personas, es subjetiva y no objetiva. En otras palabras, las cosas valen solo porque otros las quieren tener, así de simple. No hay una explicación material objetiva para el hecho de que una obra de Van Gogh cueste cien millones de dólares. Nada hay de intrínseco en el cuadro que defina su valor. Del mismo modo, la carne de cerdo puede ser muy apreciada en Alemania, pero su valor es mucho menor en comunidades musulmanas, pues la religión les prohíbe comer cerdo. Da igual cuánto se haya trabajado para criar al cerdo, su valor comercial será cero. Un cordero, criado quizás con menos trabajo, en tanto, tendrá un valor alto, pues la carne de este animal es la fuente principal en la elaboración de diversos platos en dicha cultura. En suma, el precio o valor económico está exclusivamente determinado por la demanda de los productos. De la misma manera, los costos de producción de todas las cosas están determinados por la demanda de estos factores de producción, los que, a su vez, siguen de las preferencias subjetivas que llevan a la producción del bien final. En otras palabras, el cacao tiene valor porque el chocolate tiene valor. Si nadie demandara chocolate entonces el precio del cacao sería cero o cercano a eso.
Otro ejemplo que ayuda a entender mejor este punto es el siguiente. Imaginemos que descubrimos una caja fuerte que guarda una fortuna de cien millones de dólares en joyas. Supongamos ahora, que solo existe una llave para abrirla y que esa llave, que no se puede replicar, cuesta cincuenta dólares en materiales y trabajo. Asumamos que hay una subasta por la llave. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por ella quienes participan en la subasta? ¿Mil dólares? ¿Un millón de dólares? ¿Noventa y nueve millones de dólares? Todos esos valores son probables. Lo que otorga valor a la llave entonces, no es la cantidad de trabajo ni los costos que tuvo su producción, sino el hecho de que con esa llave se puede acceder a un tesoro deseado por muchos.
Ahora bien, la llave tiene valor porque tiene una utilidad para quien la demanda. Pero esta utilidad es subjetiva, pues un monje budista o cualquier otra persona bien podría no tener interés alguno en acceder al tesoro que esconde la llave y una subasta de ese tipo en un monasterio quizás no tendría interesados. La llave valdría cero porque su utilidad para los monjes sería cero.
En el caso del ejemplo de la botella de agua en el desierto, ciertamente ella tiene una utilidad para el sediento, pero esta no es absoluta, es relativa. Si el sediento tiene que elegir entre el agua y un diamante preferirá el agua y pagará más por ella, a pesar de que su producción costó mucho menos que la del diamante. Si, en cambio, cada cien metros encuentra un puesto en el que puede elegir agua o diamantes, luego de haber acumulado varias botellas elegirá diamantes pagando más por estos que por el agua. Este proceso de disminución de valor −precios− es lo que economistas de salón llaman «utilidad marginal decreciente», y es lo mismo que decir que: mientras más cantidad tenemos de algo que queremos, el deseo o necesidad por tenerlo irá disminuyendo y por lo tanto, no estaremos dispuestos a pagar el mismo precio por ello que en un principio. No se trata, −hay que insistir− de que el valor económico sea derivado de la utilidad absoluta de algo, sino de una unidad específica de ese algo en un contexto determinado. En otras palabras, lo que define el valor o precio del agua no es su existencia en sí, sino su presencia en cada caso concreto. Junto a un río no valdría lo mismo que en el desierto, e incluso si estando en ese lugar se descubre un oasis y el agua es más abundante, entonces caería su valor económico porque su utilidad disminuiría. El valor es, así, una función de la utilidad subjetiva de una cosa y de su escasez en el tiempo. El aire es útil como el agua, pero no es escaso, por lo que no tiene valor económico. Por eso, los valores del agua y los diamantes pueden intercambiarse dependiendo de las circunstancias específicas de su existencia y de cómo satisfacen una demanda concreta de acuerdo a preferencias específicas. Finalmente, el valor deriva de una combinación de utilidad y escasez. Hay cosas útiles que no son escasas y que no tienen valor económico como el aire y hay cosas escasas que no tienen utilidad y que tampoco tendrían valor económico como una mesa irregular de cinco patas.
En la práctica es la valoración de ciertas cosas lo que determina su precio y también el costo de lo que se necesita para producirlo y no al revés. No son los alimentos que utiliza un famoso chef para cocinar lo que define cuánto cuesta el plato que prepara. Es la demanda por su comida lo que explica su precio y también el de los alimentos que usa para elaborarlo. Mientras más se pague por un plato de hongos elaborado por el chef, más valdrán los hongos, pues más demanda habrá por ellos. Y eso es subjetivo, no objetivo, pues en principio, salvo que se incorporen nuevas tecnologías, costará lo mismo producirlos si la gente los demanda mucho que si los demanda poco.
Esta idea del valor subjetivo, aunque parezca simple, fue revolucionaria en la historia del pensamiento económico y es esencial para entender por qué la economía libre es la única capaz de generar progreso. La errónea idea de valor económico objetivo, en cambio, sentó las bases de la dañina teoría de la explotación capitalista. Para Marx −y casi todos los economistas clásicos− el valor de cambio de una mercancía depende de las horas de trabajo requeridas para producirla. Si un auto vale más que un lápiz es porque el auto requiere más trabajo. La madera y el grafito necesarios para hacer lápices podían intercambiarse por el acero y materiales para hacer el auto, pero en cantidades diferentes. Por ejemplo, una tonelada de madera y grafito tendría el valor de cambio de media tonelada de acero y los materiales propios del auto. La pregunta es ¿de dónde surge esa relación de cambio? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos commodities −materias primas−? La respuesta para Marx es el trabajo. Si una tonelada de madera y grafito cuesta la mitad que una de acero y otros materiales, es porque tiene la mitad de horas de trabajo incorporada en su producción. Si el auto, por tanto, cuesta mil veces más que el lápiz es porque tiene, digamos, mil horas de producción contra el lápiz que solo tiene una hora incorporada. El valor de cambio entonces, lo agregan las horas de trabajo.
Ahora bien, si el trabajo fuera realmente la fuente del valor de todos los bienes transados y el capitalista pagara a los trabajadores el total de ese valor creado por ellos, entonces el capitalista no obtendría ganancia alguna. Si vende en diez un producto, significa que esos diez son el valor creado por el proletario y, por tanto, al pagar la totalidad, el capitalista no ganaría nada. Pero el hecho es que, el capitalista sí obtiene ganancia, lo cual requiere una explicación. Según Marx, los obreros venden su trabajo a cambio de dinero. El trabajo es, desde esta perspectiva, un bien de intercambio limitado en cantidad como el hierro, el trigo, el cemento o cualquier otro commodity en el mercado. Por lo tanto, así como la cantidad de acero disponible en la economía, depende de la cantidad de trabajo aplicada para producirlo, la cantidad de este commodity, llamado fuerza de trabajo, depende al mismo tiempo, de la cantidad de trabajo requerida para mantenerla. Todo trabajador necesita alimentos, ropa, vivienda y muchas otras cosas para sostener su fuerza de trabajo. Los obreros usan el dinero que reciben para pagarlas. Esto significa que cada hora de producción genera un valor para el capitalista y un costo equivalente para el trabajador, pues este último debe invertir en alimentos, ropa y todos esos factores para mantener su capacidad productiva. Pero si el capitalista vende el trabajo aplicado del obrero en diez, la única forma que tiene para ganar dinero, es pagarle al trabajador menos que el valor que él mismo creó, digamos siete. Así, si el obrero crea diez en valor con su trabajo, y ese valor de trabajo es, al mismo tiempo, el resultado del valor del trabajo necesario para producirlo, entonces la única forma de obtener una ganancia para el capitalista, argumentaría Marx, es pagando menos del valor de lo que se produce, es decir, menos de lo que a los trabajadores les cuesta crear las condiciones para poder producir dicho valor. En otras palabras, según Marx, los obreros trabajan horas que agregan valor a la mercancía, pero que no son pagadas por el empleador, pues así es como este último obtiene su utilidad. Ese superávit de valor sería expropiado por el empleador, llevando al trabajador a estar peor que antes, pues el costo que tiene él para poder producir esas horas, es robado por el capitalista al no pagárselo. Las ganancias, entonces, serían producto de la explotación y toda la riqueza que hay en la sociedad sería solo, en última instancia sostenía Marx, de los trabajadores y nunca de los innovadores o dueños del capital. Al mismo tiempo, según Marx, los capitalistas intentarán aumentar la producción con capital fijo, es decir, máquinas, lo que los llevará a despedir trabajadores para ahorrar costos y generar más producción y ganancias. Como todos harán lo mismo, habrá una competencia frenética por acumular capital para reemplazar trabajadores y aumentar la producción de modo de generar mayores ganancias. Pero, según Marx, como la fuente del valor es solo el trabajo, entonces las ganancias irán disminuyendo mientras más capital se acumula. A su vez esta necesidad de generar más ganancias cuando estas decaigan obligará a explotar aún más a los pocos trabajadores que no han sido reemplazados por el capital, llevándolos a la miseria. Esta es la contradicción esencial del capitalismo para Marx: la búsqueda por aumentar ganancias reemplazando el trabajo por capital terminará por crear miseria generalizada entre el proletariado, creando como consecuencia el ejército de obreros empobrecidos que hará la revolución socialista expropiando los medios de producción.
Por supuesto toda esta predicción resultó totalmente fallida. Los países que más acumularon capital vieron aumentar el ingreso de los más pobres hasta convertirlos en burgueses ricos y ninguno de ellos experimentó una revolución socialista, las que sí se dieron en países pobres sin mayor desarrollo capitalista como Rusia y China.
En la visión marxista, ganancia, capital, innovación y competencia, todo lo que un buen economista callejero entiende como fundamental para el progreso social, son fuentes de opresión y miseria. Se puede decir sin exagerar, que Marx y todas las escuelas anticapitalistas que lo siguieron, jamás entendieron ni los más elementales principios de economía y por eso la aplicación de sus ideas llevó al totalitarismo y la pobreza generalizada. Si Marx y otros economistas clásicos hubieran comprendido algo tan simple como que el valor es subjetivo, jamás habría existido el marxismo, pues todo su aparato teórico se basa en la idea de que el valor es objetivo y que por tanto la ganancia empresarial es producto de la explotación. El marxismo y sus derivados, en otras palabras, se sustentan en un error intelectual. Aunque pocos economistas de salón creen actualmente en la teoría objetiva del valor, la mentalidad de que los empresarios se benefician a expensas de los trabajadores sigue siendo generalizada. Como los marxistas, muchas personas, políticos, intelectuales, artistas y otros, creen que los empresarios explotan a sus trabajadores obteniendo ganancias a expensas de su trabajo. Un buen economista callejero sabe que esta visión es esencialmente falsa, ya que el valor es subjetivo y en última instancia el salario no lo paga el empresario sino los consumidores, que son a su vez trabajadores. En la siguiente lección profundizaremos en este punto para facilitar aún más su comprensión.