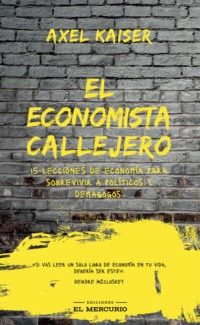Kitabı oku: «El economista callejero», sayfa 4
LECCIÓN 7
El salario lo pagan los consumidores
Las teorías de la explotación fallan al no entender que la fuente del valor en toda economía está en la mente, es decir, en los juicios subjetivos de las personas. La productividad que determina nuestro ingreso, se refiere a la capacidad que tenemos de satisfacer esas necesidades y deseos derivados de nuestras propias valoraciones subjetivas. En este contexto, el ingenio de unos pocos sujetos, capaces de crear bienes de capital, lleva a elevar los ingresos de todos. El capital, por lo tanto, −contrario a lo que piensan los marxistas y muchas personas hasta el día de hoy−, es la fuente de la prosperidad y los empresarios que lo desarrollan y acumulan son los agentes del progreso social. Los trabajadores asalariados tienen ingresos que, al igual que el pescador y el cazador en el ejemplo de la tribu, están dados por su productividad y no por la explotación o decisión arbitraria del empleador dueño del capital. Si una persona de la tribu está dispuesta a trabajar con el pescador por, digamos, medio kilo de pescado a la semana, es porque esta es la mejor opción que tiene para aumentar sus ingresos. Si trabajando por su cuenta o con otra persona, tuviera mayores ingresos no decidiría trabajar con el pescador. Este, a su vez, no puede pagar cualquier salario que desee. En el extremo no podría hacer que le trabajen gratis. Así, comenzando desde un salario equivalente a cero deberá subirlo hasta encontrar a alguien que esté dispuesto a trabajar por un cierto monto. Del mismo modo, el trabajador desearía ganar un ingreso casi infinito lo que tampoco sería aceptado por lo que debe pedir un monto viable para el empresario. Es en ese equilibrio, donde el trabajador y el empleador encuentran un punto de acuerdo en que ambos valoran más lo que reciben que lo que dan a cambio.
El empleador no tiene ningún poder, como algunos suelen sostener, sobre el trabajador por el hecho de tener más riqueza. Bill Gates no puede obligar a un ingeniero de Harvard a trabajar por 10 dólares al mes, solo porque él sea infinitamente más rico. El capital humano del ingeniero es tal, que en otro lado conseguirá al menos mil veces más. Ese capital humano es su capacidad productiva y si este ingeniero gana más que una persona que no fue a la universidad, es precisamente porque puede producir mucho más, lo que nuevamente confirma la tesis de que el ingreso del trabajador nunca es producto de la explotación del empleador sino de su propia habilidad para generar riqueza. Si fuera distinto, entonces Gates efectivamente podría pagarle 10 dólares al ingeniero de Harvard y obligarlo a trabajar para él, explotándolo ya que Microsoft tiene muchísimo más poder que el ingeniero. Aunque históricamente han sido los socialistas los que denuncian al capitalismo por su explotación, lo cierto es que el verdadero sistema explotador es el socialista. En un país donde el Estado es dueño absoluto de los medios de producción, como ocurrió en toda la órbita comunista, el ingeniero de Harvard no tendría la opción de decidir sobre su trabajo porque no habría competencia. El partido comunista y su élite controlarían todo y estaría obligado a aportar su ingenio y el valor que es capaz de generar al Estado −al partido−, de lo contrario, se moriría de hambre. El Estado-Partido además le diría dónde trabajar, dónde vivir, cuánto podría ganar, qué posición ocuparía en la estructura, qué podría consumir, etcétera, convirtiéndolo de facto en una especie de esclavo, sin libertad alguna para elegir en los diversos ámbitos de su vida. Esto ya que el partido controlaría los recursos económicos que harían sustentable su vida y además dispondría de los medios coactivos para forzarlo a hacer lo que estime. Adicionalmente, un sistema de explotación como el socialista destruye los incentivos para crear riqueza y liquida el emprendimiento y los intercambios voluntarios en el mercado. Ello explica que en países comunistas los salarios no sean más que unas decenas de dólares por mes, que la miseria sea la regla y que cientos de miles de personas quieran escapar a países capitalistas buscando libertad y mejor calidad de vida. Solo hay que recordar que el muro de Berlín lo construyeron los comunistas en Alemania del este, para evitar que sus residentes se fugaran a la Alemania occidental capitalista y no al revés. Cientos fueron fusilados por intentar cruzarlo y otros miles muertos y torturados por otros actos de «rebeldía».
Pero no solo la idea de explotación capitalista que defendió el socialismo ha generado daño a millones de personas. Aunque a una escala menor, el salario mínimo produce el efecto de empobrecer a los más necesitados. Como se supone que el salario es lo que paga arbitrariamente el empleador, se busca artificialmente elevar los salarios por ley, sin entender que al hacerlo se condena al desempleo a todos quienes se encuentran por debajo del margen de productividad impuesto legalmente. Si al pescador de truchas lo obligaran a pagar a su ayudante dos truchas en lugar de media, sus costos de producción aumentarían con lo cual sus utilidades, es decir, la cantidad de trucha sobrante, con la cual puede comprar otras cosas e invertir para continuar desarrollando su negocio, serían menores. En otras palabras, se le estaría obligando a donarles, de su bolsillo, a sus trabajadores y, todo esto a expensas del capital que puede acumular para incrementar la producción generando una verdadera alza de salarios reales a todos los demás. Si los trabajadores realmente produjeran el ingreso impuesto por ley, entonces el empresario no tendría que sacrificar utilidades, pues estos las cubrirían con su propio trabajo. La razón por la cual el empresario, sin embargo, despide a los trabajadores cuando le suben artificialmente el salario, es porque puede encontrar otros que le cuesten lo que dice la ley y que además produzcan lo suficiente para cubrir su costo. El pescador dejará ir a los trabajadores, que ahora le cuestan 2 truchas, para quedarse solo con los más capacitados, energéticos e innovadores, cuya producción justifica pagarles más. Esto explica el por qué las personas muy calificadas ganan tanto dinero, pues hay una demanda por su capacidad de crear valor para la empresa. La competencia en el mercado eleva los salarios de estos trabajadores, porque hay muchos que quieren contar con su capacidad. A ellos la ley de salario mínimo no les afecta en nada porque están muy por sobre el monto fijado legalmente en términos de ingresos y por tanto el empresario no debe subirles el sueldo. Las personas menos calificadas, en cambio, son menos productivas y son despedidas porque su trabajo no cubre el costo que le generan al empresario. Así, el salario mínimo condena a la informalidad a los más pobres al prohibirles que ofrezcan sus servicios a los montos que reflejan su real productividad. Por esta misma razón, es una falacia hablar de «salario justo» como se suele hacer en algunos medios de comunicación. Los salarios no son «justos o injustos», simplemente son lo que son: están determinados por la productividad, la cual es totalmente ajena a elementos como la necesidad de las personas o su merecimiento. Un médico puede ser heredero de una gran fortuna y no tener hijos, y su ingreso será mayor que el de una mujer viuda, madre de seis hijos y sin un título profesional, a pesar de que ella necesite mucho más un sueldo elevado. Pero su productividad no permite que gane algo, siquiera parecido, a lo del médico. Y es que, así como el clima tampoco es injusto o justo, ya que es un fenómeno que escapa del control humano, los salarios son fenómenos que no dependen de la decisión arbitraria de una persona o de grupos de personas. No se puede dictar una ley que asegure un salario mensual de un millón de dólares para todos. O, mejor dicho, la ley sí se puede dictar, pero su efecto final sería nulo en mejorar a los trabajadores y de hecho los empeoraría.
El que no todos los trabajadores puedan tener sueldos millonarios no se debe a la maldad del empresario, sino simplemente a que los recursos son escasos. De hecho, el salario no lo determina y −en última instancia− ni siquiera lo paga el empleador sino los consumidores. Si el pescador no logra vender ninguna trucha es porque ya no son valoradas y por tanto no podrá ofrecer ningún salario al trabajador. Del mismo modo si nadie compra productos de Microsoft la empresa dejará de existir y no podrá pagar salario a nadie. En el caso del ejemplo anterior, si la clínica donde trabaja el médico decide pagarle poco al profesional y mucho más a la señora del aseo, porque ella «necesita» más el dinero y eso es considerado más «justo», se destruiría todo el sistema de incentivos que permite que las personas asistan a ese lugar a tratarse enfermedades con buenos profesionales. Como consecuencia, la clínica quebrará pues se quedará sin médicos, porque seguramente ellos buscarán trabajo en otra parte que les ofrezca un sueldo mejor.
Si se estableciera, como regla general, que la necesidad del trabajador o alguna idea de justicia social, debiera ser el criterio para determinar el ingreso en lugar de la productividad, se arruinaría la economía completa, sumiendo a millones en la miseria. ¿Cuántos emprenderían o estudiarían medicina si les dijeran que su ingreso no dependerá de lo que aportan, en valor, sino de lo que necesitan ellos y otros para vivir? ¿Y quién decidiría finalmente cuánto toca a cada quien de acuerdo a lo que se cree justo? Solo una dictadura totalitaria podría llevar a cabo este plan. Esto fue precisamente lo que ocurrió en los países comunistas cuando aplicaron el lema de Marx, quien escribió que bajo el comunismo regiría el principio «de cada quien según su capacidad y a cada cual según su necesidad». En otras palabras, nadie tiene derecho a quedarse con lo que produce, sino que todo es del Estado −más bien del partido− y es él quien lo asigna de acuerdo a lo que él determine que es justo. Esta sería una economía centralizada que conduciría a la esclavitud y donde los líderes del partido, por supuesto, se quedarían finalmente con lo que otros producen, viviendo como millonarios, gracias a la explotación que hacen del pueblo. Como se advierte, entendiendo como funciona la productividad, el economista callejero habría predicho exactamente la miseria y las dictaduras a las que la idea de que el salario e ingreso deben ser «justos» o «dignos», condujo en los países que la aplicaron.
En una economía de personas libres, por el contrario, el empresario es un mandatario de los consumidores y son ellos quienes le dirán cuánto quieren de cada cosa y en qué momento. Él debe elegir a la gente que le ayude a producir lo que los demás demandan, y les pagará más o menos, dependiendo de qué tan bien cumplan con el mandato de los consumidores; y no de lo que es «justo» de acuerdo a un criterio arbitrario. Volviendo al ejemplo de la tribu, si uno de los trabajadores tiene un especial talento para tender las redes o descubre una mejor manera de elaborarlas para que resistan más peces, el pescador que lo emplea le deberá pagar más para mantenerlo en «su empresa» y así cumplir con lo que le exigen los consumidores. Si no lo hace, otros pescadores, que son su competencia, lo contratarán o bien este ingenioso trabajador podría comenzar su propio negocio siendo más eficiente que el primer pescador. Esto es así, pues como hemos dicho, el empresario que compite en el mercado nunca obtiene su ingreso de la «explotación» del trabajador como sostiene la corriente socialista o comunista y se suele argumentar en la discusión pública. Lo obtiene de su ingenio para crear valor y de la propiedad sobre los medios de producción que él, o sus antepasados, han desarrollado o han recibido como herencia. En el caso del pescador, su ingreso se debe a la tecnología que inventó para pescar más truchas, pues la red es un bien de capital y fue lo que le permitió generar excedentes para contratar a otros, escalando su negocio para producir más. Esto significa que la empresa tendrá más ingresos, porque pescará más truchas, pero además podrá reducir costos con nuevos inventos. Por ejemplo, usando redes elaboradas con materiales más resistentes que duren más tiempo con lo cual ahorrará recursos que finalmente mejorarán sus rendimientos. La eficiencia significa precisamente usar menos recursos disponibles para generar más recursos o asignar mejor los que ya existen. En otras palabras, eficiencia es poder crear más con menos, un objetivo que ha estado presente entre los seres humanos desde el origen de los tiempos. El hecho de que exista innovación permite que existan medios de producción masivos en la era industrial y explica también el que existan asalariados. Sin capital e innovación no habría empresas y sin empresas no habría asalariados como los conocemos hoy. Viviríamos en una economía netamente de subsistencia. Más adelante profundizaremos en el rol del empresario, el capital y la innovación en la economía, por ahora completemos el análisis del pescador innovador, imaginando que no solo él, sino también el cazador, incrementa la producción.
Ahora que el cazador conseguirá más trucha por su carne de liebre, pues hay más abundancia de ella, se podrá mantener de mejor manera por lo que tendrá más tiempo libre para inventar una fórmula que le permita criar las liebres en corrales. Tal como al pescador, este invento, le permitirá al cazador producir, digamos, 20 kilos de liebre por mes en lugar de los 4 que solía conseguir cazando. Esto significa, como es lógico, que ahora el precio de la liebre caerá de manera importante en relación al de todas las demás cosas porque habrá más carne de liebre que antes. Así, no solo se enriquecerá el cazador, quien podrá comprar −intercambiar− su carne extra por más cosas, sino toda la sociedad que ve aumentar su ingreso sin hacer nada. Solo debido a la genialidad del cazador y a su nueva forma de criar las liebres, todos están mejor, porque lo que producen les alcanzará para más, ya que la nueva abundancia de liebres producto de la innovación, hará que baje en su precio. Así, también el pescador se enriquecerá porque sus truchas podrán comprar más liebre que antes. Lo mismo ocurre con sus trabajadores quienes podrán intercambiar más carne de liebre por menos cantidad de pescado que antes. De hecho, antes posiblemente no podían darse el lujo de comer liebre porque era muy escasa y por tanto muy cara. Pero ahora podrán comer liebre porque su producción aumentó y su precio bajó. Así, con la misma ganancia por su trabajo, medio kilo de trucha a la semana, podrán incluso ahora escoger comer liebre ya que su valor habrá bajado igualándose al de la trucha. Los economistas se refieren a este incremento de ingresos como alza de «salarios reales» porque lo fundamental no es cuánta plata se gana sino cuánto podemos comprar con esa plata que ganamos. Cuando hay inflación las personas tienen mucha plata, pero se compra muy poco porque, como vimos, ha aumentado la demanda de bienes pero no ha aumentado la oferta, es decir, la producción de bienes reales.
Ahora bien, el cazador, gracias a su invento, se convirtió en criador de liebres, y deberá contratar a empleados que recibirán un salario de acuerdo a su productividad. Ciertamente, este no podrá ser muy alto en un principio, pues estamos hablando de una economía primitiva que recién comienza a desarrollarse con invenciones como las que hemos descrito. Lo que es relevante considerar en este ejemplo, es que el salario de todos estos trabajadores solo puede existir en la medida en que satisfagan la demanda de los consumidores que quieren carne de liebre. Así, del mismo modo en que la demanda por chocolate define el precio del cacao, la demanda por la carne de liebre definirá el salario de quienes se dedican a producir liebre. Y en ambos casos, el valor económico creado es enteramente subjetivo, pues dependerá de que se satisfagan las preferencias subjetivas de los consumidores. El capital creado por el pescador y el cazador −las redes y las jaulas− serán también una función de la demanda de los consumidores al igual que lo son las máquinas para fabricar chocolate. Es este capital el que permite aumentar los ingresos de todos y será también ese capital el que explica el ingreso del capitalista, cuyo ingenio y capacidad organizativa permitió la creación del bien de capital y de la empresa.
LECCIÓN 8
El capital es ahorro e ingenio aplicado
Teniendo claro que los ingresos obtenidos son el resultado de la productividad y que esta es una función de la capacidad que se tiene de satisfacer las preferencias subjetivas de los consumidores, corresponde ahora explicar con mayor detalle qué es el capital y cuál es su función. Vimos que nuestro pescador incrementó sus ingresos de manera importante gracias al invento de una mejor red para pescar truchas. Esta red es lo que se conoce como un bien de capital, pues su objetivo es participar en la producción de bienes de consumo finales. Es crucial destacar en este punto que toda actividad económica tiene por objeto final aumentar el consumo. No tendría sentido que nuestro pescador hubiera desarrollado la red si no pensara aplicarla en aumentar sus ingresos en términos de pescado y lo que su excedente le permite conseguir. Lo esencial es entender que los bienes de capital son lo que permiten aumentar la productividad y así nuestros ingresos, es decir, nuestra capacidad de consumo. Las máquinas llevan a multiplicar la producción pues al hacerla más abundante y poder ofrecer una mayor cantidad, se logra que, en última instancia, bajen los precios de estos bienes de consumo. La maquinaria agrícola es un ejemplo. Nadie quiere tener un tractor como un fin en sí mismo, sino como un bien para trabajar el campo y producir, digamos, más trigo en menos tiempo. Lo mismo ocurre con diversas tecnologías, infraestructura, medios de transporte, etcétera.
Ahora veamos qué es lo que hace posible la creación de bienes de capital recurriendo al ejemplo del pescador. Dijimos que, en un principio, este era capaz de pescar solo tres truchas de 2 kilos al mes. Ahora supongamos que eso le alcanzaba para alimentarse tranquilamente y que pescar esas truchas le tomaba todo su tiempo disponible. ¿De dónde saca entonces el tiempo para dedicarse a fabricar la red, si para subsistir debe pescar? Si se dedica varios días a confeccionar la red, simplemente no podrá comer porque no pescará nada durante todo ese tiempo. Aquí entonces entra el concepto de ahorro tan crucial para la conformación de bienes de capital. Para fabricar la red el pescador debió haber subconsumido (consumido menos), es decir, ahorrado durante un tiempo de modo de tener recursos para financiarse −alimentarse− mientras la confeccionaba. Parte del pescado que conseguía todos los días deberá guardarlo en algún lugar fresco para dejar de pescar y así fabricar la red. Supongamos que le toma una semana de trabajo confeccionar la red. Pues bien, si antes de la red nuestro pescador vivía de 6 kilos de trucha al mes, es decir, 1,5 kilos por semana, entonces, él deberá ahorrar 1,5 kilos para poder consumirlos mientras no tenga tiempo de pescar por estar fabricándola. Esto significa que por tres semanas deberá consumir solo un kilo de trucha, pues así le sobrará medio kilo por semana para ahorrar, lo que le dará los 1,5 kilos que necesita para confeccionar su red tranquilamente mientras no pesca. Por supuesto ello implicará un gran esfuerzo del pescador, que quizás pasará algo de hambre por su ahorro. Una vez que junte el kilo y medio de trucha ahorrado, podrá hacer su red. Y luego de esa restricción temporal de su consumo, podrá, gracias a la nueva red (su bien de capital), aumentar considerablemente su consumo llegando a los niveles que describimos en los capítulos anteriores. Pero además de ahorro, el pescador necesitó usar un elemento único, que no se encuentra en el mundo material: ingenio. Solo la creatividad le permitió utilizar los recursos ahorrados para desarrollar una tecnología como la red. Gracias a ello, él y su familia pudieron finalmente consumir más, contratar gente y enriquecer a toda la tribu, ya que la trucha fue más abundante consiguiendo que su precio disminuyera.
Un buen economista callejero entiende que en una economía abierta, los dueños del capital son quienes han tenido la inteligencia de innovar, arriesgando sus ahorros o bien son los herederos de quienes lo han hecho antes que ellos. De estos emprendedores depende que se eleve toda la sociedad. Ellos deben continuar haciendo ese trabajo de innovación permanente, de lo contrario perderán los negocios que han construido, empobreciéndose a sí mismos y a la sociedad. Nada tiene que ver entonces la explotación con la riqueza y capital que se acumula en algunas personas o familias. El capital no es trabajo acumulado como sostienen los marxistas. Es ahorro e ingenio individual aplicados. Cuando hay mercados abiertos, ese capital, que genera tanta envidia en algunos, no es otra cosa que el resultado de la creatividad de pocos individuos que producen riqueza para todos. De ahí que sea tan absurdo atacar el capital, o a los ricos. De igual manera son dañinas las ideas que proponen impuestos de cien por ciento a la herencia o impuestos al patrimonio, pues solo castigan la acumulación de capital bajo el argumento de reducir la desigualdad para terminar empobreciendo a toda la sociedad. Si toda la tribu se hubiera enojado con el pescador porque él pudo acumular más ingresos que el resto y, motivados por esa envidia o resentimiento, le hubieran quemado o roto la red, por supuesto que lo arruinarían, pero de paso se empobrecerían también ellos mismos y todos los demás. De igual modo, si se le aplicara un impuesto muy alto y le quitasen la mayoría de los pescados que él obtiene, destruirían sus incentivos para trabajar mejor, llevándolo a pescar menos o a irse a otra tribu donde no lo perjudiquen. Un alto impuesto a la herencia, exigido por razones de «justicia social», produce igualmente un efecto empobrecedor de toda la sociedad. ¿Para qué alguien habría de esforzarse toda su vida y luego enseñarles a sus hijos el arte de su negocio si no se le permitiera dejárselo? Quizás le convendría gastarse todo en vida. Ahora bien, si el jefe de la tribu le expropiara la red al pescador y se la entregara a dos de sus siervos para que ellos pesquen, de igual forma se empobrecería toda la sociedad porque quien más sabe del negocio (dónde pescar, a qué hora, cómo tender la red, en qué lugar, etcétera), no sería quien la usa y no se optimizaría su potencial. Además, los siervos no estarían trabajando en su propio beneficio, sino que en el del jefe de la tribu, por lo que tampoco tendrían incentivos para hacer bien el trabajo. La red produciría algunas truchas de más y el jefe podría vivir bien, pero el resto de la tribu no tendría ni un gramo de trucha disponible. Adicionalmente, el jefe probablemente tendría que comprar lealtades de guerreros que lo defiendan en caso de una revuelta motivada por el hambre, por lo que menos recursos aun habría disponibles para el resto. Esto fue exactamente lo que ocurrió en los países de la órbita soviética, donde el partido comunista, supuestamente representando al «pueblo», confiscó los medios de producción a los legítimos dueños, y sus líderes políticos comenzaron a vivir con todos los lujos, mientras el resto se hundía en la miseria. En este caso, quienes decían representar al «pueblo», expropiando en su nombre los medios de producción o la producción misma, terminaron creando la miseria y provocando la real explotación de la sociedad.
Si bien el ejemplo del pescador es bastante básico, representa claramente los conceptos y el funcionamiento de toda la economía moderna capitalista y demuestra que este es, hasta ahora, el único sistema capaz de crear prosperidad. De ahí que, los países que consumen todo lo que producen sean pobres y subdesarrollados porque no tienen ahorros que les permitan crear bienes de capital esenciales para aumentar el bienestar de sus habitantes. Además, suelen carecer del talento imaginativo que posibilite la creación de tecnología porque sus mejores mentes emigran y también porque muchas se pierden por la baja formación de capital humano. En cambio, los países avanzados tienen tasas de capitalización elevada y en general son innovadores. Esto es lo que permite que una persona que atiende mesas en un restaurante en Alemania viva mucho mejor que quien hace el mismo trabajo en Bolivia; y que si ese mismo trabajador de Bolivia, de pocas calificaciones, emigra a Alemania para realizar idéntico empleo, su ingreso mensual aumente considerablemente. Es el capital acumulado derivado del ahorro y la innovación, lo que finalmente permite una mejor calidad de vida para todos, ya que aumenta la producción. El monumental progreso económico que permite este proceso no es comparable con los efectos de la redistribución de riqueza que realizan los gobiernos, pues esta resulta marginal para mejorar a la población e incluso la puede perjudicar. En todo caso, los países pobres no tienen qué redistribuir, precisamente porque no hay economías de mercado con suficiente acumulación de capital, para crear la riqueza que anhelan repartir. Y es que el capital, hay que insistir, es ingenio humano aplicado a resolver el problema de la escasez y no trabajo acumulado. El pescador trabajaba duro antes de inventar su red y era pobre. Así también, los países con más miseria son aquellos en donde se trabaja más horas, precisamente porque la productividad es tan baja que las personas deben trabajar mucho más tiempo para poder satisfacer sus necesidades básicas. En los países ricos, con capital acumulado, las personas tienden a trabajar menos horas; y esta es precisamente, una de las tendencias más notables del mundo desarrollado en el último siglo, donde se ha verificado una disminución progresiva de las jornadas laborales gracias a los aumentos de productividad. Al sistema que permite esto deberíamos llamar «innovacionista» en lugar de capitalista, pues si bien depende del capital acumulado, es mucho más relevante el ingenio que permite la innovación. La reducción de las horas de trabajo antes referida, no se relaciona tanto con legislaciones laborales, sino que ha sido posible gracias a la nueva realidad generada por el sistema de mercado. Lo mismo ocurrió con el trabajo infantil que era habitual, en todo el mundo, antes de la revolución industrial y que hoy desapareció en los países ricos. Claro está que los niños no trabajaban −aún lo hacen en países pobres− porque sus padres fueran seres despreciables y explotadores. Lo hacían porque, en un mundo en que los recursos y el alimento eran muy escasos, ellos eran bocas que alimentar y un par de manos extras en el trabajo podía marcar la diferencia para sobrevivir. De ahí también que, antiguamente en ciertas culturas, se prefirieran hijos hombres, ya que al ser más fuertes físicamente, eran más productivos en una economía de subsistencia como la que definió la vida de los seres humanos hasta hace escasos tres siglos. La revolución capitalista industrial con su innovación, permitió que los niños pudieran dejar de trabajar e ir a la escuela, porque los recursos existentes eran suficientes para mantenerlos. Luego las legislaciones prohibieron el trabajo infantil pero esto solo se concretó cuando la realidad económica lo posibilitó. Incluso actualmente en África, Asia y en otras partes del mundo donde abunda la pobreza, los niños siguen trabajando, a pesar de que en algunas partes, existen leyes que no lo permiten. Esto ocurre simplemente porque su trabajo es decisivo para la subsistencia de ellos y de su propia familia.
Las mujeres, por su parte, pudieron incorporarse al mundo laboral porque, gracias a las nuevas tecnologías, desarrolladas por la innovación y el capital, los trabajos dejaron de requerir únicamente fuerza física. Además, los avances médicos y sanitarios les permitieron tener hijos sin arriesgar sus vidas, o no tenerlos si así lo deseaban. La revolución industrial produjo entonces, una transformación económica −y valórica− que liberó a las personas de las estructuras de subsistencia que habían predominado por miles de años.
Un buen economista callejero comprende además, que los bienes de capital tienen una posición que los sitúa en algún lugar dentro la cadena de producción de bienes de consumo, dependiendo de su función. En el caso de la red del pescador, esta se ubica en la etapa más cercana a la producción de bienes de consumo tal como lo sería un horno para cocinar pan. Pero si el pescador hubiera tenido que fabricar primero un instrumento de piedra para poder trabajar las fibras de la red antes de hacerla, entonces ese objeto se encontraría más alejado de la línea de producción final del bien de consumo. El ejemplo del horno para el pan es más claro para comprender lo anterior porque nos permite analizar una economía más sofisticada. Para producir el horno, que sería un bien de capital aplicado para hacer pan, fue necesario utilizar metales como el acero. El acero es, a su vez, un bien de capital que se usa para fabricar otros bienes de capital como el horno y, por tanto, se encuentra más alejado del bien de consumo final que sería el pan. Al mismo tiempo, para producir el acero es necesario contar con una planta de fundición de hierro, camiones que lleven el metal a la planta de procesamiento, dinamita para la mina, carreteras para el transporte, etcétera. Acá vemos que existe una estructura completa del capital, que permite que se produzca el horno necesario para, a su vez, proveer la cantidad de pan demandada en el mercado, al precio correcto, en la calidad demandada y en los lugares en que este es requerido. Para producir todos estos bienes fue necesario que existieran ahorros disponibles y sobre todo el ingenio que permite convertir esos ahorros en tecnología, todo con la finalidad de que haya más pan. Este proceso parece casi mágico, pues ninguno de los miles de participantes en la cadena completa de productos, conoce lo que el panadero sabe sobre cuánto producir, cómo y a qué costo. Muchas veces, ni siquiera entienden para qué producen todo lo que hacen y mucho menos tienen idea sobre cómo hacer pan. Y el panadero por su parte desconoce totalmente el proceso de extracción hierro de una mina. Literalmente millones de interacciones entre personas, ocurren a ciegas, para que un obrero consiga pan todas las mañanas camino a su trabajo. Los abogados que hacen los contratos, los ingenieros que diseñan carreteras o máquinas, los operadores de las máquinas y los camiones, los químicos que desarrollan los elementos para procesar los metales, los arquitectos que hacen los edificios, las constructoras, los agricultores que deben producir el trigo, los bancos que proveen de los créditos, los profesores universitarios que forman a los profesionales y así sucesivamente. ¿Cómo es posible que funcione esta compleja coordinación que define la estructura del capital a través del tiempo? Esto es más impresionante si se considera que se trata de una estructura dinámica, que está en constante cambio y que no necesita de una autoridad central, con un conocimiento absoluto de todo lo que ocurre en el mercado para funcionar. ¿Cómo puede funcionar entonces si no hay una inteligencia superior que la dirige?