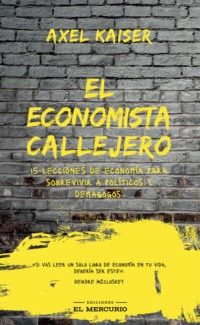Kitabı oku: «El economista callejero», sayfa 5
Aquí entra el llamado sistema de precios, cuyo rol explicaremos más adelante, y que en simple consiste en una compleja estructura de señales, que proveen la información que cada parte requiere, sin necesidad de que ella entienda el todo en el que opera, ni lo que esa información produce realmente. Es algo así como una red de neuronas con millones de sinapsis, que permite que funcione nuestro cuerpo y cerebro, pero que solo comprendemos de modo superficial y que no acepta dirección, intervención o control voluntario. A lo sumo sabemos que sin esa sofisticada red de neuronas no podríamos realizar ninguna actividad física o mental en el día a día.
Para una mayor compresión de este fascinante sistema, es necesario que el economista callejero primero comprenda que, en una economía monetizada, los precios se expresan en dinero. Pero el dinero no es lo mismo que los precios, ni que la riqueza, ni tampoco que el capital, aunque todos estén relacionados. Revisemos entonces el concepto de dinero en nuestra siguiente lección para luego profundizar en el sistema de precios.
LECCIÓN 9
El dinero no es riqueza
El dinero es un medio que sirve como intercambio de bienes y servicios entre individuos y su cantidad no determina la productividad de una economía. Incluso más, episodios de inflación o hiperinflación −entendido como una pérdida del poder adquisitivo del dinero debido a un aumento de su cantidad en relación a la producción− pueden destruir una economía ya que alteran el sistema de precios y por tanto las señales que requiere la estructura o cadena de producción para coordinarse.
Es fundamental entonces, explicar en esta lección cuáles son las funciones específicas del dinero. Por ahora digamos que la riqueza son aquellas cosas que podemos consumir, utilizar y aplicar para incrementar el consumo. Por ejemplo: el agua potable es riqueza porque la necesitamos todos los días, mientras que un millón de dólares será inútil si no tenemos en qué gastarlo. Si estamos perdidos en el desierto, sin nada, y nos ofrecen un litro de agua o un millón de dólares, obviamente elegiremos el litro de agua. Esto refleja que el dinero no es riqueza sino un medio de intercambio de riqueza. Pero si vamos a Nueva York y nos dan a elegir las mismas opciones, sin lugar a dudas, preferiremos el millón de dólares porque hay tanta riqueza producida que podremos usar ese dinero para adquirir el litro de agua y mucho más. El oro y la plata, que antiguamente eran dinero, tampoco fueron riqueza, más que marginalmente, hasta que se encontraron aplicaciones industriales de ellos. Por eso los nativos de América no entendían el afán de los conquistadores españoles por buscar estos metales. Y es que, en América, las economías primitivas no tenían dinero parecido al usado por los europeos, por lo que el oro y la plata eran vistos como una piedra decorativa. La costumbre de identificar los metales con riqueza o capital se deriva de una economía en que, algún tipo de moneda es aceptada como medio universal de intercambio. En tiempos de la conquista, se creía que una persona era rica si tenía mucho oro y plata, y hoy en día decimos lo mismo de una persona que tiene mucho dinero (dólares, euros, etcétera). Pero, hay que insistir, nadie es rico por la cantidad de dinero que tiene acumulado, sino que lo es por lo que puede comprar con ese dinero y eso depende de la producción de bienes reales. Si fuera tan simple sería cosa de imprimir dinero a destajo y «hacer» millonario a todo el mundo. Y, en efecto, países como Venezuela, Argentina y la República de Zimbabue, son casos donde todos tienen muchísimo dinero, pero la mayoría son pobres, porque no pueden comprar nada con él, debido a que su sistema estatista ha destruido la base productiva. Del mismo modo, el oro y la plata que se llevaron los españoles de sus colonias no fueron riqueza, sino dinero. Eso les permitió adquirir en Europa bienes y servicios a destajo, lo que produjo un proceso inflacionario, es decir, de alza de precios. De ahí que, en economía es una falacia decir que los españoles se llevaron riqueza de América, al referirse a los barcos cargados de oro y plata, pues en realidad se llevaron una gran cantidad de medios de pago que les servía solo a ellos para demandar bienes y servicios. Gracias a esos medios de pago o intercambio, pudieron adquirir parte de la riqueza que producían otros europeos quienes recibían las monedas de oro y plata como pago. La importación de productos agrícolas y ganaderos, provenientes de América, sí habría sido riqueza real para los españoles, ya que, precisamente, por este tipo de bienes sí se paga con dinero. Pero lamentablemente, esta no es la idea colectiva que predomina, sino más bien una representación de que España empobreció a sus colonias y se enriqueció a costa de ellas, al llevarse el oro y la plata. Sin embargo, esto no tiene sentido ya que dichos metales no tenían ninguna utilidad para los nativos de América y en Europa solo les eran útiles como medio de intercambio para una riqueza producida previamente por los mismos europeos.
LECCIÓN 10
Los precios son información
Muchos creen que el precio es una cantidad de dinero arbitraria que se le ocurre cobrar al vendedor. Pero la realidad, como ya hemos sugerido, es que los precios son mecanismos de transmisión de información, sobre los recursos que se encuentran disponibles en una economía y por tanto, constituyen la brújula que guía a todas las decisiones económicas de los consumidores, los trabajadores, los empresarios y los demás agentes del mercado. Un economista callejero sabe que los precios no existen porque hay dinero, existen porque hay intercambio, pues estos reflejan las valoraciones subjetivas de quienes participan en el mercado e, incluso, en una economía sin dinero, los precios emergen. En efecto, como se explicó en el ejemplo de la tribu, existe una relación de precio entre la liebre y la trucha, donde la liebre es más cara que el pescado porque se requieren 2 kilos de trucha para comprar solo uno de liebre. Los economistas de salón llaman a esta relación de valor entre diversos productos «precios relativos» y estos pueden variar según los cambios en las preferencias subjetivas de las personas o en las condiciones económicas.
Desarrollemos un poco más este punto. Dijimos que un kilo de liebre era equivalente a 2 kilos de trucha, lo cual significa que el precio de la trucha se encuentra en una proporción de 2:1 con el de la liebre. Digamos ahora que una prenda de cuero cuesta 4 kilos de trucha. La proporción entonces será de 4:1 entre la trucha y la prenda de cuero. Al mismo tiempo, podemos deducir que la relación de precios entre la liebre y la prenda de cuero es 2:1, ya que, si pagamos 2 kilos de trucha por un kilo de liebre y 4 kilos de trucha por una prenda de cuero, entonces con 4 kilos de trucha bien podríamos comprar 2 kilos de liebre y a la vez llevar esos 2 kilos de liebre para comprar la prenda de cuero. A su vez, el vendedor de esa prenda de cuero podrá usar la liebre obtenida para comprar los 4 kilos de trucha. Así, los precios relativos son: 2k de trucha = 1k de libre. Que es lo mismo que decir que: 1k de trucha = ½k de liebre. E igual a decir que: 1k de trucha = ¼ prenda de cuero. Todos estos son bienes que circulan en la economía de la tribu y tienen precios que se relacionan entre sí, pues todos son intercambiables en diferentes proporciones.
Es fundamental insistir aquí, que los precios son el resultado de las valoraciones subjetivas de las personas y de la escasez relativa de los productos. Esto ya que, si la trucha de pronto se vuelve escasa, entonces su precio podrá subir hasta ser equivalente con el de la liebre. Si eso ocurre, entonces, 1k de trucha = 1k de libre = ½ prenda de cuero. En otras palabras, la trucha tendría ahora el mismo precio que la liebre y, dado que aumentó su valor al doble, ahora ese kilo de trucha alcanzará para pagar la mitad de una prenda de cuero. Este es un cambio en los precios relativos que tendrán un impacto sobre el consumo y la producción. Muchos, ahora que la trucha es más cara, dejarán de consumirla prefiriendo, por ejemplo, alimentarse de alguna carne más barata como podría ser la del cerdo. Esto, a su vez llevará a que aumente el precio de la carne de cerdo y eventualmente el precio de la trucha vuelva a bajar por menor demanda. Pero, debido a que es más rentable pescar truchas, porque su precio es más alto, más personas intentarán hacerlo, con lo cual su producción aumentaría generando más presión para que sus precios bajen. Por su parte, el auge del cerdo hará que se incremente la producción para satisfacer la demanda, lo que también llevará en algún punto a que sus precios caigan haciendo menos rentable el negocio. Así se conseguirá un equilibrio entre oferta y demanda y se evitará que se produzca cerdo en exceso, lo cual obligaría al productor a perder la carne que nadie compra o a utilizar recursos que tendrían un uso más eficiente, produciendo otros bienes que la gente demanda porque valora o necesita más que el cerdo. Por ejemplo, si el cerdo baja de un cierto precio, tal vez sea más rentable producir otra cosa como podría ser queso. Esto significa que la valoración social de cada kilo adicional de queso producido es mayor que la de cada kilo extra de cerdo, pues ya hay suficiente cerdo para satisfacer la demanda al precio que la gente está dispuesta a pagar. Los costos de producción a ese precio no justifican aumentar aún más la cantidad de cerdo. En cambio, el queso sigue teniendo un alto precio y, por tanto, todavía se puede producir más, generando mayores ganancias en relación al cerdo. Esto obliga a los productores a asignar recursos escasos (como el talaje, herramientas y horas de trabajo, entre otros), a criar vacas y ordeñarlas para elaborar queso y satisfacer la demanda. Como en el caso del cerdo, aquí también el precio determina cuánto vale la pena producir, pues de ello resultará la utilidad del productor una vez descontado los costos.
Tal como ocurre en estos ejemplos, los precios van otorgando una señal a todas las actividades productivas de la sociedad, para que se coordinen de modo de acercarse a un equilibrio, donde los recursos escasos se utilicen exactamente
para producir aquellas cosas que la sociedad necesita y demanda, evitando que existan desperdicios. Dicho de otro modo, los precios libres son la viga maestra de toda la cadena de producción, permitiendo una asignación eficiente de recursos, es decir, que estos vayan donde más se requieren aumentando la riqueza, reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida para todos.
Ahora bien, en el caso del ejemplo anterior respecto a las carnes, se trata de productos sustitutivos y, por tanto, sus precios se afectan entre sí cuando varían. No ocurre lo mismo con los precios de la carne respecto a la ropa de cuero, pues estos bienes no compiten en el mercado. La gente no deja de comer para comprarse ropas de cuero, pero si deja de comer trucha para comer cerdo, pues necesita proteína en su dieta. Si se produce una escasez general de alimentos ello sí tendría un impacto en el precio de las prendas de cuero, porque los precios de alimentos subirán tanto que no dejarán recursos disponibles para comprar otros bienes, lo que podría llevar a la quiebra del fabricante de ropa.
Ahora completemos el análisis anterior, situándolo en el contexto de una economía monetizada. Recordemos primero que, como sabe todo buen economista callejero, el dinero no es riqueza. Este surge históricamente porque la economía de trueque hacía muy complejo e ineficiente operar en el mercado. El dinero entonces, como medio de intercambio indirecto, resuelve varios inconvenientes. El primero es el problema de la indivisibilidad. Mientras el dinero puede fraccionarse o dividirse a bajo costo, muchos bienes no lo permiten. Si el vendedor de ropa de cuero quiere solo 1 kilo de trucha, pero su prenda vale 4, tendría que encontrar a alguien que quiera quedarse con los 3 kilos sobrantes y que tenga otra cosa que él quiera y que además valga lo mismo para que se le justifique hacer la transacción. Esto ya que no puede, simplemente, cortar la prenda en cuatro partes para comprar 1 kilo de trucha, pues la arruinaría. El dinero resuelve este problema de la indivisibilidad ya que permite comprar la cantidad exacta que se desea, guardando el resto o gastándolo en otra cosa. Pero el dinero también soluciona el problema de la doble coincidencia de bienes, pues en una economía de trueque el vendedor de ropa de cuero solo puede intercambiar la prenda que fabricó con un pescador de trucha para obtener el pescado que desea. El dinero, en cambio, le permite vender a cualquier persona su producto para luego, con ese dinero, comprar el pescado que necesita. En otras palabras, vender bienes permite adquirir dinero, que luego permite comprar otros bienes. El dinero es además más fácil de portar o movilizar, lo que evita la difícil tarea de acarrear la mercancía para obtener lo que se desea. Basta vender algo y llevar el dinero en el bolsillo para adquirir otra cosa. El dinero sirve también como unidad de cuenta, que permite saber cuánta riqueza se posee haciendo viable el cálculo económico en términos de costos y ganancias. Esto porque en una economía monetizada todos los precios se reflejan en dinero, ya que este es el medio de intercambio universalmente aceptado. El cálculo económico es imprescindible para saber cuánto invertir y cuánto producir de cada cosa, de qué calidad, en qué lugar y en qué momento. Sin dinero, esto sería extraordinariamente complejo, porque no habría un denominador universal de valor. Adicionalmente, el dinero es durable y fácilmente identificable, lo que no pasa con muchos productos. Una moneda de oro o plata dura miles de años, en cambio los alimentos, la ropa y un sinnúmero de otros productos se deterioran con el tiempo, destruyendo su valor como medio de intercambio e instrumentos de ahorro. Por la misma razón el dinero, cuando es sano y estable −oro o plata−, sirve para preservar el valor a través del tiempo evitando el problema de la corrupción que afecta a otros bienes. En síntesis, una economía moderna no puede existir sin dinero, o sea, sin un medio de intercambio universalmente aceptado que cumpla todos los requisitos ya descritos.
Sin embargo, tanto en el contexto de una economía moderna como de un trueque, los precios reflejan las valoraciones de las personas y la disponibilidad de los recursos en el tiempo. El habitante de una gran ciudad que consume leche, no tiene idea de la producción lechera, incluso puede que nunca haya visto una vaca, pero su consumo depende y a la vez define, el precio de la leche. Si la leche sube demasiado, este la deja de consumir en igual cantidad y si baja, probablemente aumentará su consumo. Una epidemia podría contaminar la producción lechera llevando el precio a las nubes y nuestro consumidor se vería obligado a disminuir su demanda, es decir, a racionalizar el uso del recurso. Esta alza de precios podría dejar a miles de niños sin leche, lo que sería una tragedia. Sin embargo, aunque parezca contraintuitivo, la única forma de reestablecer la producción lechera y hacer que los precios vuelvan a bajar, es dejar que los precios suban, pues estos, como hemos dicho, son información que provee de las señales necesarias para que los actores del mercado se activen. En efecto, al subir tanto el precio de la leche se envía la señal a los productores nacionales, de que incrementen su producción, pues podrán tener ganancias adicionales. Además, se alerta a otros agricultores, que han dedicado sus campos a la siembra, que la leche es un mejor negocio por lo que les convendría ahora producir leche en vez de sembrar. Muchos importadores también advertirían opciones de negocio comprando leche de otros países. Todo lo anterior producirá de modo natural que aumente la cantidad de leche ofrecida y con ello que los precios vuelvan a bajar, permitiendo que más personas, puedan consumir más leche. Como ya hemos dicho, este mecanismo opera cada segundo, en todos los productos que se transan en el mercado, siendo el responsable de coordinar la producción a través del tiempo. Los precios, que fluctúan permanentemente, reúnen millones de bits de información dispersa en la sociedad que es imposible conocer y comprender a cabalidad. El productor de leche debe producir guiado por diversos precios que le indican los costos de producción, los que incluyen, desde el fertilizante del campo, hasta los antibióticos para los animales, el combustible de los tractores, etcétera. A su vez, el precio de todos esos productos, depende de cientos de precios de otros productos y servicios cuyos precios al mismo tiempo dependen de miles de otros precios, formando una cadena infinita de transacciones que, es necesario insistir, en última instancia, reflejan las valoraciones de los millones de individuos que intercambian. Ninguno de esos precios es fijado por una inteligencia central, sino que son formaciones espontáneas derivadas de millones de interacciones que se producen entre personas en el mercado. Cada una de estas personas utiliza su pequeña parcela de información para producir y demandar aquello que los precios les dicen que otros necesitan y que ellos pueden conseguir o producir. Como vimos en el caso del productor de cerdos, esos precios son la base del cálculo económico, pues sin ellos no tendríamos idea de cómo usar nuestros recursos. ¿Cómo podría saber el agricultor que le conviene utilizar más un fertilizante que otro si no tiene precios para guiarse? Ni siquiera podría saber si le conviene producir leche o carne, pues no tendría un precio de venta con el cual estimar sus ganancias y costos, los que tampoco podría calcular. Estaría totalmente ciego en la realidad económica y no le quedaría más que tratar de adivinar cuánta leche de qué calidad y en qué momento producir, lo que sería desastroso, pues o produciría muy poco generando desabastecimiento o demasiado destruyendo recursos escasos muy necesarios para satisfacer otras necesidades. Si se generaliza un sistema económico sin precios desaparecen las señales para hacer los cálculos económicos y la economía completa se derrumba, quedando a oscuras y sin señales que guíen la acción productiva. Lo anterior provocaría la miseria para toda la población, pues es imposible racionalizar el uso de recursos para multiplicarlos y asignarlos adecuadamente, sin precios. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el siglo XX con la instauración del socialismo. En los países socialistas, el gobierno eliminó la propiedad privada sobre medios de producción centralizándolos en manos del Estado, con lo cual desapareció la competencia, es decir, el mercado como proceso de intercambio de bienes y servicios. Como consecuencia, desaparecieron también los precios que se forman espontáneamente durante ese proceso de intercambio impidiendo el cálculo económico. Los países socialistas vieron a sus poblaciones sucumbir en la miseria y el hambre, precisamente porque intentaron desarrollar métodos centralizados de cálculo de producción, lo que es imposible, porque la información necesaria se encuentra dispersa en la sociedad y no se puede definir por ninguna inteligencia, hasta ahora, conocida. En otras palabras, no se puede determinar, de modo centralizado, cuánto se debe producir de cada cosa, en qué lugar y en qué momento.
Pero además la autoridad carece del conocimiento práctico necesario para producir lo que demanda el mercado. Un burócrata sentado en Moscú no tiene idea sobre la producción de grano, algo en que los campesinos son especialistas, pues han dedicado toda su vida al tema y por tanto saben qué sembrar, en qué cantidad, en qué época del año estimando la demanda según la indicación de los precios. Por eso la colectivización de la tierra, que el régimen soviético impuso en Ucrania, donde se encontraban los suelos más fértiles de la región, llevó a la muerte por hambre de millones de personas en ese lugar.
Por todo lo dicho, un buen economista callejero comprende que la fijación de precios es también, económicamente, absurda y provoca efectos devastadores en la calidad de vida de la población. Así como los burócratas estatales no tienen idea sobre cuánto debe producirse de cada cosa, fijar precios de productos como alimentos, medicinas o cualquier otro bien, solo puede conducir a escasez en su producción y a mercados negros. Si, por ejemplo, se fija el precio del pan a un nivel menor que el que establece el mercado, lo que ocurrirá es que habrá escasez de pan, pues al productor no le convendrá hacer más pan y se dedicará a producir otra cosa cuyo precio no esté fijado por debajo de la rentabilidad de mercado. Pero el problema es aún mayor, pues para que tenga sentido fijar el precio del pan se deberán fijar también el precio de todos sus insumos (como la harina, la sal, la levadura), ya que es absurdo intentar fijar el precio de una cosa sin intentar controlar sus factores de producción al mismo tiempo. La fijación de precios se convierte así en una pesadilla, debiendo fijarse millones de precios que van, desde el trigo hasta el combustible y la electricidad de la maquinaria utilizada. Se trataría de una tarea imposible cuyo único resultado sería el caos, la corrupción y la escasez, salvo para quienes pueden acceder a productos a precios exorbitantes en el mercado negro que, al operar fuera de la legalidad, ofrece bienes de menor calidad y mucho más caros debido al riesgo que ello implica. Evidentemente, si se fijan todos los precios de la economía, se produce un colapso productivo completo porque se distorsiona o corrompe la información que permite coordinar la actividad económica para que produzca en su máximo potencial aquello que es más necesario para la sociedad. Durante miles de años no ha existido ningún intento donde la fijación de precios haya conseguido buenos resultados.
Todo lo descrito nos explica también la razón del porqué, en economía, es una falacia hablar de «precio justo». La justicia se puede atribuir a actos humanos intencionales, pero no a fenómenos espontáneos como los precios, cuyo nivel no depende de la voluntad arbitraria de alguna persona en particular sino de la complejísima red de demanda y oferta de recursos. Los precios son fuentes de información y como tal, son más bien propios del mundo de las fuerzas espontáneas, que de la voluntad humana. Si fuera cuestión de voluntad podríamos pagar cualquier monto por cualquier cosa y resolveríamos el problema de escasez de recursos de un golpe, pues bajaríamos por ley los precios de todos los bienes haciéndonos más ricos. Como ello no es posible, solo la competencia e innovación permiten ir resolviendo la escasez de recursos en un proceso que no es guiado por voluntad ni inteligencia alguna −no existe un ser omnisciente y benevolente controlando la economía−, sino por millones de acciones descentralizadas de diversos individuos en el mercado.