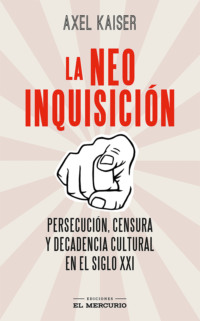Kitabı oku: «La neoinquisición», sayfa 16
En el caso de los trabajos en el área farmacéutica la realidad es distinta, permitiendo la linealidad de los salarios, es decir, que a pesar de tener una menor jornada laboral las mujeres ganan por hora casi lo mismo que los hombres. La razón para ello es el avance tecnológico y el hecho de que la mayoría de los farmaceutas que antes trabajaban como independientes en pequeñas farmacias hoy son dependientes en centros de salud con sistemas de información sofisticados, lo que les ha permitido ser sustitutos fácilmente entre ellos, algo que no ocurre en el mundo de los abogados ni el financiero539. El caso de la industria farmacéutica solo confirma que no existe discriminación sistémica en el mercado del trabajo en contra de las mujeres, sino fuerzas económicas imparciales que, bajo idénticas condiciones, afectan a ambos sexos por igual. Comentando los hallazgos de Goldin, la editora de Harvard Magazine, Marina Bolotnikova, observó que toda la narrativa sobre la brecha salarial había sido desbancada por la economista: «La retórica de los políticos y las prescripciones de política destinadas a cerrar la brecha salarial de género suponen que las disparidades salariales se crean principalmente por la discriminación absoluta de los empleadores o por la falta de capacidad de negociación de las mujeres»540, afirmó. La realidad que muestra Goldin, sin embargo, es otra, dijo Bolotnikova: «La brecha salarial no surge porque los hombres y las mujeres reciban un pago diferente por el mismo trabajo, sino porque el mercado laboral los incentiva a trabajar de manera diferente», concluyó, refiriéndose al fenómeno de la no linealidad del trabajo ya analizado.
La pregunta que cabe formular a la luz de lo anterior es si acaso son irracionales las mujeres por preferir un camino de mayor tiempo libre sacrificando parte de su ingreso y carrera. De acuerdo a The Atlantic, en el caso de los abogados de grandes estudios, las jornadas laborales son típicamente entre 60 y 70 horas por semana541. Para los CEOs, un estudio de Harvard realizado por los profesores Michael Porter y Nitin Nohria concluyó que el promedio de la jornada laboral era de 62,5 horas con el 75 por ciento de su tiempo organizado de antemano y solo un 25 por ciento de manera espontánea542. Con ese ritmo de vida no es casualidad que en las Fortune 500, esto es, las quinientas empresas más grandes de Estados Unidos listadas en bolsa, el máximo histórico de mujeres CEOs haya llegado apenas a 6,7 por ciento del total en 2017 cayendo a 4,8 por ciento en 2018. Tampoco que en los directorios haya un 22,2 por ciento de mujeres, lejos de la paridad deseada por muchos543. De acuerdo al Financial Times, en total, entre Europa, Estados Unidos y el Reino Unido, menos del 5 por ciento de los CEOs son mujeres, llegando a tener 0 por ciento de representación en países como Italia y Dinamarca544. Algo similar ocurre en las oficinas de abogados, donde apenas 18 por ciento de los «equity partners» son mujeres en Estados Unidos a pesar de que más de la mitad de quienes entran a estudiar derecho lo son545. En Inglaterra solo un 19 por ciento de esta categoría de socios son mujeres, en circunstancias de que ellas representan dos tercios de los estudiantes de derecho546.
Según estudios más amplios sobre mercado del trabajo, en general en Estados Unidos las personas altamente calificadas y con niveles de salarios en el 20 por ciento superior de la escala tienen jornadas laborales de más de 50 o 55 horas a la semana. Estos hombres, por cierto, no solo ganan más semanalmente y por hora que las mujeres que no están dispuestas a seguir ese ritmo de vida, sino también que los otros hombres que trabajan un horario semanal regular de 40 horas. Más aún, la diferencia de ingresos entre los hombres que trabajan 40 horas por semana y aquellos que trabajan 55 horas por semana se ha duplicado entre la década de 1980 y los 2000, lo que indica que el fenómeno de no linealidad de los salarios se ha profundizado, llevando a una mayor proporción de hombres a trabajar más horas semanalmente547.
Con esos datos en mente, la decisión de las mujeres, incluyendo aquellas altamente calificadas, que eligen no dedicar toda su vida al trabajo para priorizar en cambio la familia y el tiempo para sí mismas parece bastante racional. Y lo es aún más cuando se considera que las mujeres de alto capital humano se casan con hombres cuyo ingreso les permite a ellas dedicar más tiempo a la maternidad. En palabras de los economistas Steven Levitt y Stephen Dubner, «muchas mujeres en Estados Unidos obtienen un MBA para incrementar sus ingresos, pero terminan casándose con hombres […] que también tienen salarios altos, permitiéndoles el lujo de no tener que trabajar tanto»548. Así las cosas, el problema real en esta discusión sobre la brecha de género, sugieren Levitt y Dubner, no son los salarios más bajos, sino la obsesión de que las mujeres deben tener las mismas preferencias que los hombres: «En lugar de interpretar los salarios menores de las mujeres como una debilidad, tal vez debería verse como una señal de que un salario mayor simplemente no es un incentivo con el suficiente sentido para las mujeres como lo es para los hombres», concluyen549.
Pero hay todavía un factor fundamental en esta discusión sobre la brecha salarial de género, y tiene que ver con que el simple hecho de ganar el dinero y gastarlo son cosas muy distintas. Lo que la evidencia muestra es que la gran parte del dinero que ganan los hombres con familia es gastado por las mujeres de acuerdo a las prioridades que ellas estiman pertinentes. Según un artículo en Bloomberg, las mujeres toman entre el 70 y 80 por ciento de las decisiones de consumo en todo el mundo e «incluso cuando una mujer no está pagando algo por sí misma, a menudo es la influencia o el voto de veto detrás de la compra de otra persona». Además, debido a que «las mujeres se desempeñan como cuidadoras principales de niños y ancianos en prácticamente todas las sociedades del mundo, las mujeres compran en nombre de las personas que viven en sus hogares, así como para familiares extensos (como padres mayores y suegros) y amigos»550. Incluso si el nombre que aparece en la tarjeta de crédito responsable de la compra no es de una mujer, esto no significa que quien haga el gasto no lo sea. En palabras del artículo: «La persona que realiza una transacción de venta no es necesariamente quien toma las decisiones. Incluso si una mujer no recibe un salario, es probable que sea la encargada de los gastos de su hogar»551.
No tiene mayor sentido obsesionarse con quién gana el dinero si lo relevante es quién lo gasta y con qué fines. E históricamente, en diversas sociedades, las mujeres han sido las encargadas de llevar el hogar, algo que no ha cambiado realmente en los países industrializados aun cuando estas tienen la oportunidad de elegir caminos totalmente diferentes. Esto es así porque, como explica el artículo de Bloomberg haciéndose eco de la evidencia científica, «las mujeres de todo el mundo son más parecidas que diferentes. Están unidas por sus estructuras cerebrales, niveles hormonales y el papel biológico en el nacimiento de la raza humana. También están unidas por sus roles como cuidadoras, constructoras de relaciones y comunicadoras»552.
Cuando se toman en consideración todos estos hechos, cabe preguntarse si acaso el gobierno debiera intervenir para «corregir» la supuesta brecha salarial. Goldin es enfática: «La solución no tiene que involucrar la intervención del gobierno y no depende de la mejora de las habilidades de negociación de las mujeres o de crear en ellas una mayor voluntad para competir»553. Lo que debe cambiar, dice, son los incentivos de mercado para que existan jornadas más flexibles y mayor facilidad de sustitución para los empleadores, de modo que no les sea tan atractivo tener personas trabajando 80 horas a la semana o más.
La idea de las cuotas en directorios de empresas y otros trabajos para asegurar mayor participación femenina debe ser, entonces, descartada. Una publicación de la la Sociedad Max Planck en Alemania, argumentó que el sistema de discriminación inversa que implican las cuotas ha tenido efectos más bien negativos. En primer lugar, observó el autor de la publicación, al constituir una discriminación arbitraria en contra de hombres igualmente calificados negándoles la posibilidad de tener éxito desde el principio destruye incentivos para un mayor esfuerzo laboral. Pero, además, concluyó, «esta discriminación también conduce inevitablemente a animosidad entre los grupos solicitantes. Las diferencias precisas que la herramienta de tratamiento preferencial realmente intenta superar son, paradójicamente, aún enfatizadas y acentuadas»554. Como ha dicho en The New York Times la editora jefe de Reason Magazine, Katherine Mangu-Ward, «la mejor manera de arruinar el proceso orgánico y gradual de avanzar hacia una sociedad en la que tanto hombres como mujeres puedan realizar el trabajo que desean, de manera segura, con salarios justos e igualdad de oportunidades para su promoción, es congelar y polarizar la conversación imponiendo un montón de leyes y políticas rígidas»555. Esto porque las cuotas para mujeres terminan generando la sensación de que llegan a posiciones de liderazgo no porque lo merecen, sino solo por ser mujeres, lo que a su vez refuerza la idea de que no son lo suficientemente competentes. La evidencia muestra, además, que las cuotas solo tienden a beneficiar a unas pocas mujeres más calificadas sin ayudar en lo más mínimo a que exista un incremento en la movilidad general de mujeres, lo cual destruye el argumento de que estas serían necesarias para «romper la inercia» de un sistema que ha sido históricamente desfavorable para ellas. En Noruega, donde por ley determinado tipo de empresas deben incluir 40 por ciento de mujeres en los directorios, setenta mujeres se reparten más de trescientos cargos de directorio dando un promedio de cuatro mandatos para cada una. Por eso, un estudio publicado por el National Bureau of Economic Research, analizando el efecto de la ley de cuotas aprobada el año 2003 en Noruega, concluyó que no hay «evidencia sólida de que la reforma benefició al conjunto más amplio de mujeres empleadas en las empresas sujetas a la cuota» y que «la reforma no tuvo un impacto claro en las mujeres altamente calificadas, cuyas calificaciones equivalen a las de los miembros de la junta directiva y que no fueron nombradas en juntas directivas»556. La reforma tampoco «afectó las decisiones de las mujeres jóvenes», las que no optaron por tomar mayor cantidad de cursos de educación empresarial tras ser aprobada la ley. Por último, señalaron los autores que «siete años después de que la política de cuotas en juntas directivas entrara en vigencia por completo, llegamos a la conclusión de que esta tuvo muy poco impacto perceptible para las mujeres en el mundo de los negocios, más allá de su efecto directo en las mujeres que ingresaron a las salas de juntas». En suma, la ley de cuotas no mejoró el ingreso de mujeres igualmente calificadas, no inspiró a más mujeres a seguir carreras de negocios, no aumentó la movilidad hacia arriba de otras mujeres ni redujo la brecha salarial entre mujeres y hombres. Todo lo que hizo fue mejorar la situación de un pequeño grupo de mujeres de élite, llamadas «golden skirts» (faldas doradas) a expensas de hombres igualmente o mejor calificados que ellas. Pero el resultado de la ley de cuotas no quedó ahí, pues entre 2001, cuando comenzó la discusión en Noruega, y 2008, el número de empresas con la configuración legal que hace las cuotas obligatorias se redujo en un 23 por ciento y muchas empresas se trasladaron al extranjero. Los valores de las empresas afectadas, en tanto, cayeron un promedio de 2,6 por ciento y en compañías que todavía no tenían mujeres en sus equipos de alta dirección cayeron hasta en un 5 por ciento557.
Tampoco es efectivo, como notó The Economist analizando los sistemas de cuotas establecidos en distintos países, que las empresas incrementen su productividad por tener mayor cantidad de mujeres en sus directorios: «Los estudios que comparan el desempeño de las empresas antes y después de la introducción de las cuotas no han sido concluyentes. Algunos han encontrado efectos positivos en los resultados de las empresas; otros, lo contrario», afirmó el semanario558.
En suma, las cuotas son indefendibles tanto desde un punto de vista ético —pues implican una discriminación en contra de personas solo en razón de su género, barriendo con la meritocracia— como económico y práctico, pues no resuelven el problema que pretenden resolver, no contribuyen necesariamente al mejor desempeño de la empresa, implican un privilegio artificial para una minoría de mujeres de élite e incentivan el resentimiento entre los géneros. Un ejemplo evidente de todo este fracaso se ha dado en las cuotas obligatorias que se han introducido en los comités de selección académicos de diversas universidades occidentales bajo la teoría de que los hombres sufren de un sesgo implícito en contra de las mujeres. Un estudio sobre el efecto de las cuotas en el área de ciencias en España e Italia, realizado por académicos finlandeses e italianos que analizaron más de cien mil aplicaciones con comisiones de selección compuestas por 40 por ciento de mujeres y trescientos mil evaluaciones individuales, concluyó que «no hay evidencia de que una mayor presencia de mujeres evaluadoras en los comités de evaluación tenga un efecto positivo en las posibilidades de éxito de las candidatas»559. El mismo estudio añadió que «la presencia de mujeres en los comités de evaluación puede incluso tener un impacto negativo en las posibilidades de éxito de las candidatas» debido en parte «al impacto en el comportamiento de voto de los evaluadores masculinos, quienes se vuelven más duros con las candidatas». Por último, señalaron los investigadores, «no hay evidencia de que los comités con una proporción relativamente mayor de mujeres promuevan mejores candidatos»560.
Estudios elaborados en Francia confirman esta conclusión. El economista Pierre Deschamps, de Sciences Po, analizó los efectos de la ley de cuotas impuesta por el gobierno francés en 2015 para los comités de selección en universidades, los que desde entonces deben tener al menos un 40 por ciento de miembros de ambos géneros. Las conclusiones del estudio son demoledoras: «Basándome en un conjunto de datos único compuesto de datos administrativos proporcionados por universidades francesas, muestro que la reforma empeoró significativamente la probabilidad de ser contratadas así como el estatus de las mujeres»561. En consecuencia, agregó, «imponer cuotas de género en los comités de reclutamiento no ayuda al reclutamiento de mujeres, y puede dañar sus carreras»562. El autor agrega que «cuanto mayor es la proporción de mujeres evaluadoras en un comité, más bajas son calificadas las mujeres, incluso cuando se controla por publicaciones y conexiones académicas»563. No está claro si ello se debe a que las mujeres tienden a optar más por hombres que por mujeres para no sentir competencia dentro de su género, o a que los hombres resienten el hecho de ser obligados a conformar comités con paridad de género, siendo más duros con las candidatas. De lo que no hay duda en todo caso es de que la ley de cuotas no condujo a un aumento en la cantidad de mujeres postulando a posiciones académicas y, peor aún, dado que los miembros de los comités pertenecen a las instituciones que contratan, las mujeres que trabajan ahí se han visto abrumadas con mayor carga administrativa que las distraen de su trabajo académico564.
Por último, iniciativas como forzar legalmente el mismo pago por el mismo trabajo han resultado mostrar igualmente efectos contraproducentes. El caso de Islandia, país que se considera modelo en esta materia por haber sido el primero en imponer la obligación de pagar exactamente lo mismo a mujeres y hombres en las mismas empresas, prueba que la realidad es más compleja de lo que asume el discurso de corrección política sobre la brecha de género. En Islandia las empresas de más de veinticuatro empleados deben demostrarle al gobierno que pagan lo mismo por igual trabajo para, de ese modo, obtener un certificado sin el cual se exponen a multas y mala publicidad. Si deciden pagar más a un hombre o mujer porque se ha desempeñado mejor, deben pasar por el proceso burocrático de probar que hay un valor agregado en la persona que recibe más dinero. No es difícil imaginar que el efecto de esta legislación ha sido destruir los incentivos tanto de hombres como de mujeres a trabajar más duro para ganar más dinero, pues la ley simplemente prohíbe darle a uno un bono o alza por desempeño que no le dio a otro. «Creo que las empresas deberían poder recompensar al personal que muestra iniciativa y habilidades. El estándar de igualdad salarial hace esto imposible», dijo Friðbert Traustason, presidente de la Confederación de Empleados de Bancos y Finanzas de Islandia565. De otra parte, la legislación no hará nada para acotar la brecha promedio de ingresos entre hombres y mujeres, que es de 22 por ciento y que se explica precisamente por las preferencias de las mujeres de interrumpir su carrera para tener hijos. Como notó The Washington Post: «Aunque tanto los hombres como las mujeres en Islandia tienen tres meses de licencia por maternidad no transferible, pocos hombres optan por tomarla. Y es mucho más probable que las mujeres interrumpan sus carreras para dedicar más tiempo a sus familias que los hombres»566. Esto ocurre en el país que desde hace años lidera el ranking de igualdad de género en el mundo, lo cual confirma, una vez más, que, en general, la biología explica más que la cultura cuando se trata de diferencias entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo y otros ámbitos.
El hombre opresor
«Un rencor malhumorado contra los hombres ha sido uno de los rasgos más desagradables e injustos del feminismo de segunda y tercera ola. Las faltas, fallas y debilidades de los hombres han sido tomadas y magnificadas en terribles facturas de acusación. Los profesores de ideología de nuestras principales universidades adoctrinan a estudiantes impresionables con teorías descuidadas y carentes de hechos que afirman que el género es una ficción arbitraria y opresiva sin base en la biología», escribió la ícono del movimiento feminista Camille Paglia en la revista estadounidense Time567. Con ese artículo, Paglia daba cuenta del espíritu de los tiempos que ha convertido a todos los hombres en sospechosos a priori de muchos de los males que aquejan a las mujeres. Un análisis riguroso de la historia, sin embargo, permite concluir que la realidad es más compleja que la narrativa víctima-victimario creada por el feminismo. De partida, el patriarcado tan execrado por las feministas como un sistema de opresión consciente en realidad constituyó un orden social eficiente basado en las diferencias biológicas innatas de hombres y mujeres y el cual, especialmente en tiempos de extrema escasez, facilitó la supervivencia de ambos géneros. Que la situación del pasado era lejos de ser ideal para las mujeres es indiscutible, pero también era tremendamente gravosa para la mayoría de los hombres de menor estatus. En todo caso, este punto ni siquiera es relevante cuando se atiende al hecho de que la historia humana es una de violencia y lucha desesperada por sobrevivir. Como ha argumentado Yuval Harari, es probable que el homo sapiens haya prevalecido tras haber exterminado completamente a todas las otras especies de humanos568. Ahora bien, los humanos somos biológicamente primates y eso incide de manera fundamental en la estructura social que creamos. Ya en 1981 la antropóloga feminista Sarah Hrdy explicó que todas las teorías sobre el patriarcado existentes hasta entonces eran insuficientes porque no podían «explicar la asimetría sexual ni siquiera en otra especie»569. Especialmente las feministas estaban equivocadas, dijo Hrdy, «al rebelarse ante la idea de buscar en la ciencia de la biología información que se relacione con la condición humana». Ellas, añadió, pueden ser desalentadas por el hecho de que, entre los otros primates, «el equilibrio de poder favorece a los machos en la mayoría de las especies» y por el hecho de que «no encontrarán ninguna base para pensar que las mujeres, o sus predecesoras evolutivas hayan sido dominantes sobre los hombres en el sentido convencional de esa palabra».
Hrdy insistió en que el dominio masculino «caracteriza a la mayoría de varios cientos de otras especies que, como la nuestra, pertenecen al orden primates», añadiendo que «salvo por un puñado de excepciones altamente informativas, las asimetrías sexuales son casi universales entre los primates»570. La misma Hrdy explicó que el orden en el cual las mujeres tenían el mayor estatus era aquel donde se practicaba la monogamia y que la historia del matriarcado donde las mujeres eran inocentes y pacíficas era un mito que en nada contribuía a la liberación de la mujer, pues ni el matriarcado ni la mujer inocente habían existido jamás:
Hay poco que ganar con los contramitos que enfatizan la inocencia natural de la mujer respecto a su lujuria por el poder, su cooperación y solidaridad con otras mujeres. Tal hembra nunca evolucionó entre los otros primates. Incluso en las condiciones más favorables para un estatus alto para las mujeres —la monogamia y la ‘hermandad de hermandades’— la competencia entre las mujeres sigue siendo un hecho primordial. En algunos casos, conduce a la opresión de unos por otros; en otros, la competencia entre las mujeres ha impedido el surgimiento de la igualdad con los hombres. A medida que ello sucede, un subconjunto particular de sociedades humanas (patrilineal y estratificada) se lleva el premio al ‘sexismo’571.
Así las cosas, el orden patriarcal es producido en parte importante por la realidad biológica de hombres y mujeres y ha sido también apoyado por mujeres históricamente como uno que las beneficia, como es claramente el caso con la monogamia y los arreglos patriarcales que se producen en torno a ella, los que, por un lado incrementan la igualdad de sexos y control de la natalidad de las mujeres, pero a su vez restringen su libertad al impedirle tener sexo con otros hombres. Esta restricción a la conducta sexual femenina, sin embargo, también fue apoyada, según Hrdy, por muchas mujeres que veían en ella un beneficio a su linaje al evitar que los recursos familiares se disipen beneficiando a hijos de otras mujeres.
Si bien por razones evolutivas y reproductivas el patriarcado ha sido la regla general a través de la historia humana, también por mucho tiempo ha sido el sistema económicamente más eficiente debido a que los trabajos, especialmente en la era agrícola, eran fundamentalmente físicos. Así, mientras las mujeres invertían sus energías en el cuidado de los niños, de los cuales la mayor parte moría en el parto o en los primeros años, los hombres trabajaban la tierra. Todo esto cambió gracias a la revolución industrial capitalista, la que permitió reducir en poco tiempo la carga física del trabajo dando la oportunidad a las mujeres de encontrar trabajos productivos. De este modo, contrario a lo que piensan las feministas como Simone de Beauvoir, el capitalismo, creado esencialmente por hombres, es decir, por el supuesto patriarcado opresivo, ha sido la principal fuerza de liberación de la mujer. Como ha dicho la economista feminista Deirdre McCloskey en Revista Átomo, cuando hay industrialización y comercio las mujeres «tienen la oportunidad de ganar su propio dinero» y dejan de depender de su marido o su padre como ocurría en la sociedad agrícola572. McCloskey recuerda que en Inglaterra para la Revolución Industrial había mujeres que vivían en las fábricas de algodón y que, a pesar de las restricciones, «ganaban su dinero y por tanto entraban al matrimonio con experiencia en el mercado, lo cual cambiaba su relación». Esto también ocurrió en Inglaterra y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres debieron «suplir a los hombres que iban al combate y esa experiencia fue una experiencia de mercado, no de ir de un hogar a otro». En consecuencia, concluye, es «una locura afirmar que el mercado es hostil a las mujeres o que sostiene el patriarcado».
En una línea similar, Paglia afirmó que el patriarcado «no existe» y que es «una estupidez que descalifica cualquier análisis» porque «en occidente, las mujeres no viven en ningún patriarcado»573. Más aún, de acuerdo a Paglia, las estructuras que han creado los hombres «es lo que ha permitido a las mujeres escapar de la opresión de la propia naturaleza y tener sus propias carreras, identidades, logros [...] Así que ha llegado el momento de dejar de vilipendiar y minusvalorar a los hombres». En su columna en Time, Paglia explicó que las tradiciones obstructivas para la mujer habían surgido de la natural división del trabajo durante los miles de años del período agrario y su finalidad fue proteger a las mujeres «permitiéndoles permanecer en el hogar para cuidar a los infantes y niños indefensos». En una reflexión de la columna que vale la pena reproducir, Paglia insistió en lo que sigue:
Durante el siglo pasado, fueron los aparatos que ahorran mano de obra, inventados por hombres y difundidos por el capitalismo, lo que liberó a las mujeres de la monotonía diaria […] Los hombres hacen el trabajo sucio y peligroso de construir caminos, verter concreto, colocar ladrillos, techar techos, colgar cables eléctricos, excavar tuberías de gas natural y alcantarillado, cortar y limpiar árboles y arrasar el paisaje para urbanizar viviendas. Son los hombres que levantan y sueldan las vigas de acero gigantes que enmarcan nuestros edificios de oficinas, y son los hombres los que hacen el trabajo de levantar y sellar las finas ventanas de cristal de los rascacielos de cincuenta pisos de altura […] La economía moderna, con su vasta red de producción y distribución, es una epopeya masculina en la que las mujeres han encontrado un papel productivo, pero las mujeres no fueron sus autoras. ¡Seguramente, las mujeres modernas son lo suficientemente fuertes ahora para dar crédito a quien se debe dar el crédito!574.
Los efectos de la ideología del hombre opresor y de la masculinidad tóxica, sin embargo, se han hecho sentir no solo negando ese reconocimiento, sino perjudicando especialmente a las mujeres. Según Paglia, hoy existe una crisis de masculinidad derivada de ese constante ataque a la esencia propiamente masculina. Cuando una cultura educada, escribe, «denigra rutinariamente la masculinidad y la condición de hombre, las mujeres quedarán atrapadas perpetuamente con niños que no tienen ningún incentivo para madurar o para cumplir sus compromisos». Y sin hombres fuertes como modelos para abrazar, las mujeres «nunca alcanzarán un sentido centrado y profundo de sí mismas como mujeres» cayendo en una profunda crisis de ansiedad e inseguridad sobre la perspectiva de conseguir una vida emocional y personal plena575.
En su último libro Free Women, Free Men, Paglia confirma el punto señalando que la retórica feminista que denigra al hombre y lo trata como un acosador sexual sistemático ha creado hombres que «no tienen nada que ofrecer a las mujeres» y que irónicamente mientras más los hombres se ajustan al modelo predicado por las feministas menos los quieren las mujeres576. Por supuesto, Paglia no está justificando aquí los reales casos de abuso y acoso que existen, sino dando cuenta de una ideología que pretende tratar esos casos como una condición intrínsecamente masculina. Esta ideología de la supuesta masculinidad tóxica ha llegado a tal extremo que en 2018 la American Psychological Association (APA) evacuó un informe con recomendaciones para tratar a pacientes hombres y niños afirmando que la «ideología de la masculinidad tradicional» que enseña los hombres a ser fuertes y capaces de confiar en sí mismos es la responsable de severos problemas entre los hombres. En la clásica neolengua de las políticas identitarias, APA afirmó que la masculinidad es una «construcción social» derivada del patriarcado que debe ser combatida, sugiriendo que no hay nada biológico en la búsqueda de estatus, poder, riesgo y conducta violenta de los hombres577. Diversos académicos reunidos por la revista Quillette respondieron al documento de APA señalando que esta entidad se había desacreditado por completo con el nivel ideológico que contenían sus postulados. «El lenguaje abiertamente partidista del documento y las narrativas políticamente progresistas no alentarían a los hombres a recibir atención psicológica, sino a mantenerlos alejados», observó un profesor de la Universidad de Cincinnati578. El profesor de psicología de la Universidad de Georgia Keith Campell, en tanto, sostuvo que una sociedad en que los valores masculinos se centran en el autoenfoque emocional en lugar del estoicismo; cooperatividad en lugar de competitividad; sumisión en lugar de dominación, y la bondad en lugar de la agresión», como propone APA, nunca ha existido y que no sería más sana para los hombres ni permitiría la subsistencia de la sociedad, la que requiere de la agresividad masculina para proteger a sus integrantes de otros grupos violentos. Esta agresividad, añadió Campell, no es practicada en tiempos de paz, sino celebrada en competencias deportivas de manera pacífica.
Según otro profesor de Steetson University en el documento de APA, «las directrices carecen de una base científica amplia, en particular una comprensión de los contribuyentes biológicos a la identidad de género» y «tienden a usar términos como ‘masculinidad tradicional’ en formas que carecen de integridad conceptual y con frecuencia son estereotipadas» demostrando que en realidad se trata de «una ideología sociopolítica más que una revisión científica equilibrada y matizada».