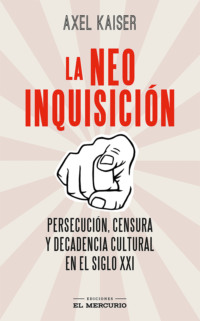Kitabı oku: «La neoinquisición», sayfa 21
Borjas añadió que «tanto los nativos poco calificados como los altamente calificados se ven afectados por la afluencia de inmigrantes», explicando que el aumento de inmigrantes, poco calificados afecta principalmente a los trabajadores estadounidenses sin calificaciones, como los de color e hispanos. La pérdida monetaria para estos grupos es considerable dice Borja. Así, si el desertor típico de la escuela secundaria gana alrededor de US $25.000 al año y si a ello se suma el hecho de que la cantidad de inmigrantes sin diploma secundario admitidos en las últimas dos décadas aumentó la fuerza laboral poco calificada en aproximadamente un 25 por ciento, el resultado es que las ganancias de este grupo particularmente vulnerable de la población americana cayeron entre $800 y $1.500 por año687. Frente a esta evidencia, una política responsable, finaliza Borjas, «no puede ignorar la realidad de que la inmigración ha empobrecido a algunos nativos»688.
Ahora bien, no hay razón para pensar que las conclusiones que arrojan los estudios de Borjas no se apliquen de igual modo en todos los países con fuerte inmigración. A fin de cuentas, las leyes de la economía son iguales en todas partes y una mayor oferta de trabajo sustitutivo necesariamente deberá llevar a menores salarios. Adicionalmente, el gasto público en inmigrantes que no logran asimilarse exitosamente es un factor a considerar en los debates sobre los supuestos beneficios de la inmigración, así como el costo social de culturas que no se integran e incluso rechazan la cultura que las acoge. Tomados en consideración estos factores, solo cabe concluir que la idea según la cual la inmigración es solo positiva no es más que un dogma de la nueva ideología de la corrección política que impide discutir la compleja realidad que el tema demanda al plantear posiciones cargadas de retórica victimista y Totschlagargumente que buscan cerrar el debate racional. Esto ocurre también en los llamados círculos liberales, donde se asume, sin más, que ser liberal implica una postura dogmática a favor de la libre inmigración. Nada puede ser más falso. Si, como ha observado George Smith, el liberalismo clásico implica una fuerte presunción en favor de la libertad689, entonces cuando existen argumentos lo suficientemente poderosos como para restringirla, la restricción se encuentra justificada. Y claramente en el caso migratorio hay buenos argumentos para restringirla cuando, por ejemplo, se pone en riesgo la seguridad pública, o bien, cuando la existencia de un Estado benefactor se convierte en un magneto para que personas de países menos desarrollados vengan a gozar de sus beneficios. De ahí que un libertario como Milton Friedman dijera que de haber un Estado de Bienestar la inmigración debía ser limitada, pues la demanda por los beneficios que ofrece el Estado era infinita690. Incluso en un país generalmente menos generoso con los beneficios sociales como Estados Unidos, el impacto fiscal de la inmigración debería ser considerado. Según Borjas, a pesar de las restricciones al acceso a beneficios sociales para inmigrantes, en Estados Unidos, «la evidencia indica que los hogares de inmigrantes tienen muchas más probabilidades de recibir asistencia que los de los nativos». La inmigración poco calificada, agrega Borjas, «es una carga para los contribuyentes nativos mientras que la altamente calificada es una bendición»691. En promedio, el 45,8 por ciento de los inmigrantes recibe asistencia estatal en Estados Unidos, contra un 27,4 por ciento de los nativos. Cuando los datos se desagregan por grupos, lo reciben un 30,5 por ciento de los asiáticos, un 47,2 por ciento de los inmigrantes de color, un altísimo 61,9 por ciento de los latinos y un 30,9 por ciento de los inmigrantes blancos no hispanos692. Esta dependencia del Estado muestra directa relación con la proporción de inmigrantes calificados y no calificados en cada grupo. Del mismo modo, el elevado promedio de 46 por ciento de inmigrantes que dependen de asistencia estatal habla del bajo nivel educacional de la inmigración hacia Estados Unidos. En el corto plazo algunos cálculos señalan que el costo fiscal de la inmigración para los nativos es de entre 60 mil y 130 mil millones de dólares. Borja concluye que si se toman en serio los cálculos más conservadores sobre el impacto fiscal de la inmigración, esta «neutraliza los 50 mil millones de excedente migratorio» calculado por otros modelos, lo que significa que, en la suma total, la inmigración no mejora la situación de los nativos, pero tampoco es necesariamente perjudicial en términos económicos, aunque claramente perjudica a algunos y beneficia a otros. En sus palabras, «más allá de todo lo que pueda discutirse, la inmigración no es más que otro programa de redistribución gubernamental»693.
Finalmente, hay que agregar que no solo Friedman era condicional a la inmigración, sino otros liberales como Thomas Sowell, cuyos argumentos ya hemos comentado; Friedrich Hayek, quien postulaba restringirla para evitar reacciones nacionalistas, e incluso el anarco capitalista Murray Rothbard eran contrarios a la inmigración abierta. Según Rothbard, como en un mundo libertario toda la propiedad sería privada, entonces nadie podría exigir el derecho a ingresar a un lugar sin el consentimiento del dueño y, por lo tanto, no existiría la posibilidad de la inmigración abierta694. El mismo Rothbrad, alguna vez partidario de la inmigración sin límites, cambió su posición al constatar la devastación cultural que podía, en ciertos casos, causar. Rothbard explicó el problema con un realismo escaso entre sectores liberales progresistas y libertarios:
La cuestión de las fronteras abiertas, o la inmigración libre, se ha convertido en un problema creciente para los liberales clásicos. Esto es así, primero, porque el Estado de Bienestar subsidia cada vez más a los inmigrantes para ingresar y recibir asistencia permanente, y segundo, porque los límites culturales se han visto cada vez más abrumados. Yo comencé a repensar mis puntos de vista sobre la inmigración cuando, al colapsar la Unión Soviética, se hizo evidente que los rusos étnicos habían sido alentados a inundar Estonia y Letonia para destruir las culturas y los idiomas de estos pueblos695.
Para un libertario radical como Rothbard, entonces, el principio de realidad en torno a la destrucción cultural y la carga económica que puede significar una inmigración masiva indican que ella no puede permitirse. Más aún, en un modelo de libertad completo, es decir, de propiedad privada sin Estado, las fronteras abiertas no podrían existir:
Si cada parcela de tierra en un país fuera propiedad de alguna persona, grupo o corporación, esto significaría que ningún inmigrante podría ingresar allí a menos que se le invite a ingresar y se le permita alquilar o comprar propiedades. Un país totalmente privatizado sería tan ‘cerrado’ como lo deseen los habitantes particulares y los propietarios. Parece claro, entonces, que el régimen de fronteras abiertas que existe de facto en los Estados Unidos realmente equivale a una apertura obligatoria por parte del Estado central, el Estado a cargo de todas las calles y áreas públicas, y que no refleja genuinamente los deseos de los propietarios696.
Algunos podrán reclamar que ni Rothbard ni Friedman ni Sowell ni Hayek representan la integridad del pensamiento liberal, pues todos son próximos al libertarismo o liberalismo clásico, pero que en el liberalismo igualitario la realidad es diferente y el compromiso con las fronteras abiertas o algo similar es incuestionable debido al derecho humano que asiste a cada persona a moverse a donde le plazca. La verdad, sin embargo, es que tampoco en el liberalismo de izquierda o progresista hay una posición inequívoca de ese tipo, aunque sus adherentes lo ignoren. De hecho, nada menos que John Rawls, el padre de todos los liberales igualitarios modernos e ídolo filosófico máximo de la izquierda liberal, argumentaba que había buenas razones para restringir la inmigración. En su famoso intercambio epistolar con el filósofo belga Philippe van Parijs, Rawls insistió en la importancia de la cultura e identidad que configuraba la unidad política y de los límites territoriales que esta suponía. Discutiendo sobre la Unión Europea, Rawls dijo que los europeos debían preguntarse qué tan lejos querían ir con su unión, porque a diferencia de Estados Unidos ellos no tenían un lenguaje ni un discurso político ni una memoria histórica común y tampoco una voluntad extendida de moverse de un estado a otro. Para los europeos, afirmó Rawls, sus formas y tradiciones nacionales específicas eran de gran valor697. En su libro The Laws of the Peoples, Rawls fue aún más allá argumentando que «una importante función del gobierno, no importa cuán arbitrarias puedan parecer las fronteras de una sociedad desde un punto de vista histórico, es la de representante y agente efectivo de un pueblo al responsabilizarse por su territorio y por el tamaño de su población, al igual que por el mantenimiento de la integridad del ambiente y su capacidad para sustentar a la población»698. Rawls pensaba que solo existiendo una especie de propiedad y por tanto límites sobre un territorio, la gente lo iba a cuidar y garantizar que este fuera productivo. Según Rawls, una determinada sociedad —pueblo— «debe reconocer que no puede eludir la responsabilidad de cultivar su tierra y conservar sus recursos naturales frente a la conquista bélica o la migración hacia el territorio de otro pueblo sin su consentimiento»699. En otras palabras, Rawls no solo plantea que la existencia de fronteras garantiza un mejor uso de los recursos internos, sino que la inmigración puede constituir una carga económica que vaya en detrimento de la población local que perfectamente podría justificar su restricción.
Del mismo modo, Rawls consideraba que las fronteras permitían sostener un orden social como el liberal y que el criterio para juzgar a un determinado Estado pasaba por evaluar los valores políticos que promovía y no la arbitrariedad de sus fronteras. «La respuesta —escribió— depende de la función de los estados, de los valores políticos que promueven y de la posibilidad o necesidad de reformular sus fronteras». En ese contexto, escribió Rawls, «un pueblo tiene, al menos, el derecho calificado de limitar la migración»700. Más aún, en su libro The Laws of Peoples, Rawls pensó que, dado que una sociedad liberal reposa sobre un conjunto de normas, simpatías, tradiciones, compromisos y sentidos de identidad, la inmigración podía constituir una amenaza para la existencia misma de esa sociedad liberal si quienes ingresaban a ella no compartían estos valores. Limitar la inmigración, afirmó Rawls, sirve para «proteger la cultura política de un pueblo y sus principios constitucionales»701. En esto Rawls se encuentra cerca de Rothbard y Sowell, quienes advirtieron sobre la importancia de la cultura y las tradiciones para mantener una determinada estructura social y constitucional. Rawls, por lo tanto, no era tan ingenuo como muchos de sus seguidores progresistas, siendo plenamente consciente de realidades sociológicas que hoy simplemente se optan por ignorar.
Aunque Rawls sea el padre de todo el liberalismo de izquierda, no es el único en esa línea que ha planteado la necesidad de controles migratorios. El filósofo alemán Otfried Höffe, por ejemplo, también ha afirmado que hay un derecho a restringir la inmigración. En su obra Democracy in the Age of Globalisation, Höffe afirmó que si bien existe un derecho a emigrar de cualquier país, el cual deriva de la libertad de conciencia de cada individuo, «un derecho igual de permanecer permanentemente en cualquier estado del mundo y participar igualmente en el desarrollo del estado y beneficiarse de las bendiciones de sus programas benefactores, en suma, un derecho humano a la inmigración, no existe»702. Höffe agregó que si un país como Liechtenstein se viera avasallado por inmigración, lo terminaría arruinando política y económicamente, lo que lo llevó a concluir que la mejor forma de ayudar a refugiados era en su propio país, pues de esa manera se impide además el propósito de quien los expulsa. Por último, dijo Höffe, «cierto tipo de inmigración masiva sumada a determinado comportamiento puede convertir la inmigración en colonización» que termina dominando a la población local. En conclusión, señala Höffe, «dado que no hay un derecho humano a inmigrar, el estado puede decidir —dentro de límites— cuántos inmigrantes quiere aceptar y en qué términos, además de requerirles a los inmigrantes que muestren un mínimo de voluntad de adaptarse a la cultura política y social del estado que los recibe»703.
En la misma línea ha argumentado el filósofo profesor de Oxford David Miller, más bien cercano al liberalismo de izquierda. Según Miller, las perspectivas de derechos humanos o económicos sobre la inmigración son insuficientes. Esto porque no se hacen cargo de un conjunto de valores colectivos de las comunidades que reciben a los inmigrantes, las que esperan razonablemente tener control sobre su futuro y su identidad cultural. Miller agrega que si hace un siglo existía una presión por que los inmigrantes que llegaran se asimilaran, hoy la cultura —políticamente correcta— incentiva a que estos mantengan sus tradiciones y hábitos de origen, todo en nombre del «multiculturalismo»704. Según Miller, «el estado democrático contemporáneo no puede adoptar una visión tan libre» como hace un siglo, pues «quiere y necesita a los inmigrantes» que se adapten, lo cual implica posiblemente «exigirles que eliminen parte del bagaje cultural que traen consigo». De este modo, dice Miller reconociendo que la inmigración puede ser fuente de graves problemas, «el equilibrio entre apoyar el pluralismo cultural y garantizar que exista un conjunto básico de creencias al que casi todos se suscriban es uno de los principales problemas que enfrentan los estados con grandes comunidades de inmigrantes»705.
Pero los inmigrantes pueden ser un problema no solo en términos culturales sino también económicos debido a la existencia de Estados Benefactores, advierte Miller. El Estado de Bienestar supone la contribución de quienes fueron beneficiarios en etapas de su vida, y ello a su vez demanda el respeto de normas sociales que son «contrarias a las creencias culturales o religiosas de algunos inmigrantes», problema que antiguamente no existía porque los estados no transferían casi beneficios, dice el profesor de Oxford706. Miller afirma que «los estados de Bienestar redistributivos reposan en la confianza entre los ciudadanos» y que esta asume que cada uno «se comportará de manera justa bajo los términos del esquema, pagará los impuestos con honestidad y no obtendrá beneficios a los que no tiene derecho». Desafortunadamente, concluye, «hay evidencia de que a medida que las sociedades se vuelven más diversas, étnica o culturalmente, los niveles de confianza tienden a disminuir»707. Al finalizar su libro sobre la filosofía política de la migración, Miller añade una reflexión fundamental en todo este debate con los neoinquisidores: «Estar a favor de una alta inmigración no significa ser siempre virtuoso y estar en contra de ella no significa siempre ser prejuicioso»708. Miller mismo defiende lo que llama «cosmopolitismo débil», el cual implica aceptar que si bien no existe un derecho humano a inmigrar, los estados siempre deben respetar los derechos humanos de los inmigrantes, y que para negarles la entrada a sus fronteras deben argüir buenas razones. Pero, insiste Miller, una democracia incluye el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos, los que tienen «el derecho a decidir sobre la dirección futura de su sociedad». Miller concluye:
Debido a que la inmigración afecta inevitablemente esa dirección futura, en parte debido a los cambios demográficos y culturales que trae consigo la migración interna y en parte porque la mayoría de los recién llegados se convertirán en ciudadanos políticamente activos a su debido tiempo, decisiones sobre a quién admitir, cuántos admitir y cuáles deberían ser los términos de admisión son asuntos importantes para que una democracia decida. Al llegar a tales decisiones, los ciudadanos deben reflexionar sobre los objetivos que les gustaría ver que su sociedad logre, que no solo deben ser estrictamente limitados a lo económico, sino también pueden ser deportivos, culturales o ambientales. Especialmente en el caso de los migrantes económicos, por lo tanto, la autodeterminación nacional exige una libertad muy considerable en la elección de una política de inmigración que se ajuste a los valores públicamente adoptados de la sociedad en cuestión709.
Muchos otros autores liberales, y por cierto también comunitaritos y conservadores, podrían citarse para defender la postura de que la inmigración debe ser limitada. Incluso el padre de todo el universalismo de los derechos humanos y promotor de la idea de un gobierno mundial basado en la razón, el filósofo alemán Immanuel Kant, diría a fines del siglo XVIII que no existía un derecho a inmigrar. Según Kant, en razón de que originariamente el planeta Tierra pertenece a todos, lo que hay es «el derecho de un extranjero a no recibir un trato hostil por el mero hecho de ser llegado al territorio de otro», pero la comunidad a la que se presenta puede «rechazarlo si la repulsa no ha de ser causa de la ruina del recién llegado» 710. Aun así, no se trata, insistió Kant, de que haya «un derecho por el cual el recién llegado pueda exigir el trato de huésped, sino simplemente de un derecho de visitante, que a todos los hombres asiste: el derecho a presentarse en una sociedad. Kant añadió que «el derecho de hospitalidad, es decir, la facultad del recién llegado, se aplica solo a las condiciones necesarias para ‘intentar’ un tráfico con los habitantes», es decir, para ofrecer sus servicios, bienes comerciales u otros intercambios, y en ningún caso para imponer la obligación de recibirlo711.
Es evidente a la luz de este repaso que quienes afirman que ningún liberal puede ser partidario de una inmigración restringida muestran profunda ignorancia y dogmatismo, pues lo cierto es que, desde libertarios pro capitalismo como Rothbard, Hayek, Friedman y Sowell, a liberales igualitarios de izquierda como Rawls, Höffe y Miller, o pensadores del humanismo universal como Kant, permiten la restricción de la inmigración reconociendo en general que esta, a diferencia de lo que sugiere la nueva inquisición con su ideología políticamente correcta, puede implicar una grave carga para el bienestar de los ciudadanos y una amenaza para el tejido cultural y el capital social sobre el que se sostiene una sociedad libre.
La imperiofobia
El último dogma que revisaremos en este capítulo es la tesis de que los imperios occidentales han sido únicamente formas de opresión explotadora y criminal que sumieron en la miseria, la desesperación y la sangre a las colonias de los países en que operaron. No cabe duda de que las potencias imperiales de occidente fueron responsables de grandes males y crímenes sobre la población colonizada, pero eso no significa que estas hayan sido absolutamente malas o peores que las alternativas. Esta visión no diferenciada y totalmente negativa sobre este asunto ha tenido un devastador impacto sobre la conciencia occidental, generando un sentimiento de culpa que es en buena medida el responsable de la decadencia y agotamiento existencial que aflige a Europa, así como del resentimiento que emerge en Estados Unidos. En un capítulo anterior comentamos el caso del profesor Bruce Gilley, cuya publicación analizando los beneficios de la colonización desató la furia de académicos alrededor del mundo, obligando al Third World Quarterly a retirar el estudio de su autoría a pesar de que este ya había sido publicado luego de haber aprobado el proceso de revisión de pares y los controles editoriales pertinentes. Vale la pena repasar ahora con mayor detalle las conclusiones del trabajo de Gilley, pues este constituye un esfuerzo serio de un reconocido académico por analizar los hechos sin prejuicios ideológicos.
Lo primero que Gilley constata es que ha existido una enorme y sistemática campaña de descrédito en contra de las potencias colonizadoras occidentales por más de cien años, la cual ha ignorado las complejidades de lo que esta aventura implicó. Lejos de la narrativa oficial políticamente correcta, la verdad, dijo Gilley, es que puede hacerse una defensa del colonialismo occidental basada en el hecho de que este «reafirma la primacía de las vidas humanas, los valores universales y las responsabilidades compartidas, la misión civilizadora […] que condujo a mejoras en las condiciones de vida de la mayoría de los pueblos del Tercer Mundo durante la mayoría de los episodios del colonialismo occidental712. Gilley argumentó que las dos críticas principales que se hacen al colonialismo, a saber, que este empeoró las condiciones de vida de las poblaciones colonizadas y que fue ilegítimo, no se sostienen. De partida, no hay duda de que según diversos indicadores socioeconómicos y de gobernanza las colonias tenían mejor desempeño que otras regiones, lo cual quedaba en evidencia con las masivas migraciones que ocurrían hacia las ciudades y regiones controladas por los europeos. En palabras de Gilley, «millones de personas se trasladaron a áreas de dominio colonial más intensivo, enviaron a sus hijos a escuelas y hospitales coloniales, fueron más allá del deber en los cargos en los gobiernos coloniales, denunciaron crímenes a la policía colonial, emigraron de áreas no colonizadas a colonizadas, lucharon para ejércitos coloniales y participaron en procesos políticos coloniales» de manera bastante voluntaria. Es más, Gilley agregó que la rápida expansión y persistencia del colonialismo occidental con muy poca fuerza en relación con la población colonizada es prueba de que este era aceptado por las poblaciones locales más que la alternativa713. Muchos locales alabaron los regímenes coloniales por haber traído «dignidad humana» a áreas en que la regla general eran atrocidades e inseguridad crónica, las cuales fueron sustancialmente reducidas por gobiernos de naturaleza más liberal. En ese contexto, la crítica anticolonial fracasa, dice Gilley, porque «nunca tuvo la intención de ser ‘verdadera’ en el sentido de ser una afirmación científica justificada a través de estándares compartidos de indagación susceptible de falsificación». La razón para ello es que los orígenes del pensamiento anticolonial fueron «políticos e ideológicos» y su propósito no era la precisión histórica, sino promover una determinada agenda. Y el daño que ha hecho este discurso ha sido gigantesco:
El anticolonialismo devastó a los países mientras las élites nacionalistas movilizaban a las poblaciones analfabetas con llamamientos para destruir las economías de mercado, las políticas pluralistas y constitucionales y los procesos políticos racionales de los colonos europeos. En nuestra ‘era de la disculpa’ por las atrocidades, uno de los muchos silencios ha sido el de la disculpa por las muchas atrocidades causadas en los pueblos del Tercer Mundo por los activistas anticoloniales714.
En Guinea-Bissau, por ejemplo, la lucha anticolonial en 1963, que jamás logró un apoyo importante de la población, pero sí financiamiento de Cuba, la Unión Soviética y Suecia, costó la vida a quince mil personas —en una población de seiscientos mil— y produjo ciento cincuenta mil desplazados. En 1974, cuando finalmente se expulsó el régimen colonial, otras diez mil personas murieron. Pero el daño fue mayor, pues para 1980 la producción de arroz del país había caído 50 por ciento, el nuevo régimen se convirtió en una dictadura criminal de partido único que asesinó cientos de opositores y los ocultó en fosas comunas y el Estado creció multiplicando por 10 el tamaño de la administración portuguesa. Incluso en 2015 la producción de arroz continuaba siendo 1/3 per cápita de lo que era bajo el régimen colonial y las expectativas de vida crecieron menos de la mitad durante cuatro décadas de independencia de lo que habían crecido durante el período colonial tardío.
Gilley explicó que casi ochenta países que se retiraron del régimen colonial europeo han experimentado evoluciones desastrosas similares e incluso un reporte del Banco Mundial en 1996 reconoció que casi la totalidad de los países africanos había sufrido una regresión que los había dejado en peores circunstancias de capacidad estatal que aquellas que tenían bajo el régimen colonial, todo lo cual se tradujo en la muerte de millones de personas715.
Sin embargo, algunos países han aprendido la lección y han comenzado a aplicar políticas de estado de derecho y apertura de mercados basadas directamente en su legado colonizador, a pesar de toda la retórica anticolonialista de intelectuales en occidente, lo que lleva a Gilley a sugerir que, con la aceptación de las poblaciones locales, formas de colonización que ayuden a resolver los déficits crónicos de estatalidad deberían ser consideradas. Una forma eficiente para conseguirlo, sugiere, pueden ser las «ciudades libres», es decir, sectores dentro de los países que no se encuentran bajo la tutela del Estado corrupto e ineficiente que controla ese territorio, sino de otro con capacidad de gobernanza, lo cual requeriría del acuerdo de estos gobiernos.
Gilley no ha sido, por cierto, el único en haber reivindicado el aporte realizado por los imperios occidentales al tercer mundo. El historiador británico Niall Ferguson ha argumentado que si bien no puede decirse que el imperio británico fue enteramente bueno, tampoco cabe sostener que fue absolutamente malo. Según Ferguson, la pregunta correcta es «si el imperio era o no mejor que las alternativas disponibles de manera realista, que en la mayoría de los casos eran imperios rivales o estados premodernos relativamente débiles»716. Ferguson argumentó que ya hacia el siglo XIX el imperio británico era claramente una fuerza para el bien, inspirado en una filosofía liberal que llevó capital barato a las colonias y que exportó sus instituciones económicas, legales y políticas, las que eran muy superiores a las locales. En su trabajo, revisando el impacto económico del imperio británico, Ferguson mostró que este había logrado en buena medida crear instituciones que garantizaban los derechos de propiedad y respetaban libertades individuales, permitiendo el avance económico de las colonias. Según Ferguson, está claro que existe «una discrepancia significativa entre el consenso histórico de que el imperio británico era económicamente perjudicial y la literatura moderna sobre crecimiento económico. Un número sorprendente de las cosas actualmente recomendadas por los economistas a los países en desarrollo, de hecho, fueron impuestas por el dominio británico». Entre ellas, el imperio británico mantuvo tarifas más bajas que los países europeos, fomentando el comercio internacional, un enorme movimiento de personas y exportación de capital, que en algún punto llegó a significar que la inversión británica en Asia, África y América Latina era casi idéntica a aquella realizada en Gran Bretaña717. Ferguson concluyó que esta globalización financiera o «anglobalización», que combinó comercio, migración y la inversión extranjera sin precedentes, «impulsó gran parte del imperio a la vanguardia del desarrollo económico mundial», al punto de que la producción de bienes manufacturados por persona en Canadá, Australia y Nueva Zelandia era más alta que en Alemania en 1913, y entre 1820 y 1950 sus economías fueron las más rápidas en crecimiento718.
Ferguson también desmitificó el caso de India, que exhibió un crecimiento mucho menor, explicando que el supuesto drenaje de capital hacia Gran Bretaña entre 1868 y 1930 fue de apenas un 0,3 y un 1,3 por ciento del ingreso nacional. Pero además citó estudios según los cuales el proceso de destrucción de trabajos en la industria textil de India habría ocurrido independientemente de quien gobernara, y explicó que los británicos hicieron grandes inversiones en sistemas de irrigación, que construyeron decenas de miles de millas de ferrocarril, sistemas postales antes inexistente, sanitización y que crearon flotas de vapores para utilizar los ríos interiores. Además, reforzaron el marco jurídico de respeto por los contratos y derechos de propiedad. Así, el problema de India no fue la explotación británica, sino «la escala insuficiente de la interferencia en la economía india»:
Los británicos ampliaron la educación india, pero no suficiente para tener un impacto real en la calidad del capital humano. El número de indios en la educación puede haber aumentado siete veces entre 1881 y 1941, pero la proporción de la población en educación primaria y secundaria estaba muy por debajo de las tasas europeas (2 por ciento en la India en 1913, en comparación con el 16 por ciento en Gran Bretaña). Los británicos invirtieron en India, pero no lo suficiente como para sacar a la mayoría de los agricultores indios de la línea de base de subsistencia, y ciertamente no lo suficiente para compensar el nivel extremadamente bajo de formación de capital neto indígena […] Los británicos construyeron hospitales y bancos, pero no lo suficiente como para realizar mejoras significativas en la salud pública y redes de crédito. Estos fueron pecados de omisión más que de comisión719.
En su libro Empire, Ferguson describió con gran detalle cómo la expansión del imperio británico permitió asentar las instituciones y principios liberales del estado de derecho y el mercado alrededor del mundo, además de contribuir con la universalización de un idioma como el inglés que terminó siendo decisivo en la construcción de la modernidad. Reconociendo que los mismos británicos fracasaron en diversas ocasiones en el cumplimiento de sus ideales, siendo responsables de crímenes y abusos, Ferguson, sin embargo, afirmó persuasivamente que la alternativa habría sido peor. No hay duda, insistió confirmando las conclusiones de trabajos anteriores, que la cultura anglosajona con la difusión de sus valores y marco jurídico liberal del «common law» contribuyó a mejorar decisivamente la situación de las colonias720.