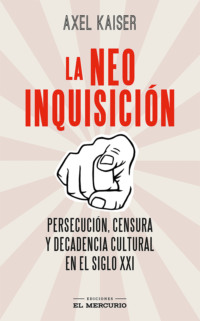Kitabı oku: «La neoinquisición», sayfa 22
Pero si bien Ferguson se enfoca en lo económico, también hay poderosas razones éticas para defender a las potencias europeas más allá del hecho evidente de que, gracias a los avances económicos, tecnológicos e institucionales que introdujeron, salvaron y mejoraron la calidad de vida de millones de personas. Tal vez el más importante es aquel que tiene que ver con la esclavitud, tema que ha constituido, justificadamente, una vergüenza histórica especialmente tematizada en Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, la historia debe analizarse en su integridad y no de manera sesgada. Lo cierto es que la esclavitud, con toda su brutalidad, fue una práctica extendida desde tiempos milenarios por todo el globo y todas las razas. Del mismo modo, el colonialismo no fue exclusivo de los occidentales. Basta recordar que musulmanes conquistaron y colonizaron España durante siglos, al igual que los turcos, cuyo imperio otomano sometió extensiones de Europa hasta casi tomarse Viena. Y esto es sin considerar los imperios que emergieron en Asia, África y América Latina mucho antes de que llegaran los europeos.
Un hecho convenientemente olvidado en este sesgado debate sobre la esclavitud y el colonialismo es que los piratas de la Costa Brava, en África, esclavizaron a millones de europeos. Estos piratas, étnicamente de color, que provenían de lugares como Trípoli, Rabat, Algiers y Túnez, recorrían las costas de Francia, Italia, Portugal, España, Islas británicas e incluso Islandia, secuestrando y esclavizando a sus habitantes para venderlos en el mercado de esclavos árabe ubicado en el norte de África y Medio Oriente y para abastecer al imperio otomano, que pagaba corsarios con ese fin. La víctima más famosa de este tipo de secuestros fue el escritor Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, quien estuvo cautivo por cinco años.
En su libro Christian Slaves, Muslim Masters, el profesor Robert Davis documentó que un millón de europeos cristianos blancos entre 1580 y 1680 fueron esclavizados, cifra que supera con creces la cantidad de africanos que llegaron como esclavos a las colonias de Estados Unidos. Davis afirmó que resulta «impactante que apenas tenemos una idea vaga de la magnitud total del tráfico de esclavos europeos blancos, más aún cuando se considera que estaba ocurriendo en el mismo tiempo en que se producía el comercio de esclavos en el Atlántico al cual tanta investigación académica seria se ha dirigido»721. Claramente este desconocimiento es producto del sesgo ideológico que impera en la academia, el mismo que lleva a que también sea poco conocido el hecho de que, según algunas estimaciones, los árabes sometieran a alrededor de catorce millones de africanos a la esclavitud comparado con un estimado de doce millones de africanos esclavizados por todas las potencias europeas722. Más aún, esclavos blancos capturados en Europa se seguían vendiendo en los mercados de esclavos musulmanes cuando los esclavos en Estados Unidos ya habían sido liberados.
Otro de los hechos totalmente ignorado en el debate público es que cuando llegaron los colonos británicos a Estados Unidos ya había tribus que practicaban cierta forma de esclavitud con indígenas de tribus enemigas. Un trabajo pionero en esta materia fue el libro de Christina Snyder, Slavery in Indian Country: The Changing Face of Captivity in Early America publicado en 2012. En él, Snyder demostró que la esclavitud era una práctica usual en Estados Unidos mucho antes del arribo de los europeos y africanos. Según Snyder, «la captura y su forma más explotadora, la esclavitud, eran propias de Norteamérica, era extendida y tomó muchas formas»723. Luego del arribo de los europeos y africanos, grupos de nativos americanos incluso esclavizaron a africanos participando activamente del comercio de esclavos.
Pero también existió algo similar a la esclavitud entre blancos, la que se daba en la figura de los «indentured servants» o sirvientes. Esta era una forma de trabajo forzada a la cual accedía la persona por un cierto número de años y que podía ser vendida a una tercera parte por el beneficiario. Usualmente europeos pobres se sometían a ella para poder migrar a Estados Unidos, llegando a constituir un alto porcentaje de la población de las trece colonias. Según el profesor de Oxford John Elliot, «el trabajo forzado de blancos fue vital para poblar y explotar la América británica. Los trabajadores forzados constituyeron un 75-85 por ciento de los colonos que emigraron a Chesapeake en el siglo XVII y probablemente un 60 por ciento de los emigrantes a todas las colonias británicas en América» durante el mismo siglo, de los cuales un 23 por ciento eran mujeres724. Si bien las condiciones para muchos de estos siervos blancos eran mejores que las de los esclavos africanos, para muchos otros, dice Elliot, esta figura era «equivalente a la esclavitud», estimándose que entre un 10-40 por ciento moría antes de poder completar su período de trabajo forzoso725. Fue debido a la escasez de esta forma de esclavitud, explica Elliot, que para compensar la falta de mano de obra en 1615 se importaron los primeros esclavos de África a Bermuda por la Virginia Company. Poco después comenzaría la importación de esclavos hacia Nueva Inglaterra y ya para 1720 el 20 por ciento de la población de Virginia eran esclavos726.
La historia de la esclavitud en las distintas regiones del mundo es mucho más extensa y compleja de lo que se suele creer, y si hay algo que queda claro es que esta institución no fue una basada en creencias raciales, sino en conveniencia económica. Indígenas esclavizaron a indígenas y a africanos, africanos esclavizaron a europeos y a otros africanos, europeos esclavizaron a europeos y africanos, árabes y musulmanes esclavizaron también indiscriminadamente, etc. La esclavitud era un simple dato de la existencia y se encontraba normalizada alrededor del mundo en dicha época. Pero fue solo occidente, particularmente el mundo anglosajón, el que puso por primera vez fin a esta práctica inhumana y hubo un país, Inglaterra, que la combatió globalmente, y otro país, Estados Unidos, que peleó una guerra civil a gran escala para acabarla en su territorio. Como ha dicho Thomas Sowell: «Lo más asombroso de la larga historia de la esclavitud, que abarcaba todo el mundo y todas las razas, es que antes del siglo XVIII no se planteó ninguna pregunta seria sobre si la esclavitud era correcta o incorrecta. A finales del siglo XVIII, esa pregunta surgió en la civilización occidental, pero en ningún otro lugar»727. Sowell agregó que los pocos hombres que dieron origen al primer movimiento contra la esclavitud del mundo buscaron hacer ver a sus compatriotas ingleses los hechos brutales que conllevaba la esclavitud, así como las implicaciones morales de esos hechos. Tras años de duras batallas, finalmente lograron una prohibición del comercio de esclavos y al poco tiempo una prohibición de la esclavitud en todo el imperio británico. Según Sowell, es «aún más notable» que Gran Bretaña asumiera, en su condición de principal potencia naval del mundo, el «vigilar la prohibición del comercio de esclavos contra otras naciones interceptando y abordando los barcos de otros países en alta mar para buscar esclavos», lo que convirtió a los británicos durante más de un siglo en «policías del mundo cuando se trataba de detener el tráfico de esclavos». Sowell concluye que «nada puede ser más perturbador y discordante con la visión de los intelectuales de hoy que el hecho de que fueron hombres de negocios, líderes religiosos devotos e imperialistas occidentales que juntos destruyeron la esclavitud en todo el mundo». Porque no se ajusta a la narrativa antioccidental, agrega, prefieren ignorarlo728.
Corresponde dedicar ahora unas palabras al imperio español, que ha sido históricamente demonizado en América Latina y occidente al punto de que en 2019 el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió a España pedir disculpas por el proceso colonizador supuestamente aberrante al que su país había sido sometido. En primer lugar, debe despejarse el absurdo mito, cultivado por pensadores como Michel de Montaigne y Jean Jacques Rousseau, de que en estas tierras habitaban «salvajes nobles», puros e inocentes. En el siglo XVI, Montaigne escribió que los nativos americanos no tenían «conocimiento ni de las letras, ni de la ciencia, ni de los números», ni reconocerían «magistrados o superioridad política» y que tampoco había «riqueza ni pobreza, ni contratos, ni sucesiones, ni dividendos, ni propiedades, ni empleos, [...] ni ropa, ni agricultura, ni metal, ni uso de maíz o vino»729. En este estado, cercano a la república perfecta para Montaigne, «las palabras que significan mentira, traición, disimulo, avaricia, envidia, retractación y perdón jamás las han oído»730. Los europeos en cambio, pensaba Montaigne, habían ya degenerado sus virtudes naturales para acomodarlas a su «corrompido paladar»731. En su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres del siglo XVIII, Rousseau, por su parte, sostuvo que «acostumbrados desde la infancia a la intemperie del tiempo y al rigor de las estaciones, ejercitados en la fatiga y forzados a defender desnudos y sin armas su vida y su presa contra las bestias feroces» los hombres han formado «un temperamento robusto y casi inalterable», mientras que «los hijos, viniendo al mundo con la excelente constitución de sus padres y fortificándola con los mismos ejercicios que la han producido, adquieren de ese modo todo el vigor de que es capaz la especie humana»732.
Pero más importante aún, para Rousseau, el salvaje en América era un ser puro moralmente hablando, que no conocía pasiones degeneradas que en su visión eran el producto de la civilización:
Con pasiones tan poco activas y un freno tan saludable, los hombres, más bien feroces que malos, más atentos a ponerse a cubierto del mal que podían recibir que inclinados a hacer daño a otros, no estaban expuestos a contiendas muy peligrosas. Como no tenían entre sí ninguna especie de relación; como, por tanto, no conocían la vanidad, ni la consideración, ni la estima, ni el desprecio; como no tenían la menor noción del bien ni del mal, ni alguna idea verdadera de justicia; como miraban las violencias que podían recibir como daño fácil de reparar, y no como una injuria que debe ser castigada, y como ni siquiera pensaban en la venganza, a no ser tal vez maquinalmente y en el mismo momento, como el perro que muerde la piedra que se le arroja, sus disputas raramente hubieran tenido causa más importante que el alimento733.
Lo de Montaigne y Rousseau no pasa de ser una proyección de sus propias fantasías, algo que el escritor británico Charles Dickens dejaría claro en su texto El buen salvaje, donde afirmaba que era «extraordinario» observar cómo algunas personas hablaban del buen salvaje «como si hablaran de los buenos viejos tiempos»734. Con un mayor sentido de la realidad, Dickens declaraba en cambio que no creía «en lo más mínimo en el buen salvaje. Lo considero una prodigiosa molestia, una enorme superstición […] mi posición es que si debemos aprender algo del buen salvaje es precisamente que él es lo que se debe evitar. Sus virtudes son una fábula; su felicidad, una ilusión; su nobleza, tontería».
Dickens tenía razón, pues lo cierto es que cuando los españoles llegaron a México encontraron al imperio azteca, cuyo nivel de criminalidad era genocida y que practicó la esclavitud y los sacrificios humanos de manera sistemática, al punto de que se siguen encontrando torres de esqueletos humanos, incluyendo hombres, mujeres y niños, en ciudad de México735. También en Perú se han descubierto recientemente cientos de cadáveres de niños sacrificados por la cultura Chimú736. En México, estos genocidios fueron ampliamente documentados por cronistas de la época que viajaban con Cortés, sugiriendo ya que en ninguna parte de América existieron esos buenos salvajes de los que hablaban Rousseau y Montaigne, sino imperios y pueblos indígenas más o menos brutales que realizaban prácticas sangrientas de distinto tipo. Si hay algo que se puede decir de los españoles, más allá de la evidente codicia y afán evangelizador que caracterizó el proceso de conquista con todos los crímenes cometidos, es que trajeron la civilización occidental a América mejorando en muchos sentidos la situación de los pueblos que habitaban el continente. Un profundo trabajo de María Elvira Roca, académica española de Harvard, desmitifica la leyenda negra contada sobre el imperio español con documentos detallados. En el libro Imperiofobia y leyenda negra, Roca mostró la enorme contribución que hicieron los españoles a las colonias en materia de infraestructura, edificación, hospitales, justicia y educación. Pero una de las cosas más interesantes es la desmitificación que realiza la autora de fray Bartolomé de las Casas, considerado el héroe máximo de los derechos humanos en América de la época. En realidad, según la autora, Bartolomé fue un propagandista eximio cuya Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de 1551, donde daba cuenta de los efectos de la colonización española en los habitantes nativos, pertenece a un género de la época al que las exageraciones le eran consustanciales. La mera lectura de este influyente texto, explica Roca, «basta para desacreditarlo como un documento fidedigno», agregando que «solo el haber caído en manos de la propaganda puede haber convertido a Bartolomé en un apóstol de los derechos humanos»737. Bartolomé, señala Roca, defendió los sacrificios humanos, comparándolos con la misa católica, y sostuvo que se debía traer personas de color de África, los que, en su opinión, no tenían alma, para esclavizarlos y liberar de trabajo a los indígenas. En su Brevísima, fray Bartolomé exageró los maltratos y crímenes de los españoles alcanzando una enorme influencia global y contribuyendo decisivamente a la leyenda negra en torno a la colonización española. Basta leer un fragmento del texto para entender de dónde proviene el tono con el que se percibe la colonización española hasta el día de hoy:
Podemos asegurar que los españoles han quitado con su atroz e inhumana conducta más de doce millones de vidas de hombres, mujeres y niños; pero según mi opinión pasan de quince. De dos maneras se han conseguido estos bárbaros efectos: primera, dando guerras tan inhumanas como injustas; segunda, maltratando después de la conquista a los naturales del país, y matando a los señores, a los caciques y a los varones jóvenes y robustos; oprimiendo a los demás con la más dura, más áspera y más cruel esclavitud, insoportable aun por bestias. La única causa de tan horrible carnicería fue la codicia de los españoles. Estos se propusieron no tener prácticamente otro Dios que el oro, llenarse de riquezas en pocos días a costa de unas gentes humildes y sencillas, a las cuales trataron infinito peor que a las bestias, como yo mismo lo he visto, y aún con mayor vilipendio que el estiércol de las plazas; en prueba de lo cual no cuidaban ni aun de las almas de los indios, pues dieron lugar a que estos infelices muriesen en los tormentos sin ser convertidos a la santa fe cristiana738.
Este tipo de relato, muestra Roca, fue tomado por las potencias imperiales rivales de España, traducido y difundido por todos los medios para desacreditarla. Holandeses, ingleses y franceses no perdieron el tiempo en hacer circular los supuestos horrores contados por un sacerdote testigo presencial de los hechos perteneciente a la misma potencia que denunciaba. Y aunque Bartolomé hablaba de un genocidio a manos de los españoles, la verdad es que la disminución de la población indígena en América se debió fundamentalmente a enfermedades para las que no tenían defensas y al mestizaje, que por definición hacía caer el número de nativos debido a que sus hijos con españoles ya no contaban como tales. Según Roca, en todo caso, fray Bartolomé fue uno de los principales difusores del mito del buen salvaje de Rousseau, de acuerdo al cual los puros e inocentes nativos fueron corrompidos por el maligno y cruel hombre blanco occidental, tesis absurda, sobre todo si se considera que, según historiadores del período citados por Roca, el sistema de exterminio azteca encuentra un correlato moderno solo en el esquema aplicado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En efecto, según cálculos, los aztecas exterminaban entre veinte mil y treinta mil indígenas de otras tribus todos los años739.
Entre los españoles, en cambio, desde el principio hubo ciertos grupos que se preocuparon por los derechos de los indígenas, siendo los dominicos los primeros en defenderlos. Uno de ellos, fray Antonio de Montensinos, inició el movimiento por los derechos humanos ya en 1511, a lo cual siguieron varias normativas reales como las Leyes de Burgos en 1512 y las Leyes de Valladolid de 1513 otorgando protección legal a los indígenas740. De acuerdo a Elliot, el sermón de fray Antonio dado en la isla Española —República Dominicana y Haití— un domingo antes de Navidad en 1511 «hizo un asunto público toda la cuestión de la legalidad de la encomienda y el estatus de los indígenas bajo dominio español», forzando a la corona a atender el problema de acuerdo a sus propias obligaciones establecidas en bulas papales. Las leyes mencionadas surgieron como reacción al activismo de fray Antonio y fueron discutidas por asambleas de teólogos y representantes de la corona estableciendo que los indígenas debían ser tratados como personas libres, con derecho de propiedad y a ser remunerados en caso de trabajar741. Para el contexto de la época, esto significaba un avance gigantesco, especialmente si se considera que en ese tiempo no había nada similar en el mundo anglosajón. Como dice Roca en una entrevista publicada por The Hispanic Council, «las únicas leyes de protección de las poblaciones indígenas que ha habido en América son las leyes que los españoles escribieron. Las poblaciones indígenas de América se quedaron sin protección legal cuando el Imperio se desmembró. Todo lo que ha sucedido después no se cuenta, después de las independencias, que han sido las mayores desapariciones de etnias que se han producido en América en la zona hispana»742.
En síntesis, la retórica políticamente correcta según la cual los imperios fueron un desastre completo para las poblaciones colonizadas no puede aceptarse de manera acrítica. Demasiada evidencia sugiere que, a pesar de los males que ciertamente existieron, hubo beneficios del proceso colonizador para los nativos tanto en términos de progreso económico y social como moral. Una correcta evaluación de esa etapa de la historia humana debe abrirse a una discusión basada en la evidencia, la que bien podría concluir que este fue detrimental si es lo suficientemente sólida. Lo que no es admisible es asumir como un dogma de fe que los imperios fueron nefastos y pretender desde ahí clausurar un debate altamente complejo que merece ser situado en el contexto histórico pertinente. Tampoco puede hablarse de la culpa occidental por los crímenes cometidos sin reconocer que los males perpetrados por los occidentales eran también comunes, e incluso más extendidos, en otras culturas y que fue precisamente la civilización occidental, con su filosofía liberal y humanista, la única que puso fin a muchos de ellos, pagando un elevadísimo precio en el proceso. La ventaja moral occidental fue sintetizada por el profesor de Oxford Larry Siedentop en los siguientes términos:
Como otras culturas, la occidental se encuentra basada en creencias. Pero a diferencia de la mayoría de las otras, las creencias occidentales privilegian la idea de igualdad. Y es la preeminencia de la igualdad —de una premisa que excluye diferencias permanentes de estatus y la adscripción de opiniones autoritativas de personas o grupos— lo que fundó el estado secular y la idea de derechos naturales. Así, el único derecho de nacimiento reconocido por la tradición liberal es la libertad individual, y el cristianismo jugó un rol decisivo en ello743.
Más categórica aún es la conclusión de Jürgen Habermas, uno de los pensadores más influyentes y renombrados de la izquierda en el último medio siglo que sería, sin embargo, capaz de reconocer la superioridad ética occidental:
El igualitarismo universalista, del cual surgieron los ideales de libertad y una vida colectiva solidaria, la conducta autónoma de la vida y la emancipación, la moral individual de la conciencia, los derechos humanos y la democracia es el legado directo de la ética judaica de la justicia y la ética cristiana del amor. Este legado, sustancialmente sin cambios, ha sido objeto de continua apropiación crítica y reinterpretación. Hasta el día de hoy no hay alternativa. Y a la luz de los desafíos actuales de una constelación posnacional, seguimos recurriendo a la esencia de este patrimonio. Todo lo demás es palabrería posmoderna inútil744.
En suma, sin dejar de lado las manchas de nuestra historia, podemos concluir que los occidentales tenemos buenas razones para estar orgullosos por la contribución sin precedentes que hemos hecho a la humanidad en términos morales, económicos, democráticos, científicos y culturales, pues todo ello ha transformado para mejor la vida de toda nuestra especie sobre este planeta.