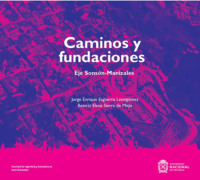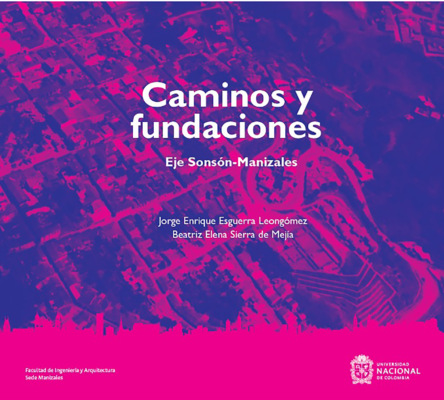Kitabı oku: «Caminos y fundaciones: Eje Sonsón-Manizales», sayfa 6
De la ciudad conquistadora a la colonia agrícola
En el siglo XVII la situación comenzó a cambiar en Antioquia con el desplazamiento incipiente de las actividades productivas hacia el valle central de Aburrá y hacia los altiplanos del norte y el oriente. La minería continuó siendo el factor determinante en ese desplazamiento, especialmente en el norte, en el Valle de los Osos, donde empezaron a darse grandes concesiones a los mineros y, posteriormente Cédulas Reales de Minas que dieron origen a las primitivas poblaciones que se desarrollaron sin arte, sin comodidades y sin higiene. Como su longevidad dependía de la suerte que corrieran las minas, no llegaron a florecer sino muy pocas. Algunos de estos villorrios, calificados como “sitios” o “partidos”, llegaron con el tiempo a convertirse en viceparroquias y parroquias, y fueron los gérmenes de muchas ciudades importantes en los siglos XVIII y XIX (Marcos, 1952, p. 18).
Pero existió un hecho significativo: el Valle de Aburrá, caracterizado por la fertilidad de sus tierras, le permitió a la “villa” de Medellín, situada en él, consolidarse como centro de aprovisionamiento de alimentos agrícolas para los centros mineros (ver figura 8). Los historiadores que han realizado estudios sobre la génesis de esta ciudad coinciden, desde Manuel Uribe Ángel, en que con anterioridad a su fundación “muchas ilustres familias españolas habitaban como patriarcales los caseríos extendidos a lo largo y ancho del fecundo valle” (Uribe, 1885, p. 124). Es decir, que, en 1675, año en que se le ha atribuido su fundación, allí no existían prácticamente pueblos de indígenas, porque se los había exterminado casi por completo, y quienes allí estaban asentados eran españoles que cultivaban “fundos rurales” con una rudimentaria reducción indígena asentada en lo que hoy es El Poblado. Según Frank Safford, con la decadencia de los yacimientos mineros de los distritos iniciales sobre los ríos Cauca y Nechí, a mediados del siglo XVII,
los antioqueños emprendieron la colonización del área ubicada al oriente de Santa Fe (de Antioquia). Se establecieron inicialmente en el Valle de Aburrá que, si bien, carecía de minas, estaba bien dotado de recursos para la agricultura. Con el correr del siglo y desde la década de 1630 el Valle de Aburrá empezó a suministrar comestibles a los nuevos campos mineros que se estaban desarrollando hacia el norte, en Santa Rosa de Osos, y hacia el oriente, en los alrededores de Rionegro. (Palacios y Safford, 2002, p. 124)
Este fenómeno fue el que produjo “la creciente importancia del Valle de Aburrá” y el que “llevó a los colonos a fundar el nuevo pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín” (Palacios y Safford, 2002, p. 124).

Figura 8. Mapa del centroccidente de Colombia durante la Colonia. Circunscripción de la ciudad de Arma
Fuente: elaboración propia a partir de Uribe (1885) y Jaramillo (2003). Base cartográfica: IGAC.
Diseñador visual Ricardo Castro Ramos.
A lo que asistimos, después de más de un siglo de la incursión conquistadora en Antioquia, es a un evidente cambio en la orientación y en los sustentos productivos de las nuevas ciudades. Ya no eran conquistadores, sino “colonos”, quienes fundaban un poblado, y allí no existía ninguna motivación de orden militar ni político: los agricultores actuaron con el criterio de crear un centro de abastecimiento para las minas del norte y el oriente, es decir, fundaron una colonia agrícola14. Igualmente, allí ya no existía una plaza de armas ni probablemente se hincaba la picota, sino que se disponía de una plaza de mercado que cumpliera con su nueva función (García, 1937, p. 22). Esto en Antioquia es muy particular, por cuanto la vida económica de esa provincia se había caracterizado exclusivamente por el oro hasta ese acontecimiento, y las fundaciones de ciudades se habían realizado con la motivación económica de las minas. También es muy peculiar el hecho de que se diluyera un tanto la figura del protagonista de esa decisión y, además, propietario de los terrenos de la fundación, en este caso, el alférez Alonso López de Restrepo y Méndez Sotomayor (Arango, 2001, p. 24), y lo que queda claro es que la fundación no fue unipersonal, sino un acto fundamentalmente colectivo que indudablemente iba a beneficiar al conglomerado de colonos y a legitimar sus propiedades. Otro hecho significativo de esa fundación es que no estuvo ligada tampoco a la gran hacienda como fue característica en las regiones del Alto Cauca y la sabana de Bogotá. La estructura de la propiedad era eminentemente campesina, y no se llegó a concentrar allí la tierra como en otros lugares de Antioquia; este hecho, junto con su papel de abastecedora de las regiones mineras, debió incidir en un incipiente desarrollo del mercado interno, donde el comerciante pudo afincarse y comenzar a construir su prestigio. De todas formas, el poblado continuó dependiendo de Santa Fe de Antioquia y, según Uribe Ángel, progresó con suma lentitud durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, a pesar de sus favorables condiciones. De tal manera que, dos decenas de años después de la Independencia, la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria era una población de reducida importancia (Uribe, 1885, pp. 124-125); Solo con la erección como capital de la provincia, en 1826, comenzó a alcanzar la prosperidad que la caracterizó en los siglos XIX y XX.
La hipótesis que planteamos es, entonces, que la fundación de Medellín marcó con nitidez el quiebre en la esencia del tipo de génesis urbana que se realizó en Antioquia: se pasó de la ciudad fundada con un carácter eminentemente político a otra donde los presupuestos eran claramente económicos; de unos centros de poder para dominar un territorio a la concreción “urbana” de unas actividades agrícolas y comerciales de una región. Se había invertido el sentido que Juan Carlos Pérgolis le da a la fundación de ciudades en América, en relación con su medio circundante: ya no como centrífugas, sino como centrípetas, donde las estructuras económicas preceden a las políticas. Sin embargo, el hecho de que exista el acto fundacional con todos sus significados, superpuesto incluso sobre incipientes estructuras habitacionales que espontáneamente se hubieran ido consolidando, demuestra que, si bien los cambios estaban comenzando a producirse, la tradición de la “marcación” del territorio, el “ordenamiento” del caos natural, la centralidad espacial, en fin, todos los signos de una ciudad ideal se mantenían presentes como concreción, en últimas, de una afirmación del poder regional. No de otra forma se entienden las jerarquías y los privilegios estamentales que se instituyeron con el acto de fundación, relacionados con la mejor ubicación espacial que adquirieron los fundadores en torno al espacio central, la plaza, y también cómo se continuaron emplazando allí los signos del poder religioso y civil, la Iglesia y el cabildo: la ciudad como centro de decisiones económicas, pero, ante todo, como representación del poder que las garantice. De esta forma se está ratificando el significado que el concepto de ciudad ha adquirido y que el historiador francés George Duby resume de la siguiente manera:

Figura 9. Plano Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín (1791)
Fuente: Zambrano (1993, p. 67).
A lo largo de su historia la ciudad no se caracteriza ni por el número de habitantes, ni por las actividades de los hombres que allí habitan, sino por rasgos particulares de status jurídico, de sociabilidad y de cultura. Estos rasgos derivan del papel primordial que cumple el órgano urbano. Este papel no es económico, es político. Polis. La etimología no se equivoca. La ciudad se distingue del medio que la rodea por lo que ella es, en el paisaje, el punto de enraizamiento del poder. (Duby, 2000, p. 121)
Es claro. El caso de Medellín, que desde su nacimiento y durante un siglo y medio de su vida no se caracterizó por el número de habitantes ni por las actividades económicas que se desarrollaron en su interior, era, sin embargo, una “villa”, categoría que, como ya lo dijimos, en América era un asentamiento de españoles con dominio regional, solo diferenciable de la “ciudad” por su menor preeminencia provincial. Lo que le dio su jerarquía fue su constitución como centro político, y el acto que la concretó fue la fundación, claro está, respaldada por una actividad económica adyacente que nunca decayó. Si observamos el plano de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, elaborado en 1791, comprobamos que la estructura del caserío, ordenada geométricamente, está rodeada de construcciones dispersas, seguramente predios rurales con producción agropecuaria (ver figura 9). Medellín logró el título de “ciudad” solo en 1813, trece años antes de ser erigida como capital de la provincia, para igualarse con Santiago de Arma de Rionegro y con Santa Fe de Antioquia.
Entonces, desde el siglo XVI, que se caracterizó por la fundación intensiva de ciudades de conquista hasta tal punto que se lo ha denominado por los historiadores “siglo urbano” (Ocampo, 1993, p. 133), hasta las postrimerías del siglo XVII, cuando se dio el giro en la esencia de las fundaciones en Antioquia en lo que entonces, por contraposición, podríamos llamar “siglo rural”, se mantuvieron las mismas características urbanas signadas por la representación del poder. En otras palabras, cambiaron las relaciones que se daban entre el núcleo poblacional y su entorno, desde la “sociedad de conquista” hasta la sociedad de agricultores, pero continuó incólume el papel político y su correspondiente valor simbólico, que lleva implícita la fundación de una ciudad y su desarrollo posterior.
1 Narración de la fundación de Bogotá: Noticias Historiales, Tercera Noticia, capítulo VII. Citado en Salcedo (1996, p. 142).
2 Ordenanzas de nueva población. Promulgadas por Felipe II en 1573. Citado en Pérgolis (1985, p. 1).
3 Jaime Salcedo considera a Guarda (Santo Tomás de Aquino y las fuentes del urbanismo indiano) como el historiador que ha despejado la incógnita sobre el origen de la ciudad que implantaron los españoles en América.
4 Quien aportó la extensa lista de ciudades regulares ibéricas entre los siglos XII y XV fue Leopoldo Torres Valvas, entre ellas, Sangüesa y Puente la Reina (Alfonso I, 1104/1134), Villareal de Briviesca (1272), Almenara (1258), Briviesca (1208) y Guernica (1366). (Citado en Guarda, Santo Tomás de Aquino..., p. 20 y ss.) (Salcedo, 1996, p. 40).
5 Carlos Fuentes sostiene que “los primeros parlamentos europeos que lograron echar raíces e incorporar al tercer estado –los comunes– aparecieron todos en España” (Fuentes, 1992, p. 76).
6 Este concepto fue aportado por Silvia Arango en la Maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1989-1990.
7 Como explica Salcedo, la localización de la iglesia no se dio siempre de la misma manera: dispuesta de frente a la plaza (traza limeña) o dentro de la vieja tradición (traza quiteña), es decir, de lado, con la fachada hacia la calle. En ambas, en los años fundacionales, la iglesia estuvo orientada según la tradición medieval. Así, en la traza limeña, la iglesia aparece siempre en la manzana del levante (Salcedo, 1996, pp. 66-69).
8 El paso de Irra era utilizado por los indígenas, quienes dirigieron al conquistador Jorge Robledo por allí para explorar la margen derecha del río Cauca.
9 Anserma se constituyó en el siglo XVI en uno de los más importantes epicentros de la región aurífera del occidente del Nuevo Reino de Granada. El complejo minero de Cartago, Anserma y Arma producía el 85 % del oro de esa región (Ocampo, 1993, pp. 179-180).
10 El cronista Francisco Guillén (Memoria de los pueblos de la Gobernación de Popayán) señalaba en 1583 que de 20 000 indios que había en la región de Arma cuando entraron los españoles, “no hay hoy sino 500” (Ocampo, 1993, pp. 34-35).
11 Según la insinuación del historiador antioqueño Roberto Luis Jaramillo, el centro poblado de Arma fue localizado inicialmente cerca del paso de Irra (en inmediaciones de lo que hoy es Santágueda). Posteriormente, fue trasladado varias veces, cada vez más hacia el norte, hasta el sitio en que hoy se encuentra la población de Damasco. El último traslado al lugar que hoy corresponde al corregimiento de Arma se hizo en un lugar montañoso (San José), intermedio entre el río Cauca y la ciudad de Aguadas. (Entrevista con el historiador Roberto Luis Jaramillo, julio de 2003).
12 De allí que se crearan centros especiales de producción y aprovisionamiento: uno fue Mariquita, que generó la comunicación entre las minas de Marmato y Supía (el camino de Herveo); el otro originó el camino del Quindío (entre Ibagué y Cartago); esas rutas facilitaron las comunicaciones entre occidente y oriente hasta el río Magdalena.
13 Las otras dos, que la comunicaban con la costa Caribe, eran la “oficial”, por Nare, el puerto de Antioquia sobre el río Magdalena; y la del contrabando por el norte, el puerto de Espíritu Santo, sobre el río Cauca.
14 El concepto de colonia agrícola (Jaramillo, 1989) o agraria, que vamos a utilizar de aquí en adelante a partir del caso de Medellín, deberá entenderse siempre como el proceso productivo, cimentado principalmente en la agricultura, previo a la fundación de una población. Y sus miembros, asentados en un área pequeña o mediana, deberán ser considerados como labriegos que trabajan individualmente sus parcelas, pero que los agrupa unos intereses comunes sobre la tierra. El historiador Alonso Muñoz, de Sonsón, afirma que inicialmente a los colonos los mueve la necesidad primaria de conseguir alimentos, mediante el trabajo de la tierra; y, posteriormente, surgen otros requerimientos “secundarios” como la educación, el culto, el comercio y demás actividades que los induce a la constitución de un centro poblado (Entrevista: Muñoz, 1996).
3
Los móviles de la migración
El fenómeno de la migración de antioqueños hacia el sur y el suroccidente que se inició a finales del siglo XVIII, y se prolongó durante todo el XIX y parte del XX, no fue el primero que se produjo en Antioquia, sino uno de los últimos. Con razón James Parsons lo denominó “colonización antioqueña moderna” (Parsons, 1997, pp. 114-151) para diferenciarlo de otros movimientos sociales que se habían dado en la provincia con anterioridad. En efecto, desde el siglo XVI la población se había desplazado paulatinamente de las zonas cálidas del occidente y del norte a los valles y altiplanos de climas medios y fríos del centro y del oriente, como respuesta a las favorables condiciones para la colonización de esas tierras: más apropiadas para la agricultura, mejores climas, descubrimiento de nuevas minas y apertura de vías de comunicación hacia el río Magdalena (Brew, 2000, p. 4). Estos cambios de orientación se produjeron en la continuidad de la economía colonial antioqueña, basada en el saqueo del oro, pero la necesidad de abastecer las minas había inducido a una incipiente producción agrícola y al establecimiento de centros de provisión: Rionegro (1663) y Medellín (1675) sobrepasaron a Santa Fe de Antioquia y a todas las demás antiguas ciudades mineras (Cáceres, Zaragoza, Remedios y Santiago de Arma), que se aislaban cada vez más. Otro movimiento importante se produjo hacia la meseta del norte, en los siglos XVII y XVIII, del que nacieron poblados importantes como Santa Rosa de Osos (1659) y Yarumal (1786). Pero, según lo intuye el inglés Royer Brew, en el poblamiento de la provincia hacia el oriente fue significativo el acercamiento al río Magdalena, el eje vial más importante de nuestro país hasta bien entrado el siglo XX. Buscar una salida a ese río se constituía en el vínculo de Antioquia con el país y con el mundo, y por eso el altiplano oriental, con sus poblados Rionegro y Marinilla, se constituyó en el nexo más importante para lograrlo. Y de allí también partió, en lo fundamental, la migración que se inició a finales del siglo XVIII hacia el sur de la provincia (ver figura 10).
Se han argumentado tesis de diversa índole sobre las causas que le dieron el impulso decisivo a esa gran corriente humana que ocupó vastas regiones despobladas de lo que era Antioquia y sobrepasó otras latitudes del territorio colombiano, y cuyo principal ramal se orientó en la dirección sur, ocupando las estribaciones occidentales de la cordillera Central. Pero el aspecto que más ha llamado la atención de los historiadores es indudablemente el hecho de que la migración correspondió, en parte, a las condiciones de postración y aislamiento en que se encontraba Antioquia al final de la Colonia y, en parte, a su despegue después de las reformas promovidas por la Corona, y que prosiguió con la Independencia.

Figura 10. Mapa del centroccidente de Colombia (finales de la Colonia). Localización de las concesiones Villegas y Aranzazu
Fuente: elaboración propia a partir de Uribe (1885), Muñoz (2004), Henao (1993) y Jaramillo (2003). Base cartográfica: IGAC. Diseñador visual: Ricardo Castro Ramos.
La crisis desencadena la colonización
Para darnos primero una idea de la situación social y económica de los antioqueños bajo el dominio español, nada mejor que el cuadro que pintó, en 1885, el más importante historiador de Antioquia en el siglo XIX, Manuel Uribe Ángel; veamos unos apartes:
¿Cuál podría ser la fisonomía de Antioquia, cuando el último tiro de arcabuz dio la señal del completo sometimiento de los indígenas? Ciertamente un poco sombría y melancólica. Unos pocos europeos apoderados de un país de difícil entrada y escasa vida; algunos pueblos de indios, reducidos á ceniza; otros subsistentes, pero en la miseria; los campos cubiertos de osamentas humanas; unos pocos naturales obedeciendo como siervos al vencedor, y otros llenos de terror buscando abrigo en los bosques más remotos, para hurtar el cuerpo á la saña feroz de sus verdugos. (Uribe, 1885, p. 761)
Después de la larga y pertinaz guerra de conquista, con sus lógicas e infalibles consecuencias, todos, americanos y peninsulares estaban en una incómoda y precaria posición. Las sementeras se hallaban taladas, los géneros alimenticios en extrema escasez; y las ciencias y las artes, completamente ignoradas, no podían remediar, al menos con prontitud, tamaños males. El suelo, de otro lado, no era excesivamente fértil sino en algunas comarcas. (Uribe, 1885, p. 762)
Así, máquinas, libros, utensilios de agricultura y de minería eran en su mayor parte desconocidos. Estas consideraciones generales parecen explicar el espíritu de economía que hoy, á pesar de las ruinosas invasiones del lujo de otros países, se alcanza á distinguir entre muchas familias. (Uribe, 1885, p. 762)
Encerrados en estas crestas y hondonadas, sin roce alguno social, desconociendo el movimiento más o menos progresivo de la civilización, sin estudios, sin maestros, sin ejemplos y sin luz intelectual, vivieron y se multiplicaron como verdaderos montañeses, rígidos y altaneros, sin rendir culto alguno a las formas suaves de la sociedad. Dios y el hogar: he aquí el tipo del antioqueño que siguió inmediatamente a la conclusión de aquella guerra; y decimos Dios y el hogar, porque en cuanto al rey, aunque se le reconocía, quedaba muy distante. (Uribe, 1885, p. 764)
La síntesis que hace Uribe Ángel al final de su patética descripción del tipo antioqueño, sumido en las nociones de “Dios y hogar” durante la Colonia, estuvo también presente en las vísperas de la vida republicana, a juzgar por los informes de los gobernantes y visitadores virreinales que también mostraban alarmantes índices de la crisis generalizada1. La acendrada religiosidad y el espacio hogareño que acogía a la familia parecían ser los únicos refugios del pueblo antioqueño en tan dramáticas condiciones, más difíciles, parece, que las que imperaban en otras regiones también miserables y sometidas al saqueo y al vasallaje español. Una interioridad en los espíritus, pero también en el medio físico ante la imposibilidad de otear nuevos horizontes, era lo que caracterizaba a esa Antioquia colonial, cerrada y encerrada –incluso después de la Independencia Bolívar la llamaba “las soledades de Colombia”–, y cuyo único medio de producción era la minería del oro. Terrible paradoja que el padre Joaquín de Finestrad, en 1783, describía de la siguiente manera:
Lejos de persuadirme de que las minas son el ramo más feliz de la Corona soy de parecer que son la causa de los atrasos sensibles de las provincias. La de Antioquia, que toda está lastrada en oro, es la más pobre y miserable de todas. (Parsons, 1997, p. 97)
Existía, pues, la apreciación muy difundida en aquella época de que el precioso metal no podía procurar una base durable para la prosperidad y el progreso de Antioquia (Parsons, 1997, p. 97). Parsons señala que “la mayor parte de los observadores manifiestan sorprendidos el atraso, la incultura y la pobreza de la provincia. La agricultura estaba casi que totalmente descuidada por las minas, y el comercio se hallaba estacionario. Por falta de hierro, la tierra continuaba siendo desbrozada con hachas indígenas de pedernal o macanas” (Parsons, 1997, p. 26). Pero también, la infertilidad de las tierras es una característica generalizada en toda la región antioqueña, con poquísimas excepciones, como el Valle de Aburrá. Y la escasa capa vegetal del altiplano de Rionegro y Marinilla pronto se agotó a causa de las inapropiadas técnicas agrícolas para el cultivo del maíz basadas en la tala y la quema (Uribe, 1885, p. 291), lo cual agregó un índice negativo más a la situación económica descrita. Y por añadidura, “la mayor parte de los valles labrantíos y de las tierras altas graníticas eran retenidos por unos pocos concesionarios ricos” (Parsons, 1997, p. 26). Ante este cuadro desolador, es explicable la necesidad de las gentes más pobres de salir en busca de minas y de tierras, más si se tiene en cuenta que el aumento de la población –ese sí un aspecto nuevo en Antioquia al final del siglo XVIII– estaba creando una presión social muy grande ante la falta de tierras y oportunidades. Y allí, principalmente hacia el sur, se encontraban inmensos territorios fértiles casi inhabitados por vida humana, desde que tres siglos antes se hubieran extinguido casi completamente las comunidades indígenas que allí vivían: toda la vertiente occidental de la cordillera Central, desde el río Aures, al norte, hasta las proximidades de Cartago, al sur, estaba cubierta de bosques primarios y algunos secundarios casi impenetrables. Solo existían en esta zona dos caminos que atravesaban el territorio de oriente a occidente: el del Quindío, que comunicaba a Ibagué con Cartago, y el de Ervé (Herveo), de menor importancia, que relacionaba a las postradas minas de Marmato y Supía con Mariquita.
Para dar una idea de la situación en que se encontraban los habitantes de Antioquia ante la crisis y cómo era su ánimo para aventurarse a buscar nuevas tierras, Parsons transcribe un memorial de 1879, suscrito por unos “pobres vasallos” del altiplano oriental que se habían asentado en las montañas del “valle de Sonsón”:
Nosotros, los suscritos vecinos de la ciudad de Rionegro y del valle de San José de Marinilla, venimos ante vos con toda humildad [...] y declaramos: Hemos sido llevados a este movimiento por nuestra extrema pobreza en bienes materiales y por la escasez de tierras, ya para cultivarlas como propias o en las cuales construir habitaciones para nosotros y para nuestras familias. Así hemos venido, sin dinero, a estas montañas de Sonsón, donde hay buena tierra, amplios pastos para nuestros ganados, salinas y ricas minas de oro, a hacer nuestras casas y erigir una nueva población. Esto traerá beneficios, tanto para nosotros como para el real tesoro [...] como resultado del descubrimiento de dichas salinas y aluviones de oro y por la apertura de comunicaciones entre el nuevo plantío y Mariquita, que está cerca del dicho valle de Sonsón”. (Archivo de Antioquia, Medellín, Fundaciones: Sonsón, 1789-1809, hojas sin numerar. Citado en Parsons, 1997, p. 115)
Según el historiador Pedro Felipe Hoyos Körbel, el trasfondo político de este memorial consiste en que esta población quedaba en la enorme extensión de tierras concedida por la Corona española al alférez real Felipe Villegas y Córdoba (concesión Villegas), y los colonos necesitaban el respaldo del gobernador para echar adelante su proyecto (Hoyos, 2001, p. 6). El anterior documento parece ratificar lo que algunos investigadores del poblamiento han afirmado con relación a la llamada “colonización antioqueña”: que los emigrantes eran movidos por su “extrema pobreza”, aserción que puede ser válida en sus inicios, pero que no se puede generalizar a todas las épocas en que se desarrolló la migración, como veremos más adelante. Parece ser que este primer “movimiento” para ocupar el valle de Sonsón (al suroriente del río Aures) sí tenía visos de corresponder a la situación general de Antioquia ya descrita, al final del siglo XVIII. Pero es importante, además, resaltar la importancia que tales vasallos le daban a la región como vínculo de un futuro camino que comunicara con Mariquita, y también a la erección de una nueva población que le sirviera de apoyo. En la motivación de las gentes desplazadas estaba no solo la necesidad de hacerse a buen clima, a tierras y a minas, sino la posibilidad de facilitar el comercio interregional por medio de vías y de centros de acopio y de abastecimiento en la zona. En esa época, Mariquita era la provincia que colindaba con Antioquia por el suroriente, y su capital, del mismo nombre, era un nexo geográfico y comercial con el río Magdalena (Honda) y con la capital del virreinato: Santa Fe de Bogotá. Así pues, en la mentalidad de esos colonos “modernos” (parafraseando a Parsons), así fueran pobres, se adivinaba un sentido comercial bastante nítido, porque relacionaban inversión productiva con intercambio y vías de comunicación, así como con la necesidad de fundar poblados que centralizaran las decisiones económicas y políticas. Esto es supremamente importante que ocurriera en esa época y en esa región, signada precisamente por el enclaustramiento físico y mental y por el atraso en la producción. Con relación a esto, Otto Morales Benítez trae la siguiente apreciación de Alejandro López2, uno de los primeros analistas del fenómeno colonizador: “El aislamiento de cada poblado y el cultivo simplemente extensivo de las tierras creaba en cada población una economía cerrada con pocas posibilidades de intercambio de productos con otras más o menos lejanas”, situación que para López ayudó a desatar la colonización. Las gentes no quisieron permanecer ociosas: “No iban a comprar tierras; iban a ocuparlas, las más de las veces arrebatándoselas al poseedor excluyente” (Morales, 1995, pp. 62-63). Al respecto, es fundamental mencionar algo que desarrollaremos en el siguiente aparte: el papel del minero independiente y el del comerciante fueron definitivos en el despegue de Antioquia al final de la Colonia. De la movilidad social que generó la búsqueda de oro, a pesar de su lastre y causa del decaimiento productivo, quedó una actitud de motivación económica y de amplitud de horizontes, que serán los aspectos que caracterizarán a los antioqueños a partir de los inicios del siglo XIX3.