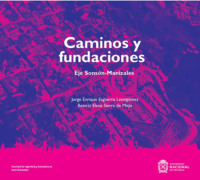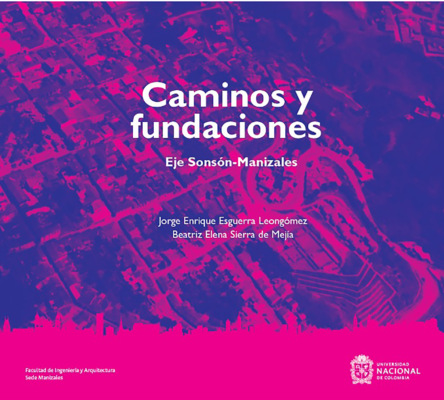Kitabı oku: «Caminos y fundaciones: Eje Sonsón-Manizales», sayfa 5
El sentido práctico de la traza de ciudades
Un aspecto que es necesario considerar es el que corresponde al pragmatismo que estuvo presente en los trazados fundacionales y que fue la constante en la historia de la ‘planificación’ de ciudades y, particularmente, en los procesos urbanos españoles. En verdad, a pesar de las teorías, las Ordenanzas y los rituales que concretaban ideales políticos y religiosos, el acto de trazar una población era un hecho eminentemente práctico6, realizado la mayoría de las veces por comandantes sin instrucción ni cultura urbana, aventureros, forajidos e incluso muchos analfabetos. Había que demarcar el “espacio” civilizador, la futura área urbana.
Marcación del territorio americano, pues es eso, ‘marcación’ más que ‘fundación de ciudades’: acotamiento del espacio geométrico (plaza, calle), y la localización de un punto tangible de orientación, formando un ‘accidente geográfico’, un signo legible dentro de la extensión ilimitada. (Arango, 1989, p. 41)
Y para trazar o marcar el área no hacía falta sino un cordel, a veces una regla de vara y algún instrumento para ‘trazar’ en un papel o en la tierra un esquema, y alguna perspicacia para definir la localización y la orientación del poblado. Porque, además, era una cosa sabida: estaba en la memoria de quienes poblaban, porque habían vivido o conocían ciudades regulares y había alguien en la expedición colonizadora que tenía alguna experiencia fundadora en aquella red de poblados. Ese era el saber que requería cualquier oficio en la premodernidad: saber que no variaba en lo fundamental, que era trasmitido de maestro a aprendiz y de generación a generación. Por eso, así las Ordenanzas en la letra fueran muy precisas y rigurosas en muchos aspectos, en la práctica, y específicamente en lo que tenía que ver con el trazado, se aplicaba lo que se conocía –las Ordenanzas daban por sentada la traza regular–, y si se introducían variaciones, estas respondían más a las particularidades físicas del lugar que a intenciones del fundador, que de todas maneras algunas veces se produjeron. Al respecto, es importante puntualizar que los españoles eligieron para la fundación generalmente los lugares llanos: en litorales, valles y altiplanos. Las ciudades sobre terrenos inclinados o de ladera fueron la excepción.
La cuadrícula se debía imponer, además, para facilitar la delimitación equitativa de solares entre los diferentes estamentos y rangos de los fundadores. Por eso el rectángulo era propicio para concretar lo que Jacques Aprile-Gniset, el historiador de la ciudad colombiana, describe como el “traslado a América de la propiedad privada”; y puntualiza:
A un nuevo contenido social, en este caso caracterizado por la exaltación de la propiedad privada del suelo, corresponde una forma que la debe respaldar y garantizar [...] el diseño urbano basado en la geometría del ángulo recto se convierte en la negación y contrario del diseño americano prehispánico usando la curva, y privilegiando el círculo: ignorando mojones y linderos. (Aprile-Gniset, 1991, p.p. 197-198)
Pero la cuadrícula deseada, muchas veces resultaba en la realidad una retícula irregular, dado que los ángulos muy pocas veces se lograban en los presupuestados noventa grados, como en el caso de Santa Fe de Antioquia (ver figura 5). Y eran raros los trazados complejos que incluyeran, por ejemplo, diagonales, así como no se concibieron nunca grandes ejes jerárquicos; los escasos rasgos innovadores pudieron provenir de artífices instruidos con vasta experiencia. Pero la diferencia entre el común de las fundaciones y aquellas que dejan apreciar alguna intención académica o estética es abismal, hasta el punto de que, a pesar de las particularidades impuestas por los accidentes del lugar, se ha considerado que existe un solo tipo de traza-modelo, el reticular, y como constantes, los elementos por ordenar: plaza, calles, manzanas, iglesia y cabildo; como variables, la geometría de las manzanas y su patrón de subdivisión en solares, la relación tópica plaza-iglesia7 (Salcedo, 1996, p. 64) y otros eventuales, como la inclusión de murallas. El tamaño de la plaza, las calles, las manzanas y los solares eran del resorte de otro tipo de experiencias y de condiciones climáticas, de normativas y de costumbres que se sobrepusieron a la concepción común básica de la retícula, que es una acción eminentemente práctica. Como bien señala Salcedo, la significación de la ciudad en América no precisó de tratadistas:
estaba en el interior de cada hombre, formaba parte de su pensamiento, entre mágico y religioso, que lo impelía a consagrar el territorio que conquistaba y poblaba, única forma que deviniera real. Desde la elección del sitio de la fundación hasta el reparto de los solares entre los vecinos es posible encontrar esta forma de pensamiento totalizador, unificador de lo práctico y lo sagrado. (Salcedo, 1996, pp. 48-49)

Figura 5. Traza de Santa Fe de Antioquia
Fuente: Colcultura (1996).
El antecedente fundacional urbano en el centroccidente de Colombia
Cuando nos ubicamos históricamente en las últimas décadas del siglo XVIII en Antioquia, encontramos que la tendencia dominante del poblamiento se consolidó geográficamente en los pisos medio y alto (valles de Aburrá y altiplanos de Rionegro y de los Osos), y que tales emplazamientos correspondieron al cambio de orientación productiva de la minería a la incipiente agricultura. Estos dos nuevos factores relacionados debieron incidir en el tipo de ciudad que requerían, y serán los que guíen, a manera de hipótesis, la indagación sobre el origen y desarrollo urbano que produjo la migración de antioqueños en esa época y que se prolongó durante todo el siglo XIX y principios del XX. Pero para ello es importante precisar primero cuál fue la ciudad que prevaleció en el centroccidente de Colombia (actuales departamentos de Antioquia y Antiguo Caldas) durante gran parte de la Colonia (siglos XVI y XVII), localizada en climas cálidos y como apoyo a los principales centros mineros, y cuál su legado fundacional.
A pesar de que el territorio antioqueño fue poblado inicialmente por los españoles en el período de la Conquista (siglo XVI), por el hecho de que su localización es interior, sus ciudades no fueron fundadas con un criterio estrictamente estratégico militar, como lo fue Cartagena, sino político y económico. Es decir, su función principal, que era la de todas las fundaciones españolas de la Colonia, se fundamentó en la centralización del control territorial y poblacional indígena ejercido mediante el poder monárquico extendido desde ultramar; pero su particularidad radicaba en que fueron ubicadas cerca de yacimientos de minerales preciosos, principalmente de oro, a los que debían abastecer. Como señala Germán Colmenares (1984, p. 245), “casi ningún centro minero, por importante que fuera, pudo establecerse o perdurar independientemente de las ciudades que debían abastecerlo o de las cuales dependía administrativamente”. Sin embargo, la actitud fundadora que prevaleció con el establecimiento de esos primeros núcleos urbanos mineros fue eminentemente conquistadora, es decir, se realizó bajo la égida de una penetración militar, al mando de un comandante representante del rey o “adelantado” y en lucha agresora contra las tribus indígenas que habían poblado la región desde antaño. El conquistador que recibía derechos territoriales por la vía de una capitulación o donación estaba obligado, como señala José Luis Romero, “a tomar posesión de su territorio, de dimensiones hipotéticas”. Y una vez sobre el terreno “tenía que transformar en realidad esa hipótesis”. Para tomar posesión “necesitaba producir un hecho, y consistió generalmente en la fundación de ciudades” (Romero, 1984, p. 54).
En este sentido, es posible que no existieran en Antioquia diferencias con otras fundaciones coloniales de zonas de extracción minera en el Nuevo Reino de Granada y de América hispana; incluso el establecimiento inicial de colonias agrícolas en territorios donde la mano de obra indígena era la determinante en su localización debió hacer muy similar el sistema de vasallaje y de explotación, porque allí, los primeros centros mineros utilizaron la mano de obra local de las encomiendas para el trabajo en aluviones y filones, y fueron los indígenas los que aportaron los métodos extractivos que los españoles adaptaron posteriormente (Colmenares, 1984, p. 247). Pero más tarde, las belicosas comunidades indígenas fueron finalmente sometidas y diezmadas por la fuerza conquistadora, con la ayuda de las enfermedades que trajeron los inmigrantes, y la mano de obra fue reemplazada por esclavos negros. La población indígena que ocupaba la parte comprendida entre el río Arma, al norte, y los nacimientos del río La Vieja, al sur, y entre las cordilleras Central y Occidental, pasaba de 100 000 almas a la llegada de los conquistadores; y en 1626 había ya menos de 300. Las guerras con los vecinos, los trabajos forzados a que los sometieron los conquistadores, las viruelas y demás epidemias que aquellos trajeron consigo diezmaron en menos de una centuria la población autóctona (Robledo, 1916, p. 72). En este sentido, la especialización productiva se fue inclinando hacia la minería, y la relación se estableció estrechamente entre centro urbano y centro de extracción de minerales preciosos, hasta tal punto que el auge y la decadencia de los caseríos estaban estrechamente ligados a la prosperidad o al agotamiento productivo de las minas, con algunas excepciones, en las que los núcleos poblados alcanzaron importancia político-administrativa y les permitió alguna estabilidad independiente de los altibajos de la producción aurífera, como en el caso de la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Así, las jerarquías urbanas se fueron conformando por los avatares económicos, pero fundamentalmente se consolidaron y respaldaron por decisiones políticas: el establecimiento de rangos jerárquicos que diferenciaban entre ciudades, villas y sitios. De igual manera, se dieron relaciones de dependencia entre el conjunto de centros urbanos, de tal manera que unos, fundados inicialmente, actuaban como “metrópolis” de los poblados que habían surgido bajo su iniciativa. Se configuraron así, como lo anota Colmenares, distritos mineros tributarios de otros, como lo fueron Victoria y Remedios con respecto a ciudades tan distantes como Santa Fe de Bogotá y Tunja; o Marmato, Quiebralomo y Supía, que dependían de Cartago, Arma y Anserma; y Santa Fe de Antioquia fue metrópoli de nuevas fundaciones, como San Jerónimo, Cáceres, Zaragoza y, más tarde, Guamocó (Colmenares, 1984, p. 244). La “ciudad” de Santa Fe de Antioquia, fundada en 1541 cerca del productivo cerro aurífero de Buriticá, se consolidó desde sus inicios como el más importante centro urbano de la región que abarcaba todo el bajo río Cauca, pero dependió durante todo el período colonial fuertemente de ciudades como Cartagena, al norte, y de Popayán, al sur. También fueron erigidas “ciudades” Santa Ana de los Caballeros de Anserma (1539), Cartago (fundada en 1540 en el sitio que hoy ocupa Pereira) y Victoria (1553), localizada en lo que posteriormente fue el oriente del Antiguo Caldas. Y también en esta región se fundaron las “villas” de Santiago de Arma (1542) y de Nuestra Señora de la Candelaria de Sevilla, actual Supía (Ocampo, 1993, p. 134) (ver figura 6). Tanto Anserma como Supía y Arma decayeron en los siglos XVII y XVIII, y solo las dos primeras se reactivaron en el XIX, cuando la migración, principalmente de antioqueños, ocupó estos territorios.

Figura 6. Mapa del centroccidente de Colombia durante la Conquista
Fuente: elaboración propia a partir de Uribe (1885), Parsons (1997, p. 63) y Jaramillo (2003). Base cartográfica IGAC.
Diseñador visual Ricardo Castro Ramos.

Figura 7. Foto cañón del río Cauca
Fuente: arquitecto Jorge E. Esguerra.
Las fundaciones de conquista en el Cauca medio
Es importante centrar la mirada en dos de las últimas ciudades enunciadas, Anserma y Arma, porque ellas, junto con Supía, Quiebralomo (hoy Riosucio) y Marmato desempeñaron un papel importante cuando la marea colonizadora del siglo XIX las acogió. Esta red de poblados mineros, ubicados en la margen izquierda del río Cauca, tenía a este río como referencia en su sector medio. Santiago de Arma era la única que se encontraba en su margen derecha; las demás se distribuyeron sobre las estribaciones de la cordillera Occidental, y el primer punto que las relacionaba con Arma era el paso de Irra, un estrechamiento pronunciado en el río Cauca que facilitaba vadearlo8. Este sector medio del “río grande” está fuertemente encañonado (ver figura 7), y los yacimientos de minerales preciosos se encuentran primordialmente en su margen izquierda, en los cerros de Quiebralomo, Supía, Marmato y otros más, que tenían como principal centro administrativo y distribuidor a Santa Ana de los Caballeros (Anserma). La fundación de esta ciudad, en 1539, por parte del capitán Jorge Robledo, pretendía ante todo legitimar la posesión de esas tierras y crear un centro político para dominar la región minera. Según el cronista Pedro Sarmiento, la ceremonia de fundación consistió en que Robledo
hizo talar cierta cabaña é árboles é hizo hacer un hoyo, é trajeron un madero e lo hizo hincar en aquel hoyo, é dijo ansí al dicho escribano que le diese por testimonio cómo allí fundaba en nombre de S. M. é del señor Gobernador, la cíbdad. (Robledo, 1916, p. 13)
Era el ritual instituido de todas las fundaciones de ciudades y villas, que se realizaba para tomar posesión del territorio en nombre del rey: se colocaba en la plaza el rollo o picota (piedra o columna de madera) como símbolo de jurisdicción o autoridad legal, se señalaba el sitio para la iglesia principal y se nombraban el alcalde y los regidores (Ocampo, 1993, p. 135).
Sobre la ubicación primitiva de Anserma hay discrepancias: el historiador Octavio Hernández Jiménez ha demostrado que, contrario a lo que exponen Emilio Robledo y otros, esa población fue fundada inicialmente sobre el camino que conectaba a la antigua Cartago (hoy Pereira) con las minas del noroccidente, y no en el valle de Risaralda; es decir, un poco más al sur del lugar a donde fue trasladada un poco después (sitio actual), sobre el mismo trayecto que trascurría por la cuchilla. La posición de Hernández está respaldada por una visión geográfica centrada en la lógica de la relación estrecha entre los caminos y las fundaciones (Hernández, 1988). En efecto, tanto el emplazamiento inicial como el definitivo obedecieron a las primitivas vías que trazaron los indígenas y que comenzaban a utilizar los conquistadores para comunicar la región aurífera9 y para unir a Cartago con Santa Fe de Antioquia. Sobre esa nueva ubicación, que domina tanto el río Cauca como al valle de Risaralda, el cronista Cieza de León, apunta:
La ciudad de Santa Ana de los Caballeros, la cual está asentada entre medias de dos pequeños ríos, en una loma no muy grande, llana de una parte y otra, llena de muchas y muy hermosas arboledas de frutales, así de España como de la misma tierra, y llena de legumbres, que se dan bien. El pueblo señorea toda la comarca, por estar en lo más alto de las lomas, y de ninguna parte puede venir gente, que primero que llegue no sea vista de la villa; y por todas partes está cercada de grandes poblaciones de muchos caciques ó señorietes. (Robledo, 1916, pp. x-xi)
Esta fundación española del siglo XVI es una de las pocas excepciones a la norma general de la Colonia de ubicarlas en terrenos planos, y es el antecedente colonial de lo que van a ser los emplazamientos de poblados en zonas de ladera de la colonización antioqueña, cuando se conviertan, ahora sí, en regla. Pero hay que entender la topografía de este territorio para darnos cuenta de que no es mera coincidencia la similitud de localizaciones de poblados de dos épocas distanciadas por más de tres siglos. Porque en verdad son muy particulares las características geomorfológicas de la región hidrográfica del Cauca, correspondiente al actual departamento de Caldas, aspecto básico para poder entender la ‘lógica’ de esos emplazamientos urbanos sobre la montaña. Anserma desapareció casi por completo a principios del siglo XIX, pero hacia 1870 unos colonos, muchos de ellos de origen antioqueño, ya habían comenzado a repoblar la histórica ciudad (Robledo, 1916, p. 170).
La otra fundación “conquistadora” que nos interesa es la de Santiago de Arma, llevada a cabo en 1542 por encargo del adelantado Sebastián de Belalcázar, que veía así la forma de sentar autoridad ante los intereses del capitán Jorge Robledo, quien manifestaba tendencias a la independencia para conformar su propia Gobernación, con el apoyo de la Corona española (Ocampo, 1993, p. 135). Su localización tuvo muchas variaciones: inicialmente, se la ubicó en un punto cercano al paso de Irra, en la margen oriental del río Cauca; era una de las regiones amerindias de mayor rebeldía y sublevación indígena contra la Corona, y por eso la reacción pacificadora española realizó allí una verdadera catástrofe demográfica durante la Conquista10. Recibió el título de “ciudad” en 1584, cuando se dio su auge en el siglo XVI. En el siglo XVII, la explotación minera se agotó, entró en decadencia y fue aislada y trasladada de sitio varias veces por las dificultades de las vías de comunicación y otras causas, como las enfermedades y los deslizamientos11 (Ocampo, 1993, pp. 9-11). La provincia de Santiago de Arma fue una de las más extensas del occidente colombiano: sus límites abarcaban desde el río Cauca, al occidente, hasta las cumbres de la cordillera Central, al oriente; y desde Amagá y Rionegro, en el norte, y el río Chinchiná, en el sur (ver figura 8). Ante su total decaimiento, finalmente en 1783, por gestión del gobernador Francisco Silvestre, fueron trasladados al altiplano de Rionegro los habitantes, títulos, blasones y hasta las imágenes del templo, y el antiguo “real de minas” comenzó a llamarse Santiago de Arma de Rionegro, ahora transmutado en “ciudad”. Los pocos vecinos que permanecieron en la antigua Arma hasta la época de la Independencia reclamaron al monarca español los derechos adquiridos por la villa hispánica desde el siglo XVI (Ocampo, 1993, p. 11). Y después, en tiempos de la naciente República, se enfrentaron al terrateniente Juan de Dios Aranzazu, que reclamaba extensos territorios en lo que ellos consideraban propio.
La decadencia de toda esta zona media del río Cauca durante los siglos XVII y XVIII, pese a algunos reavivamientos esporádicos de la producción minera, se manifestó en el despoblamiento de la región y el abandono de las áreas urbanas. Uno de los primeros investigadores de la historia de Caldas, Antonio García, señala que “la minería y la expropiación de las labranzas indígenas estanca y liquida la agricultura, principal base de sustento12 [...] Fundamentadas sobre una sola actividad económica, las poblaciones tienen que desplazarse o se destruyen, sitiadas por hambre” (García, 1978, p. 28). Solo la supervivencia de pequeñas comunidades indígenas en la región de Quiebralomo (hoy Riosucio) y las escasas actividades mineras mantuvieron la zona como en un aletargado episodio que solo era interrumpido por el paso de esporádicos comerciantes procedentes de Popayán y de Antioquia que atravesaban el territorio. A propósito, esta vía de comunicación trazada por las montañas, pero que tenía como referencia el río Cauca, era una de las tres que penetraban en la aislada región antioqueña durante gran parte de la Colonia, y las condiciones de la ruta eran deplorables13.
Antonio García (1978) apunta que no se abrían caminos de herradura sino “en las regiones topográficamente más accesibles” (1978, p. 28); pero como precisamente el paso por este sector medio del río Cauca es particularmente abrupto, las vías debían ser precarias trochas en las que, prosigue García, “los indios se emplean como animales de carga” cuando la introducción de esclavos negros en las minas “deja población indígena disponible y se abarata el costo de transporte. El indio no se libera de su condición de bestia de transporte, mientras los caminos no permitan el acceso de animales de carga” (1978, p. 28). Solo en el siglo XIX, cuando las condiciones políticas y económicas comenzaron a cambiar y cuando se produjo el desplazamiento poblacional, fundamentalmente de antioqueños, hacia esa zona, la región que venimos describiendo se reactivó positivamente y las antiguas poblaciones volvieron a adquirir importancia regional.