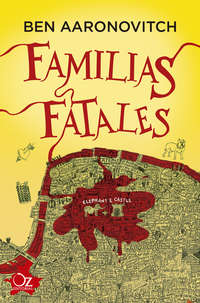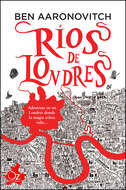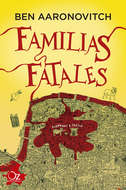Kitabı oku: «Familias fatales», sayfa 3
—¿Cómo se introduce la magia? —preguntó Lesley.
—Mientras lo forjas —dijo Nightingale, y fingió que usaba un martillo—. Se utiliza un hechizo de tercera orden para elevar la temperatura de la forja y otro para mantenerla caliente mientras golpeas tu obra con el martillo.
—¿Y qué hay de la magia? —pregunté.
—Deriva, o eso me enseñaron, de los hechizos que uses durante su forja —dijo.
Lesley se frotó el rostro.
—¿Cuánto tiempo se tarda? —preguntó.
—Este bastón llevará más de tres meses. —Vio la expresión de nuestro rostro y añadió—: Si trabajas, digamos, una o dos horas al día. No puedes excederte con la cantidad de magia, de lo contrario, el propósito del bastón sería irrelevante.
—¿Y cada uno vamos a hacer un bastón? —quiso saber Lesley.
—Con el tiempo, sí —respondió Nightingale—. Pero primero tenéis que observar y aprender.
De lejos oímos débilmente que sonaba el teléfono y todos nos volvimos hacia la puerta esperando a que Molly apareciera. Cuando lo hizo, inclinó la cabeza hacia Nightingale para indicar que la llamada era para él.
Nosotros le seguimos a una distancia prudente con la esperanza de escuchar la conversación.
—Sabía que tendría que haber prestado más atención en las clases de tecnología —dijo Lesley.
Ya estábamos en el descansillo cuando Nightingale nos llamó para que bajáramos. Le encontramos con el teléfono en la mano y una expresión de completo asombro reflejada en el rostro.
—Ha llegado una denuncia sobre un mago solitario —dijo.
* * *
El mago solitario y yo nos quedamos mirándonos el uno al otro con una incomprensión compartida. Él se preguntaba por qué demonios había un agente de policía sentado junto a su cama y yo me preguntaba de dónde narices había salido este tipo.
Se llamaba George Nolfi y era un hombre blanco, con un aspecto normal y corriente, de unos sesenta y pico años (sesenta y siete según mis notas). El pelo le clareaba, pero seguía siendo castaño en su mayoría, tenía los ojos azules y un rostro que evidentemente se había decantado por una vejez cadavérica y no por unos buenos carrillos. Llevaba las manos vendadas desde las muñecas hasta abajo, de manera que solo mostraba las puntas de los dedos —en ocasiones las ponía hacia arriba y se las examinaba con una expresión de auténtica sorpresa en el rostro. Mis notas decían que había sufrido quemaduras de segundo grado en las manos durante el «incidente», pero que nadie más había resultado herido, aunque se había atendido a varios niños por el shock.
—¿Por qué no me cuenta lo que ha ocurrido? —pregunté.
—No me creería —dijo.
—Hizo que una bola de fuego apareciera de la nada —dije—. ¿Ve? Sí le creo, esta clase de cosas ocurren todo el rato.
Se me quedó mirando con cara de tonto. Nos ocurre mucho, incluso con gente que tiene cierta experiencia con lo sobrenatural… No, ni de coña, nos pasa con gente que es sobrenatural.
Venía de Wimbledon y era perito. No estaba en nuestra lista de los Pequeños Cocodrilos. De hecho, había ido a la Universidad de Leeds y el apellido Nolfi no aparecía en las listas de la antigua escuela de Nightingale ni de La Locura. Y aun así había conjurado una bola de fuego en el salón de la casa de su hija —lo habían grabado todo con una cámara de vídeo.
—¿Lo había hecho ya antes? —pregunté.
—Sí —respondió—. Aunque la última vez era pequeño.
Lo apunté. Nightingale y Lesley seguían registrando su casa en busca de libros sobre magia, focos de vestigium, lacuna, ídolos y espíritus malignos. Nightingale me había dejado claro mi trabajo: determinar, primero, lo que había hecho el señor Nolfi; segundo, por qué lo había hecho; y, por último, por qué sabía cómo hacerlo.
—Era la fiesta de cumpleaños de Gabriella, mi nieta —dijo—. Es una niña encantadora pero, como tiene seis años, es un poco traviesa. ¿Tiene usted hijos?
—Todavía no.
—Una habitación llena de niñas de seis años en masa puede ser un panorama abrumador, así que puede que cogiera fuerzas con más jerez del que era mi intención —dijo—. Hubo un problema con la tarta.
Incluso peor, las luces ya se habían apagado, anticipando su entrada, y las velas estaban encendidas; todo acompañado por un coro de «Cumpleaños Feliz (chúpate la nariz)».
Así que al señor Nolfi, el abuelo, le ordenaron que mantuviera entretenidas a las niñas mientras se solucionaba el problema.
—Y me acordé del truco que solía hacer cuando era pequeño —dijo—. En ese momento me pareció una buena idea. Conseguí su atención, algo que no es fácil de hacer, ¿sabe? Me subí las mangas y dije la palabra mágica.
—¿Cuál era la palabra mágica? —pregunté.
—¡Lux! —dijo—. En latín significa luz.
Pero claro, yo eso ya lo sabía. También es la primera forma que aprende un aprendiz de mago con formación clásica. Le pregunté al señor Nolfi qué esperaba que hubiera ocurrido.
—Solía ser capaz de hacer una bola de luz de colores —dijo—. A mi hermana le divertía.
Con un poco de insistencia me reveló que solo conocía ese hechizo y que había dejado de hacerlo cuando lo mandaron al colegio.
—Mi escuela era católica, así que veían con malos ojos las incursiones en lo oculto… Las incursiones en general, para ser sinceros —dijo—. El director creía que si ibas a hacer algo, debías hacerlo hasta el final.
Me dio algunos detalles del colegio, pero me advirtió que había cerrado a finales de los sesenta por un escándalo.
—El director metió la mano en la caja —dijo.
—Entonces, ¿de quién aprendió usted este truco de magia? —pregunté.
—De mi madre, por supuesto —respondió el señor Nolfi.
* * *
—De su madre —dijo Nightingale.
—Eso es lo que dice él —indiqué.
Estábamos todos en lo que llamábamos el Comedor Privado, comiendo… Para ser sincero, no sabíamos el qué porque Molly estaba experimentando otra vez. Pata de cordero, según Lesley, guisada con algo que parecía pescado, posiblemente anchoas, posiblemente sardinas, y dos cucharadas de puré de… Yo dije colinabo, pero Nightingale insistió en que al menos una de ellas era chirivía.
—Creo que no deberíamos comer cosas que no sepamos qué son —dijo Lesley.
—No fui yo el que le compró el libro de Jamie Oliver por Navidad —señalé.
—No —dijo Lesley—, tú eres el que quería comprarle el de Heston Blumenthal.3
Nightingale —entrenado desde muy pequeño en comer lo que le pusieran delante, como indicó—, lo devoró con entusiasmo. Dado que Molly merodeaba por el umbral de la puerta, Lesley y yo teníamos pocas opciones que no fueran seguir su ejemplo.
Sabía extraordinariamente a cordero en salsa de sardinas, pensé.
Tras una espera lo suficientemente larga para asegurarnos de que no nos había envenenado, seguimos hablando del señor Nolfi.
—Me parece poco probable —dijo Nightingale—. O al menos algo que no había visto nunca antes.
—No encontramos nada en su casa —comentó Lesley.
—Incluso en tus tiempos habría mujeres practicantes —dije.
—Había algunas Brujas del Cerco —dijo Nightingale—. Sobre todo en el campo, siempre las hay. Pero no había nadie con un entrenamiento académico, que yo supiera.
—Hogwarts era territorio masculino —dije.
—Peter —empezó a decir Nightingale—, si quieres pasarte los próximos tres días limpiando el laboratorio, entonces, por favor, sigue refiriéndote a mi viejo colegio como Hogwarts.
—Casterbrook —dije.
—Eso está mejor —dijo Nightingale, y dio cuenta de lo que le quedaba del colinabo, si es que realmente era eso.
—Pero solo era para chicos —insistí.
—Indudablemente. De lo contrario, estoy seguro de que me habría dado cuenta.
—¿Y estos chicos provenían de viejas familias de magos?
—Tienes una idea maravillosamente pintoresca de cómo funcionaban las cosas —dijo Nightingale—. Había una serie de familias que normalmente enviaba a uno o más de sus hijos a la escuela. Eso es todo.
Tradicionalmente, los terratenientes mantenían a sus primogénitos en casa para heredar la hacienda, enviaban al segundo a ser soldado y el tercero se dedicaba a la iglesia o a las leyes. Le pregunté a Nightingale en qué posición de la lista se encontraba la magia.
—La Locura nunca fue muy popular entre los aristócratas —explicó—. Éramos más burgueses orgullosos que aristócratas. Sería más conveniente pensar en nosotros como unos profesionales, como los médicos o los abogados. Lo común era que un hijo siguiera los pasos de su padre.
—Pero no una hija, ¿verdad?
Nightingale se encogió de hombros.
—Eran otros tiempos —dijo.
—¿Tú padre era mago? —pregunté.
—Dios mío, no. Fue mi tío Stanley el que siguió la tradición en esa generación y el que sugirió que yo fuera a Casterbrook.
—¿No tenía hijos propios?
—Nunca se casó —explicó Nightingale—. Yo tenía cuatro hermanos y dos hermanas, así que creo que mi padre pensó que podía prescindir de mí. Mi madre siempre decía que yo fui un niño curioso, haciendo demasiadas preguntas en los momentos más inoportunos. Estoy seguro de que se sintieron aliviados de tener a otra persona que adquiriera la responsabilidad de contestarlas.
Nos pilló a Lesley y a mí intercambiando una mirada.
—Me sorprende que esto os parezca interesante en lo más mínimo —dijo.
—Nunca antes nos habías hablado de tu familia —dije.
—Estoy seguro de que sí —comentó.
—Para nada —replicó Lesley.
—Oh —dijo Nightingale, y cambió de tema de inmediato—. Mañana quiero que los dos practiquéis en el campo de tiro por la mañana. Después, por la tarde, toca latín.
—Mátame ya —dije.
—¿No deberíamos estar haciendo algo de trabajo policial? —preguntó Lesley.
Llegó el pudin, un pudin de mermelada, rojo y humeante. Molly nos lo colocó delante con mucha más confianza que con la que nos había ofrecido las piernas de cordero.
—¿Y todos se hacían su propio bastón? —preguntó Lesley.
—¿Todos quiénes? —preguntó Nightingale.
—En los viejos tiempos —dijo, y señaló alrededor del comedor—. ¿Todos los que formaban parte de este sitio?
—No —respondió Nightingale—. Para empezar, muy pocos necesitábamos uno para el día a día, por así decirlo. Y, para terminar, hacerlos se convirtió en algo parecido a una especialidad. Un grupo de magos de Manchester, venidos de todas partes, que se llamaban a sí mismos los Hijos de Weyland, los hacían por encargo. Por suerte para vosotros, me considero a mí mismo un hombre moderno del Renacimiento, listo para darle la mano a cualquier arte o ciencia.
Nightingale se había ido a Manchester, donde había aprendido los misterios de los Hijos de Weyland, o al menos las partes de esos misterios que eran apropiados para un caballero. Cuando le pregunté qué había ocurrido con las personas que le habían enseñado, el rostro de Nightingale se ensombreció y supe cuál era la respuesta. Todos, la flor y nata de la hechicería británica, se habían marchado a Ettersberg. Y solo unos pocos habían regresado.
—¿Aprendió Geoffrey Wheatcroft los misterios de los Weyland? —preguntó Lesley.
Nightingale la miró, meditabundo.
—¿En qué estás pensando? —preguntó.
—Estoy pensando, señor —dijo—, que si Geoffrey Wheatcroft no aprendió a hacer un bastón, entonces no podría haber pasado esos conocimientos a los Pequeños Cocodrilos ni al Hombre Sin-rostro.
—Sabemos que sus protegidos podían hacer trampas para demonios —dije—. Y cosas peores.
—Lesley tiene razón —dijo Nightingale—, cualquiera puede hacer una trampa para demonios, siempre y cuando sea un vil espécimen de la peor calaña. Pero había algunos secretos relacionados con la fabricación de los bastones, secretos que seriamente dudo que el viejo Geoffrey llegara a aprender nunca. No estoy seguro de cómo puede ayudarnos eso.
Yo sí lo estaba.
—Significa que tenemos algo que el Sin-rostro querrá para sí mismo como un loco —dije.
—En otras palabras, señor —dijo Lesley—: tenemos un cebo.
Capítulo 3
Una entidad subterránea
Justo antes de Navidad, yo había ayudado en la investigación de un asesinato que tuvo lugar en la estación de metro de Baker Street. Durante dicha investigación me hice amigo del sargento Jaget Kumar, un explorador urbano, espeleólogo experto y la respuesta de la Policía en el Transporte a Mulder y Scully.1 Juntos ayudamos a atrapar al asesino, descubrimos toda una civilización bajo tierra, aunque fuera pequeña, y, por desgracia, destruimos uno de los andenes de Oxford Circus. Durante aquel desbarajuste terminé enterrado bajo tierra medio día y tuve un sueño despierto que todavía me impide dormir. Pero eso, como se suele decir, es para otra sesión de terapia.
A pesar del hecho de que el servicio había vuelto a la normalidad para finales de enero, yo no era precisamente «Míster Popularidad» en el Servicio de Transportes de Londres, que hace funcionar el metro, ni en la Policía en el Transporte, que tiene que vigilarlo. Y esta puede ser la razón de que, cuando Jaget dijo que tenía cierta información para mí, no nos encontráramos en la sede central de la Policía en el Transporte que hay en Camden Town, sino en una cafetería justo bajando la calle.
Nos sentamos para tomarnos un café, Jaget desbloqueó su Samsung y buscó unos archivos.
—Tuvimos esta «entidad subterránea» en Paddington la semana pasada —dijo—. Y aparecía en los primeros puestos de tu lista. —La Locura mantiene una lista de personas potencialmente interesantes: el decreciente número de practicantes que quedaban de la Segunda Guerra Mundial, sospechosos de pertenecer a los Pequeños Cocodrilos y personas que se juntan con las hadas, lo que hace que se dispare un aviso si alguien los busca en la Plataforma Integrada de Información.
Jaget le dio la vuelta a la tableta para mostrarme la imagen de un hombre blanco de mediana edad con el pelo rubio y escaso y unos labios finos y exangües. A juzgar por su palidez y su mirada cristalina, la imagen era post mortem, de la clase que haces para mostrársela a los parientes y testigos potenciales y no matarlos del susto. Tenía sentido, puesto que una «entidad subterránea» es el argot que utilizan en el metro para referirse a los ciudadanos que se tiran a las vías. Doscientas cuarenta toneladas de locomotora pueden arruinarte el día entero.
—Richard Lewis —dijo Jaget—. Cuarenta y seis años.
Le busqué en mi libretita negra; tenía a todos los Pequeños Cocodrilos potenciales anotados por fecha de nacimiento. Jaget sonrió cuando la vio.
—Es estupendo ver cómo abrazas el potencial de las tecnologías modernas —dijo, pero yo le ignoré. Richard Lewis había asistido a Oxford entre 1985 y 1987, pero no estaba en la lista principal de Pequeños Cocodrilos confirmados, sino que aparecía en una secundaria hecha para aquellos cuyo tutor personal había sido Geoffrey Wheatcroft, antiguo mago oficial y el hombre que había sido tan idiota como para empezar a enseñar magia fuera de la ley. Nightingale no suele maldecir muy a menudo, pero cuando habla de Geoffrey Wheatcroft, notas que quiere hacerlo con todas sus jodidas ganas.
—¿Esto es solo porque aparece en la lista? —pregunté.
—Había algo que no encajaba con el suicidio —comentó.
—¿Le empujaron?
—Míralo tú mismo —dijo Jaget, y preparó los vídeos de las cámaras de vigilancia en la tableta. Como las estaciones de metro de Londres son el objetivo de todo, desde un pis espontáneo hasta asesinatos en masa, el despliegue de las cámaras de vigilancia va, literalmente, de pared a pared.
—Aquí llega —dijo Jaget.
No cabía duda de que Jaget había pasado tiempo editando y juntando las imágenes, porque contaban la historia con cierto estilo un poco innecesario. Podrías haberle puesto música, algo triste y alemán, quizás, y habérselo vendido a una galería de arte.
—¿Cómo de aburrido estabas cuándo hiciste esto? —le pregunté.
—No todos tenemos una profesión llena de misterio y magia —replicó—. ¿Ves? Sube las escaleras mecánicas hasta arriba pero, antes de llegar a los tornos, se da la vuelta y vuelve a bajar.
Observé la pantalla mientras Richard Lewis arrastraba los pies pacientemente por el pasillo con el resto de la multitud, bajaba un tramo de escaleras y llegaba al andén. Se deslizó hacia delante hasta quedarse sobre la línea amarilla que marca el borde. Allí se quedó esperando, con la vista al frente, el siguiente metro. Cuando llegaba, Richard Lewis giró la cabeza para ver cómo se aproximaba y entonces, en lo que Jaget llamó el momento precisamente perfecto, saltó delante de él.
Imagino que habría más imágenes de la colisión pero, por suerte, Jaget no había sentido la necesidad de herirme con ellas.
—¿De dónde venía? —pregunté.
—De London Bridge —respondió Jaget—. Trabajaba para la junta municipal de Southwark.
—¿Por qué viajaría de una estación a otra antes de suicidarse?
—Oh, eso no es inusual —dijo Jaget—. Hubo una mujer que se detuvo para terminarse sus patatas fritas antes de saltar, y un tío en South Ken se negó a hacerlo mientras hubiera niños delante que pudieran verle. —Jaget describió cómo el hombre, vestido respetablemente con un traje de raya diplomática y con un paraguas en la mano, se había ido poniendo cada vez más nervioso con cada oportunidad perdida. Finalmente, cuando tuvo el andén para él solo, en las imágenes de las cámaras de vigilancia se le vio estirándose los puños y ajustándose la corbata.
—Como si quisiera dar una buena impresión cuando llegara allí —dijo.
Dondequiera que fuera «allí».
Entonces, cuando al siguiente metro le faltaba un minuto para entrar, todo un grupo escolar, recién salido de los museos, bajó al andén. Niños y profesores hostigados de uno al otro extremo.
—Tendrías que haber visto su cara —dijo Jaget—. Estaba tan frustrado.
—¿Y consiguió hacerlo al final?
—Qué va —señaló—. Para entonces, alguien de la sala de control de la estación le había visto y bajó corriendo para intervenir. —Y menos de seis horas después, el hombre del traje de raya diplomática estaba detenido, internado y lo habían enviado a toda velocidad a una unidad psiquiátrica para mantener una charla rápida con el psicólogo de guardia.
—Me pregunto si lo volvió a intentar.
—Mientras no lo hiciera en nuestro horario —dijo Jaget.
—Entonces ¿qué hay de sospechoso en nuestro señor Lewis?
—La zona desde la que saltó —respondió—. Las entidades subterráneas tienden a ser bastante predecibles al elegir el punto desde el que saltarán hacia el olvido.
»Si simplemente es un grito de desesperación —explicó—, entonces saltan desde el extremo más alejado del andén, de manera que al metro le dé tiempo a detenerse casi por completo cuando llegue allí. Si van en serio, entonces se dirigen al otro extremo, donde el conductor no tiene oportunidad de reaccionar y el metro va a toda velocidad. Joder, si lo haces desde ahí, ni siquiera tienes que saltar, te asomas y el metro te arranca la cabeza.
—¿Y si saltan desde el medio?
—Entonces no están seguros. Es algo gradual: si tienen dudas, van a un extremo y si están seguros, van al otro.
—El señor Lewis eligió el centro —dije—, así que estaba indeciso.
—El señor Lewis —dijo Jaget rebobinando las imágenes hasta justo antes del salto— se tiró justo delante de la entrada de los pasajeros. Si un tren hubiera llegado de inmediato, lo entendería, pero tuvo que esperar. Es como si su posición en el andén fuera irrelevante.
Me encogí de hombros.
—¿Y?
—Tu posición nunca es irrelevante —dijo Jaget—. Es la última acción que harás vivo… Mírale. Se limita a mirar una vez el metro para calcular el momento preciso y ¡pum! Se acabó. Mira la confianza que le imprime al salto, no duda en absoluto.
—Me inclino ante tus elevados conocimientos de los suicidios en las vías —dije—. ¿Qué crees que pudo pasar exactamente?
Jaget observó su café durante un instante y después preguntó:
—¿Es posible obligar a la gente a hacer cosas contra su voluntad?
—¿Te refieres a como en el hipnotismo?
—Más que hipnotizarlas —dijo—. Como si te lavaran el cerebro durante un segundo.
Pensé en la primera vez que me encontré con el Hombre Sin-rostro y en la forma tan casual con la que me había ordenado que saltara de una azotea. Yo también lo habría hecho si no hubiera desarrollado una resistencia para esa clase de cosas.
—Se llama glamour —dije.
Jaget se me quedó mirando durante un rato, creo que no esperaba que yo fuera a responder que sí.
—¿Y tú puedes hacerlo? —preguntó.
—¡Haz el favor! —exclamé. Ya le había preguntado a Nightingale por el glamour y me había contestado que incluso la variedad más sencilla se realizaba con un hechizo de séptima orden y los resultados no eran demasiado fiables. «Sobre todo cuando piensas que es una tarea de la que es fácil defenderse», había dicho.
—¿Qué hay de tu jefe?
—Dice que sabe la teoría pero que nunca ha llegado a hacerlo —contesté—. El doctor Walid cree que altera la química del cerebro, haciéndote extraordinariamente sugestionable, pero solo es una teoría.
En particular porque el protocolo presuntamente experimental que teníamos el doctor Walid y yo de cargarnos a algunos voluntarios y comprobar la composición química de su sangre antes y después estaba en el extremo de una larga lista de otras cosas que queríamos evaluar. Y eso asumiendo que consiguiéramos la aprobación de Nightingale y del Consejo de Investigación Médica.
—¿Crees que a nuestro señor Lewis le obligaron a suicidarse? —pregunté—. ¿En qué te basas? ¿En el sitio desde el que saltó?
—No solo eso —dijo Jaget, y preparó otro MPEG en su tableta—. Mira esto.
Este vídeo estaba compuesto de los primeros planos de la cabeza y hombros de Richard Lewis, de cuando subía las escaleras mecánicas hasta el vestíbulo. La resolución de las cámaras de vigilancia se había ido optimizando rápidamente y el Metro de Londres, objetivo terrorista desde antes de que se inventara el término, tiene los mejores modelos disponibles. Pero la imagen seguía estando granulada y sufría repentinos cambios de luz que daban a entender que su mejora había sido buena, bonita y barata.
—¿Qué tengo que buscar? —pregunté.
—Mira su cara —dijo Jaget. Y eso hice.
Tenía el rostro normal y corriente de un trabajador que vive en las afueras, cansado, resignado, parpadeando de forma ocasional cuando localizaba algo o a alguien que llamaba su atención. Miró el reloj al menos dos veces mientras subía las escaleras, nervioso por coger el primer tren a Swindon.
—Vive en las afueras —dijo Jaget, y compartimos un momento de incomprensión mutua ante la inexplicable elección de vida de esa clase de ciudadanos.
La imagen era lo suficientemente buena como para capturar el momento anterior a su salida por lo alto de la escalera y grabar el torno menos concurrido. Lewis volvió a mirar su reloj y se dirigió a su salida predilecta adrede. Entonces se detuvo y dudó durante un instante antes de darse la vuelta, encaminándose hacia las escaleras descendentes y su cita con el extremo de un tren modelo Mark II de 1972.
Era como si se hubiera acordado de que se le había olvidado algo.
—Es demasiado rápido —dijo Jaget—. Si se te olvida algo, te detienes, piensas: «Oh, Dios, tengo que volver a bajar todas las escaleras, ¿de verdad necesito tan desesperadamente lo que sea?», y entonces te das la vuelta.
Tenía razón. Richard Lewis se detuvo y se volvió tan deprisa como si estuviera en una plaza de armas y le hubieran dado una orden. Mientras bajaba las escaleras tenía una expresión abstraída e intensa, como si estuviera pensando en algo importante.
—No sé si es glamour —dije—, pero definitivamente es algo. Creo que necesito una segunda opinión.
Pero yo ya estaba pensando en que era el Sin-rostro.
* * *
—Es complicado —dijo Nightingale después de que lo atrajera a la tecnocueva y le mostrara las imágenes—. Es una técnica muy restringida y una estación de metro en plena hora punta es difícilmente el ambiente ideal para practicarla. ¿Tienes algún celuloide que muestre una vista amplia del vestíbulo?
Me llevó un par de minutos buscar entre los archivos que Jaget me había enviado, sobre todo por el estrafalario sistema que empleaba para catalogarlos. Nightingale soltó un murmullo de asombro por la facilidad y velocidad con la que se podía manipular el «celuloide».
—¿O eso se llama cinta? —preguntó.
No le dije que eso se almacenaba como información binaria en discos brillantes que giraban muy deprisa, en parte porque tendría que haber buscado los detalles yo mismo, pero sobre todo porque, para cuando entendiera dicha tecnología, ya la habrían sustituido por otra cosa.
Se tiró una hora pasando las imágenes del vestíbulo adelante y atrás para ver si localizaba al practicante entre la multitud de pasajeros. El nivel de concentración de Nightingale puede ser aterrador, pero ni siquiera él fue capaz de identificar a algún sospechoso.
—Podría haber ido caminando dos pasos por detrás de él —dijo Nightingale—. Tampoco es que sepamos qué aspecto tiene.
Lesley quería saber, después de que la pusiéramos al día, por qué dábamos por hecho que era el Sin-rostro.
—Podría haber sido una de las novias acuáticas de Peter —dijo—. U otra cosa igual de extraña con la que no nos hayamos topado todavía.
Señalé que Richard Lewis aparecía en la lista de Pequeños Cocodrilos potenciales, y estuvo de acuerdo en que podría ser una pista y en que debíamos comprobarla.
—Tienes que ir a su casa y olisquearla —dijo—. Si encuentras algo, entonces sabremos que merece la pena investigar el suicidio.
—¿Quieres acompañarme? —le pregunté, pero Lesley respondió que, aunque que la perspectiva de una escapada a Swindon resultaba atrayente, era una dicha que tendría que dejar pasar.
—Tengo que terminar un informe sobre Nolfi el Magnífico —señaló. Habría dos informes: uno para los archivos de La Locura y otra versión depurada para todo Scotland Yard. A Lesley se le daba particularmente bien elaborar el segundo—. Diré que fue un intento de hacer el truco del combustible para mecheros pero con brandi —dijo—. De esa forma, su declaración oficial de que estaba haciendo un truco de magia que salió mal coincidirá con las pruebas.
Ni que decir tiene que no íbamos a acusarle de nada. En su lugar, conseguiría lo que nos gusta llamar «la charla sobre seguridad» del doctor Walid. Media hora con el buen doctor y sus cerebros rebanados era suficiente para alejar a cualquiera de la magia para siempre.
De este modo, me subí solo al Asbo y conduje por la M4 hacia el desolado valle del Támesis.
Llovió durante la mayor parte del trayecto y en la radio amenazaban con inundaciones.
Richard Lewis había vivido en una casa de campo con un nivel 1 de protección, con el tejado de paja, su propia vía de acceso y lo que parecía, a través de la lluvia, su propio huerto. Era la clase de sitio intensamente pintoresco que compra la gente con fantasías rurales y un cobertizo lleno de dinero. Al contemplarlo, deseé con todas mis fuerzas haberle echado un vistazo a las finanzas del señor Lewis, porque no había forma de que pudiera permitirse un sitio así con lo que ganaba en la junta municipal de Southwark. Me pregunté si habría hecho algo ilegal. A lo mejor se volvió codicioso y le pidió un extra a la persona equivocada.
O quizá su marido, un tal señor Phillip Orante, había sido rico.
Aparqué fuera —cerca de un Range Rover Sloane verde, de menos de un año de antigüedad y que, a juzgar por los guardabarros, nunca había circulado fuera del asfalto— y subí ruidosamente por el camino de gravilla mojada hasta la puerta principal. Aunque era primera hora de la tarde, las nubes bajas y la llovizna provocaban que estuviera lo suficientemente oscuro como para que los residentes necesitaran encender las luces del piso de abajo. Ver que había alguien en la casa supuso un alivio, porque había decidido no llamar antes de venir.
Si puedes evitarlo, no lo haces, porque siempre es mejor plantarse en la puerta de alguien para darle una terrible sorpresa. Por lo general, las cosas fluyen mejor si las personas con las que hablas no han tenido la oportunidad de ensayar sus coartadas, pensar en lo que van a decir, esconder pruebas, enterrar partes de un cuerpo… Esa clase de cosas.
La puerta principal de roble tenía una cuerda atada a algo que sonó, en el otro extremo, como un cencerro. El techo de paja que sobresalía del porche intentaba tirar gotas de agua por mi espalda, así que me aparté mientras esperaba. Los terrenos alrededor de la casa —pensé que eran demasiado amplios como para considerarlos un jardín— estaban húmedos y silenciosos bajo la suave lluvia. En alguna parte, por allí cerca, olí un rosal mojado.
Una mujer de mediana edad, con un rostro redondo y moreno, ojos negros y pelo corto y oscuro —diría que filipina— abrió la puerta. Llevaba puesto un delantal blanco de plástico sobre una túnica azul de poliéster y un par de guantes amarillos de fregar. No parecía muy entusiasmada de verme.
—¿Puedo ayudarle? —Tenía un acento que no reconocí
Me identifiqué y pedí hablar con el señor Orante.
—¿Viene por lo del pobre Richard? —preguntó.
Le respondí que sí y me dijo que a Phillip se le había roto el corazón.
—Qué lástima —dijo, y me invitó a pasar y me pidió que esperara en el salón mientras iba a buscar a Orante.
Era decepcionante ver que el interior de la casa de campo estaba amueblado con la habitual insipidez de un diseñador: sillones en color crema, algunos muebles con patas de acero y las paredes pintadas en tonos blancos del gusto de los agentes inmobiliarios. Solo las imágenes de las paredes, copias de fotografías en blanco y negro en su mayoría, tenían algo de personalidad. Estaba examinando un retrato realista de un par de hombres del jazz de Nueva Orleans cuando la mujer con el delantal volvió con Phillip Orante.
Era un hombre bajito y flaco de treinta y muchos. A pesar de su rostro delgado, sus rasgos se parecían lo suficiente a los de la mujer mayor como para establecer un parentesco. Su madre, pensé, o por lo menos una hermana mayor o una tía. Parecía un poco joven para ser su madre.