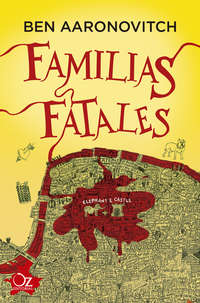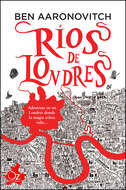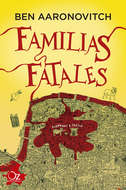Kitabı oku: «Familias fatales», sayfa 5
Me fijé en Molly, que nos observaba mientras comíamos, y levantó la barbilla para encontrarse con mi mirada.
—Está muy bueno —dije.
Escuchamos un zumbido lejano que nos confundió a todos hasta que nos dimos cuenta de que era el timbre de la puerta principal de La Locura. Todos nos miramos hasta que quedó claro que, puesto que yo no era intrínsecamente un ser sobrenatural ni un inspector jefe ni necesitaba ponerme una máscara para recibir a la gente, me habían nominado abridor oficial de la puerta.
Resultó ser un mensajero en bicicleta que me entregó un paquete a cambio de mi firma. Era un sobre A4 rígido gracias al cartón que llevaba e iba dirigido al señor Thomas Nightingale.
Nightingale empleó un cuchillo de sierra para abrir el sobre por el lado incorrecto —el mejor, según explicó, para evitar sorpresas desagradables— y extrajo una hoja de papel de calidad. Nos la enseñó a Lesley y a mí; estaba escrita a mano y en latín. Nightingale la tradujo:
—«El señor y la señora del Río le anuncian que celebrarán su Audiencia de Primavera juntos en los Jardines de Bernarda de España. —Se detuvo y releyó el último cacho—. Los Jardines de Berni de España, y que se le encarga por la presente, como si fuera una antigua costumbre, garantizar la seguridad y proteger los festejos de todo enemigo». Y está sellado con el Hombre Ahorcado de Tyburn y la Noria de Agua de Oxley, más sus firmas.
Nos mostró los sellos.
—Alguien se ha pasado viendo Juego de Tronos —comentó Lesley—. ¿Y qué es la Audiencia de Primavera?
Nightingale explicó que, tiempo atrás, era tradición que el Anciano del Támesis celebrase una Audiencia de Primavera río arriba, normalmente cerca de Lechlade, donde sus súbditos podían acudir para presentar sus respetos. Por lo general ocurría en el equinoccio de primavera o alrededor de esa fecha, pero no se había celebrado ninguna desde que el Anciano abandonara el canal en la década de 1850.
—Y La Locura, si recuerdo bien la historia, tampoco desempeñaba ningún papel —dijo—, salvo el de mandar un enviado con nuestros respetos.
—Me he fijado en que dice «como si fuera una antigua costumbre» —señalé.
—Ya —respondió Nightingale—. Imagino que tanto Tyburn como Oxley se han divertido con la ambigüedad de esa declaración.
—A lo mejor no se lo están tomando muy en serio —dije.
—Ojalá fuera verdad —contestó Nightingale.
Después de la cena me dirigí a la tecnocueva para tomarme una cerveza y ver qué había en la tele por cable. Pensé que Lesley se uniría a mí, pero me dijo que estaba hecha polvo y que se iba a la cama. Saqué una Red Stripe de la nevera y pasé de un canal a otro en vano durante cinco minutos antes de decidir que me convenía más ponerme a procesar las imágenes de las cámaras de esa tarde.
Empecé con las de la tienda. A juzgar por el ángulo, la cámara estaba sobre el mostrador y cubría toda la tienda, estrecha y larga, hasta la puerta principal. Preparé el vídeo y lo inicié en el momento en que nuestro hombre entraba, aferrado a la bolsa negra con su botín dentro, y se acercaba enérgicamente al mostrador.
Era caucásico, de tez pálida, con la nariz estrecha, me pareció que de unos cuarenta y cinco, de cabello oscuro que le clareaba y unos ojos azules oscuros con ojeras. Iba vestido con una chaqueta color tostado con cremallera, sobre una camisa de un tono claro y unos chinos caquis.
Comprobé que la transacción ocurría como la describió Headley y me fijé en que era bastante evidente el momento en el que el ladrón se daba cuenta de que había cometido un error. Miró involuntariamente hacia la cámara de vigilancia, se dio cuenta de lo que había hecho y salió por la puerta menos de un minuto después.
Treinta y seis segundos exactamente, según el código de tiempo que había en la esquina de la pantalla.
La cámara de la tienda era de última generación. Rebobiné y conseguí una imagen de su rostro cuando miró hacia ella. Hice una ampliación maravillosa utilizando solo el Paint Shop Pro e imprimí dos copias para utilizarlas después. A pesar del ángulo deficiente, estaba bastante convencido de que el ladrón de libros había girado a la derecha al salir de la tienda, dirigiéndose hacia St. Martin’s Lane, pero para estar seguro comprobé las imágenes que tenía del Barclays de Charing Cross Road. Los bancos del centro de Londres tienen las mejores cámaras, y una de las quince del Barclays grababa la entrada de Cecil Court. Comprobé los veinte minutos antes y después de su hora de partida y corroboré que definitivamente no había salido a Charing Cross Road.
Había un par de ángulos buenos en el propio Cecil Court, pero habían borrado las imágenes. Así que lo mejor que tenía de ese lado de St. Martin’s Lane salió del Angel and Crown, donde, gracias a Dios, aún no habían averiguado cómo borrar los vídeos. Aun así, era un sistema de bajas especificaciones que grababa diez fotogramas por segundo, y tenía más imágenes fantasma de las que una cámara operativa a plena luz del día debería tener. A pesar de eso, resultaba fácil localizar a aquel hombre —jersey con cremallera tostado y pantalones caqui— saliendo a St. Martin’s Lane, girando a la izquierda y subiéndose a una ranchera Mondeo blanca, Serie 2 por lo que pude ver.
Aquello me dio esperanzas. Si era su coche, entonces solo habría que solicitar otro reconocimiento a la Plataforma Integrada de Información, que incluiría la base de datos de la DGT, y obtendría su nombre, fecha de nacimiento y dirección —todo cortesía de la Base de Datos de la Seguridad Social—, lo que demostraba que el Gran Hermano sirve para algo, al fin y al cabo.
Mierda, no veía la matrícula. Incluso cuando arrancó, el Mondeo se encontraba en un ángulo demasiado oblicuo y la imagen tenía una calidad tan baja que no pude identificar el número. Lo rebobiné y lo reproduje un par de veces, pero el vídeo no se veía más nítido. Tendría que persuadir a la junta municipal de Westminster para que me entregara algunas de las imágenes de sus cámaras de tráfico y así ver si podía pillar al Mondeo cuando giraba hacia Charing Cross Road.
Y no iba a conseguirlas pasadas las seis porque otro problema que tiene la llamada vigilancia del Estado es que solo trabaja hasta las cinco.
Me tomé otra Red Stripe y me fui a la cama.
Después del desayuno y de mi paseo obligado con Toby, volví a la tecnocueva y seguí buscando un plano claro de la matrícula del coche del ladrón de libros. Estaba a punto de respirar hondo y de disponerme a atravesar las cenagosas entrañas de la burocrática interfaz de la junta municipal de Westminster cuando, de repente, se me ocurrió que había pasado por alto una opción más fácil. Puse las imágenes de St. Martin’s Lane y rebobiné para ver cómo el Mondeo aparcaba al principio. A mi ladrón de libros no se le daba muy bien estacionar y la segunda vez que hizo maniobras conseguí una buena visión de la matrícula.
Tras una sola consulta a la Plataforma Integrada de Información ya tenía su nombre: Patrick Mulkern. Su cara coincidía con la de la cámara de vigilancia y su ficha policial, con el perfil de un ladrón de cajas fuertes profesional. Uno bueno y cuidadoso, además, a juzgar por la falta de condenas durante la segunda mitad de su carrera. Un montón de cargos, como el de «persona de interés» para el caso y varios arrestos, pero ninguna condena. Según las notas de inteligencia adjuntas, Mulkern era un especialista contratado por individuos o grupos para abrir cualquier caja fuerte problemática con la que pudieran encontrarse en su trabajo. Hasta tenía un negocio legal de cerrajería, con dirección en Bromley, como apunté, lo que hacía que detenerle por «ir equipado» fuera algo complicado, porque utilizaba las mismas herramientas para los dos trabajos. Las notas también sugerían que acababa de «jubilarse» de los robos de cajas fuertes, pero no de la cerrajería.
La dirección de su última casa conocida se correspondía tanto con la de su carné de conducir como con la de su negocio, así que decidí ir a darle un tirón de orejas.
Capítulo 5
El cerrajero
Estaba lloviendo otra vez y tardé casi tanto en cruzar el río en coche y bajar a Bromley, el municipio de Londres, como lo que me había llevado conducir hasta Brighton el mes anterior. Pasé una buena parte del tiempo sorteando el tráfico de Elephant and Castle y reptando por Old Kent Road.
Cuando llegas al sur de Grove Park, los restos victorianos de la ciudad se reducen y te encuentras en la tierra de las construcciones bajas de estilo Tudor de imitación que protagonizaron la última gran expansión urbana de Londres. A la gente como a mi padre o a mí no nos gusta pensar que los sitios como Bromley forman parte de Londres, pero los municipios periféricos son igual que los cuñados: te gusten o no, tienes que aguantarlos.
La dirección de Patrick Mulkern era un híbrido extraño. Parecía que el constructor se hubiera cansado de construir casas adosadas de imitación al estilo Tudor y hubiera juntado dos a presión para crear una pequeña hilera de cuatro casas. Como ocurría con la mayoría de las viviendas de esa calle, su generoso jardín delantero se había asfaltado para conseguir más aparcamiento y un mayor riesgo de inundaciones.
Un Ford Mondeo blanco roto estaba aparcado fuera, reluciente bajo la lluvia. Comprobé la matrícula, coincidía con la de las imágenes de las cámaras. No solo era un Serie 2, sino que también tenía el débil motor Zetec 1.6. Fuera cual fuera el salario de los delincuentes, no cabía duda de que Mulkern no se lo gastaba en coches.
Me quedé sentado en el exterior con el motor apagado durante cinco minutos y observé la casa. Era un día sombrío, pero no se apreciaba ninguna luz visible a través de las ventanas y nadie tiraba de los visillos para mirarme. Salí del coche y caminé lo más rápido que pude para refugiarme en el porche. En algún momento, la casa había adquirido una capa gruesa de mezquinos guijarros de pedernal que casi me arrancaron la piel de la palma cuando apoyé la mano sobre ella.
Llamé al timbre y esperé.
A través de los cristales esmerilados que había a cada lado de la puerta vi un despliegue de machas blancas y marrones en el suelo del recibidor: el correo sin abrir. De dos o quizás tres días, a juzgar por la cantidad. Llamé y mantuve el dedo en el timbre mucho más tiempo del que se consideraba cortés, pero aun así no hubo respuesta.
Pensé en volver al coche y esperar. Tenía mis difíciles Geórgicas de Virgilio para entretenerme y una bolsa reabastecida para las tareas de vigilancia que estaba bastante seguro de que no contenía ninguna de las espeluznantes sorpresas culinarias de Molly, pero, según me apartaba, rocé con los dedos la cerradura y sentí algo.
Una vez, Nightingale me describió los vestigia como la imagen persistente que queda en tus ojos tras mirar una luz brillante. Lo que la cerradura me transmitió fue como el efecto resultante del flash de una cámara. Y en su interior había algo duro y punzante y peligroso, como el suavizador de una navaja de afeitar sobre una piedra de afilar.
Nightingale, en virtud de su amplia experiencia, asegura que es capaz de identificar al conjurador de un hechizo por su signare (en cristiano, eso es su firma). Pensaba que me estaba tomando el pelo, pero desde hacía poco tiempo había empezado a creer que yo mismo podía sentirlo. Y la signare que se desprendía de la puerta me llevó de golpe a la azotea del Soho y a un cabrón con acento pijo, sin rostro y con un entusiasta interés no académico en la sociopatía criminal.
Comprobé las ventanas del salón, no había nadie allí. Con aspecto fantasmal a través de los visillos, se dibujaba la silueta de los muebles, pasados de moda pero bien conservados, y de la televisión, que tendría unos veinte años de antigüedad.
Puesto que no se había denunciado realmente el robo del libro, no iba a conseguir una orden de registro. Si entraba ilegalmente, tendría que confiar en la vieja Sección 17.1.e. de la Ley de Pruebas Criminales y Policiales (1984), que claramente establece que un agente puede entrar a un sitio para salvar «la vida y la integridad física» de alguien, lo que ni siquiera requiere que oigas algo sospechoso. Esto se debe a que ni siquiera el miembro más extremo del liberalismo quiere que la policía se quede titubeando al otro lado de la puerta mientras le están estrangulando dentro.
¿Y si entraba a la fuerza y el Sin-rostro seguía dentro?
No tengo tanta práctica como Nightingale, pero estaba seguro casi al cien por cien de que los vestigia de la cerradura llevaban allí depositados menos de veinticuatro horas y de que hacía tiempo que el hombre Sin-rostro se había marchado.
Seguro casi al cien por cien.
Solo había sobrevivido a nuestro último encuentro porque él me había subestimado y los refuerzos habían aparecido justo a tiempo. No pensaba que fuera a menospreciarme de nuevo y la caballería estaba ahora mismo en la otra orilla del río.
Tampoco es que una furgoneta Sprinter llena de agentes del Grupo de Apoyo Territorial fuera a suponer mucha diferencia. Nightingale estaba convencido de que solo él podría ganar al Hombre Sin-rostro en una pelea justa. «Aunque no tengo intención de ofrecerle semejante satisfacción», había aclarado.
Pero no podía recurrir a Nightingale cada vez que quisiera entrar en casa de algún sospechoso, ¿para qué estaba yo, entonces? Y no podía quedarme dando vueltas hasta que uno de los vecinos sospechara lo suficiente como para llamar a emergencias.
Así que me incliné, dispuesto a entrar a la fuerza. Pero, para cubrirme las espaldas, llamaría a Lesley y le diría dónde me encontraba y qué estaba haciendo.
Esto es a lo que llamamos en el cuerpo «hacer una evaluación de los riesgos».
Su teléfono me desvió directamente al contestador, de manera que le dejé un mensaje. Después apagué el móvil, comprobé que nadie me estaba observando y reventé la cerradura de la puerta con una bola de fuego. Nightingale conoce un hechizo que saca la cerradura de una forma más limpia, pero yo me las tengo que apañar con lo que tengo.
Me quedé un momento en el umbral de la puerta, escuchando.
Delante de mí, las escaleras subían al piso superior; a la derecha, unas puertas abiertas conducían al salón y, tras otra puerta en la parte trasera de la casa, tapada con una cortina de cuentas, supuse que estaba la cocina.
—¡Policía! —grité—. ¿Hay alguien?
Volví a esperar. Cuando entras en masa, lo haces deprisa para sobrepasar cualquier resistencia que pueda haber antes de que empiece la acción. Cuando vas solo, entras despacio, con un ojo puesto en la retaguardia.
Otro vestigium: un olor a carne quemada, a barbacoa oxidada y, por encima, otro rozamiento del filo de un cuchillo sobre la piedra de afilar y un destello de calor.
Por mucho que quisiera, no podía quedarme esperando en la puerta todo el día. Atravesé a toda velocidad la entrada y verifiqué que el salón estaba despejado. Después, avanzando lo más lentamente que pude, volví a salir con sigilo y entré en la habitación del fondo.
Lo que evidentemente había sido una vez el comedor se había transformado en un despacho de facto. Había una mesa abatible antigua invadida por una máquina duplicadora de llaves, cajas de llaves en blanco y unas ventanas francesas que daban a un patio y a una franja de césped empapado. Un aparador de caoba pasado de moda tenía una imitación de Stubbs enmarcada y colgada encima: unos caballos en un paisaje escarpado del siglo xviii .
La habitación olía al polvo del metal, pero no fui capaz de saber si eran vestigia o la consecuencia de haber estado recortando llaves. El silencioso recibidor que tenía detrás me estaba poniendo nervioso, así que avancé rápidamente hacia la cocina.
Limpia, anticuada, con un par de tazas y un solo plato de porcelana azul sobre el escurridor de plástico amarillo.
El olor a carne quemada se percibía menos allí, y cuando revisé los armarios y la nevera de pie, ambos estaban bien provistos, pero no había nada podrido.
Empezaba a hacerme una idea de la casa. Un hombre soltero en una vivienda de tamaño familiar… ¿Sería de sus padres? ¿O habría por ahí una exmujer e hijos? Si esta hubiera sido la casa de mi madre, la habría llenado de parientes, habría alquilado las habitaciones o, probablemente, las dos cosas.
Volví a salir a la entrada y me quedé de pie frente a las escaleras.
El olor a barbacoa oxidada era más fuerte allí y me di cuenta de que no era ninguna clase de vestigium, era real.
—Señor Mulkern —dije en voz alta, porque, en algún momento de un lejano futuro, un abogado defensor podría preguntarme si lo había hecho—. Soy policía, ¿necesita ayuda?
Madre mía, ojalá estuviera visitando a su madre enferma, o en la compra o comprándose un plato de curry.
En lo alto de la escalera vi la parte superior de una puerta medio abierta que, salvo porque se alejaba radicalmente del diseño típico, conduciría al baño.
Puse un pie en los escalones y desplegué el bastón extensible al máximo. No es que no confíe en mis habilidades, sobre todo con impello, pero nada dice «brazo largo de la ley» como una porra con resorte.
Mientras subía las escaleras despacio, el olor empeoró; los matices cobreños se mezclaban con algo parecido al hígado quemado. Tenía el terrible presentimiento de que sabía de dónde provenía el olor.
Estaba en mitad de la escalera cuando le vi, tumbado bocarriba dentro del baño. Los pies apuntaban en mi dirección, calzados con unos zapatos negros de piel, de buena calidad pero gastados por los talones. Los tenía estirados hacia fuera por el tobillo de una forma que es difícil de mantener a no ser que seas un bailarín profesional.
A medida que ascendía los últimos escalones, vi que su mirada estaba fija en el techo. La piel del rostro, cuello y manos que quedaba al descubierto presentaba un horrible color marrón rosáceo, como el de un cerdo bien cocinado. Tenía la boca completamente abierta y teñida de un negro como el hollín, y parecía tener los ojos cocidos, a juzgar por su desagradable color blanco. Sin embargo, incluso a esta distancia tan corta, el hedor seguía siendo apenas soportable; debía de llevar muerto un tiempo. Días, quizás. No intenté buscarle el pulso.
A un policía bien entrenado se le exige que haga dos cosas cuando encuentra un cuerpo: dar aviso y proteger el escenario.
Yo hice las dos cosas mientras esperaba fuera, bajo la lluvia.
Los asesinatos son un tema importante en Scotland Yard, lo que significa que las investigaciones resultan caras de cojones y que no vas a arriesgarte a abrir una para después descubrir que la víctima solo estaba como una cuba y se había echado un sueñecito. En realidad, eso ocurrió una vez, aunque, a decir verdad, el tío estaba en coma por una intoxicación etílica, pero no era un asesinato, a eso voy. Para evitar que alejen a la fuerza a los agentes de las Brigadas de Homicidios de su papeleo de suma importancia, por Londres patrullan los coches de los Equipos de Evaluación de Homicidios, que están listos para abalanzarse en picado y asegurarse de que vale la pena gastarse el dinero y el tiempo en algún cadáver.
Debían de estar cerca, porque el equipo apareció cinco minutos después en, de todos los coches posibles, un Skoda rojo ladrillo en cuya parte trasera seguro que resultaría doloroso sentarse.
El inspector a cargo del coche era un sij robusto con acento de Birmingham y una barba cuidada que se le estaba poniendo gris antes de tiempo. Subió las escaleras, pero volvió a bajarlas menos de cinco minutos después.
—No se puede estar más muerto que eso —dijo, y envió a los agentes a precintar el escenario y a prepararse para ir de casa en casa. Después se pasó un largo rato al teléfono, supuse que informando, y me hizo señas para que me acercara.
—¿De verdad trabajas para la SCD 9? —preguntó.
—Sí —dije—, pero se supone que ahora nos llamamos UES: Unidad de Evaluaciones Especiales.
—¿Desde cuándo? —preguntó el inspector.
—Desde noviembre —respondí.
—Pero seguís siendo la división de lo oculto, ¿no?
—Así es —dije, aunque la «división de lo oculto» era una definición nueva para mí.
El inspector se lo retransmitió a su interlocutor, escuchó, me miró de una forma extraña y después colgó.
—Tienes que quedarte aquí —me dijo—. Mi jefa quiere hablar contigo.
De manera que me esperé en el porche y redacté mis notas. Tengo de dos tipos: las que van a mi Moleskine y las que edito un poco para anotar en mi libro oficial de incidencias de Scotland Yard. Es un procedimiento terrible, pero está autorizado porque hay ciertas cosas que Scotland Yard no quiere saber oficialmente… por si pudieran ofenderles.
La inspectora jefe Maureen Duffy, como me dijeron que se llamaba, apareció en un Mercedes clase-E con un ligero techo descapotable que le pegaba más a un hombre andropáusico que a la mujer blanca y esbelta, vestida con una gabardina negra, que salió de él. Tenía un rostro pálido y delgado, una nariz larga y lo que pensé que era un acento de Glasgow, pero después me enteré de que era de Fife.1 Me encontró en la puerta, pero antes de que pudiera, hablar levantó la mano para silenciarme.
—Un minuto —dijo, y entró.
Mientras esperaba a que me dieran prioridad, llamé a Lesley por segunda vez y me volvió a saltar el contestador. No me molesté en llamar al móvil que le había regalado a Nightingale por Navidad porque solo lo utilizaba cuando quería llamar a alguien; aquella nueva tecnología estaba limitada a su conveniencia, no a la de los demás.
Para cuando me indicaron que volviera a subir las escaleras, los forenses ya habían llegado y el equipo que iba de casa en casa ya estaba llamando a las puertas.
La inspectora jefe Duffy se encontró conmigo en lo alto de la escalera, lo suficientemente arriba como para ver el cuerpo, pero lo bastante apartados para no molestar al par de forenses con trajes azules de papel que estaban trabajando en la escena.
—¿Sabes qué lo mató? —preguntó.
—No, señora —respondí.
—Pero ¿te parece que la causa de la muerte sea algo «que se sale de normal»?
Miré el rostro de Patrick Mulkern, similar al de una langosta cocida, y pensé en decir algo frívolo, pero decidí ahorrármelo.
—Sí, señora —respondí—, no cabe duda de que se sale de lo normal.
Duffy asintió. Como era obvio, había superado el test sumamente importante de «mantener la bocaza bien cerrada».
—Tengo entendido que tenéis a un patólogo especializado en estos casos —comentó.
—Así es, señora.
—Entonces será mejor que le comuniques que tenemos trabajo para él —dijo—. Y también me gustaría que tu jefe estuviera aquí.
—Está un poco ocupado.
—No te lo tomes a mal, Peter, pero no me interesa hablar con un simple marinero, sino con el capitán del barco.
Aunque sí que me lo tomé a mal, tuve cuidado para que no se notara.
—¿Puedo registrar sus cosas del piso de abajo? —pregunté.
Duffy me miró con dureza.
—¿Para qué?
—Solo por si hay algo… extraño —dije, y Duffy frunció el ceño—. Mi jefe querrá que lo tenga hecho antes de que llegue.
—Ah, ¿sí?
—Sí, señora.
—Está bien —dijo—. Pero las manos quietas y ven a informarme en cuanto encuentres cualquier cosa.
—Sí, señora —dije con resignación, y bajé las escaleras para llamar al doctor Walid, que, a diferencia de otros a los que podría nombrar, contestó al teléfono al sonar el primer tono. Estaba verdaderamente encantado de tener un nuevo cuerpo que examinar y prometió venir tan pronto como le fuera posible. Le dejé otro mensaje a Lesley en el contestador, metí las manos en los bolsillos y bajé a trabajar.
* * *
Mi padre asegura que puede distinguir a un trompetista de otro tras escucharle tocar tres notas, y no me refiero solo a diferenciar a Dizzy Gillespie de Louis Armstrong. Sabe distinguir a Freddie Hubbard, en sus inicios, de Clifford Brown al final de su trayectoria. Y no es nada fácil, os lo aseguro. Mi padre puede hacerlo no solo porque se ha tirado años escuchando a estos tipos tocando solos, sino porque se toma en serio la tarea de conocer la diferencia.
La mayoría de las personas ven la mitad de las cosas que tienen delante. La corteza visual hace un jodido montón de procesamientos de imágenes antes incluso de que la señal llegue al cerebro, cuyas prioridades siguen siendo las de comprobar la sabana ancestral por si hubiera depredadores peligrosos, bayas comestibles y árboles a los que trepar. Por eso, un gato que aparece de repente por la noche puede hacerte dar un brinco y algunas personas, cuando están distraídas, pueden cruzar por delante de un autobús. Sencillamente, a tu cerebro no le interesan esos grandes bloques de metal con ruedas o los montones de cosas color fosforito que se apilan a nuestro alrededor. «No te preocupes por eso», dice el cerebro, «son los mercaderes de la muerte cubiertos de pelo con los que tienes que andarte con ojo».
Si de verdad quieres ver lo que tienes delante, si quieres ser algo parecido a un agente de policía medio decente, entonces debes tomarte en serio lo de mirar con atención. Esa es la única forma de localizar la prueba, la que generará la siguiente pista. Sobre todo cuando no tienes ni idea de cuál será.
Deduje que, fuera la que fuera esta vez, probablemente estaría en el comedor/taller improvisado. Aun así, estudié el salón y la cocina primero, porque no hay nada peor que descubrir posteriormente que te has dejado una pista importantísima detrás… o, y solo llevaba trabajando una semana cuando ocurrió, un sospechoso.
Lesley le atrapó, en caso de que os lo preguntarais.
Fuese lo que fuese últimamente el difunto Patrick Mulkern, no era un dejado. Tanto la cocina como el salón estaban recogidos y limpios a unos niveles que, si no eran profesionales, al menos sí que eran adecuados. De modo que, cuando me puse los guantes y separé el sillón de la pared, encontré una mezcla de bolígrafos, trozos de papel, pelusas, un caramelo duro y treinta y seis peniques en monedas.
La prueba sería uno de los pedazos de papel, pero no me di cuenta de su importancia hasta más tarde.
La habitación trasera era la única parte de la casa que tenía libros: dos estanterías independientes y baratas de la década de los setenta llenas de lo que parecían manuales técnicos y revistas de negocios con nombres como el Independent Locksmith Journal y The Locksmith. Desde que me uní a La Locura, he tenido que estudiar muchas estanterías sospechosas y el truco está en no ojearlas. Tienes que moverte metódicamente a lo largo de cada estantería, empezando de arriba abajo. Esta contenía dos números de la revista Loaded de 2010, un catálogo de Navidad de Argos, una copia en tapa blanda de Objetivo: la Luna, de Tintín, una carpeta llena de facturas que se remontaban a los noventa y un folleto de Patrimonio Nacional sobre las maravillas de West Hill House, en Highgate. Dejé el folleto medio fuera de la estantería para que resultara fácil volver a encontrarlo y regresé al salón para comprobar de nuevo uno de los trozos de papel.
Aún seguía allí: una entrada individual antigua, de la clase que recortan de un rollo los guías voluntarios de las propiedades más pequeñas de Patrimonio Nacional. Una propiedad como West Hill House, en Highgate. Hice unas anotaciones, pero dejé la entrada donde la había encontrado. En Scotland Yard se ponen bastante pesados con la cadena de conservación de pruebas de los casos de asesinato porque no solo ayuda a evitar anomalías de las que pudiera aprovecharse un abogado defensor, sino que también elimina cualquier tentación de «mejorar» el caso que pudieran tener los agentes a cargo de la investigación. O al menos hace que sea mucho más difícil que antes.
Me tomé mi tiempo para comprobar los aparadores de la habitación de trabajo y, con permiso de la inspectora Duffy, inspeccioné las estancias del piso de arriba, por si acaso Patrick Mulkern hubiera sido un visitante entusiasta de las casas de Patrimonio Nacional y tuviera una pila de guías turísticas escondidas junto a la cama. Nada. Aunque me fijé en que tenía un ejemplar de El atlas de las nubes en la mesilla de noche.
Cuando me convencí de que no iba a hacer el ridículo, persuadí a uno de los agentes del grupo de Duffy para que solicitara en la Plataforma Integrada de Información una búsqueda sobre delitos ocurridos en las propiedades que Patrimonio Nacional tenía en Londres. La respuesta fue bastante inmediata: un allanamiento en West Hill House, Highgate; algo poco corriente porque el personal no sabía qué habían robado. Justo estaba apuntando el número del caso cuando Nightingale apareció en el Jaguar. Salí a recibirle y, mientras caminábamos hacia la casa, le puse al día de cómo había llegado yo hasta allí.
Se detuvo para examinar la quemadura de la puerta principal.
—¿Esto es obra tuya, Peter? —preguntó.
—Sí, señor —dije.
—Bueno, al menos esta vez no has quemado toda la puerta —dijo. Pero su sonrisa se desvaneció cuando entró en el recibidor. Olisqueó el ambiente y vi que un pequeño recuerdo se reflejaba en su rostro, pero lo reprimió rápidamente.
—Conozco este olor —dijo, y subió las escaleras.
Acordar una interrelación entre La Locura y el resto de policías siempre resulta complicado, sobre todo cuando son de la Brigada de Homicidios. No consigues llegar a oficial al mando de una investigación a no ser que tengas una licenciatura en escepticismo, un máster en recelo y tu currículo cite «cabrón desconfiado» entre tus aficiones. Nightingale cuenta que en los viejos tiempos, que para él son antes de la guerra, La Locura disfrutaba de una cooperación inmediata e incondicional, sin duda acompañada de numerosas inclinaciones de cabeza e individuos quitándose el sombrero de fieltro. Incluso después de la guerra, decía que no había demasiados casos y que los detectives al cargo seguían estando mucho más relajados con el papeleo, los procedimientos y, lo que es más, las pruebas. Pero en la actualidad, cuando se espera que un agente superior de inteligencia haga coincidir a unos maleantes específicos con unos delitos determinados y, de no conseguirlo, deba de enfrentarse a una evaluación externa, tienes que utilizar cierta cantidad de tacto y encanto. Un inspector jefe es, por definición, mucho más encantador que un agente, razón por la que Nightingale subió la escalera para hablar con Duffy. No tardó mucho en bajar… Creo que lo consigue con su acento elegante.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.