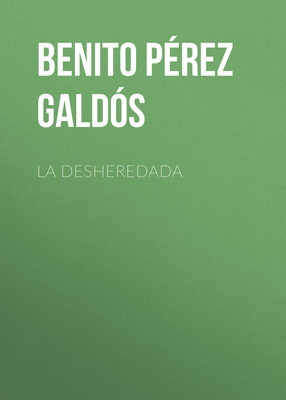Kitabı oku: «Episodios Nacionales: Zaragoza», sayfa 13
– El edificio vale bien poco, Sr. D. Jerónimo – dijo el fraile, – y si mal no recuerdo, hace diez años que nadie quiere habitarla.
– Como dio la gente en la manía de decir si había duendes o no… Pero dejemos eso. ¿Han visto por aquí a mi hija?
– Esa virginal azucena ha ido hacia San Diego en busca de su simpático papá.
– Mi hija ha perdido el juicio.
– Algo de eso.
– También tiene de ello la culpa el Sr. de Montoria. Mis enemigos, mis pérfidos enemigos no me dejan respirar.
– ¡Cómo! – exclamó mi protector. – ¿También tengo yo la culpa de que esa niña haya sacado las malas mañas de su madre?… quiero decir… ¡Maldita lengua mía! Su madre fue una señora ejemplar.
– Los insultos del Sr. Montoria no me llaman la atención y los desprecio – dijo el avaro con ponzoñosa cólera. – En vez de insultarme el Sr. D. José, debiera sujetar a su niño Agustín, libertino y embaucador, que es quien ha trastornado el seso a mi hija. No, no se la daré en matrimonio, aunque bebe los vientos por ella. Y quiere robármela. ¡Buena pieza el tal D. Agustín! No, no la tendrá por esposa. Vale más, mucho más mi María.
D. José de Montoria, al oír esto, púsose blanco, y dio algunos pasos hacia el tío Candiola, con intento sin duda de renovar la violenta escena de la calle de Antón Trillo. Después se contuvo, y con voz dolorida habló así:
– ¡Dios mío! Dame fuerzas para reprimir mis arrebatos de cólera. ¿Es posible matar la soberbia y ser humilde delante de este hombre? Le pedí perdón de la ofensa que le hice, humilleme ante él, le ofrecí una mano de amigo, y sin embargo, se me pone delante para injuriarme otra vez, para insultarme del modo más horrendo… ¡Miserable hombre, castígame, mátame, bébete toda mi sangre y vende después mis huesos para hacer botones; pero que tu vil lengua no arroje tanta ignominia sobre mi hijo querido! ¿Qué has dicho, que ha dicho Vd. de mi Agustín?
– La verdad.
– No sé cómo me contengo. Señores, sean ustedes testigos de mi bondad. No quiero arrebatarme; no quiero atropellar a nadie; no quiero ofender a Dios. Yo le perdono a este hombre sus infamias; pero que se quite al punto de mi presencia, porque viéndole no respondo de mí.
Candiola, amedrentado por estas palabras, entró en el portalón del convento. El padre Luengo se llevó a Montoria por el Coso abajo.
Y sucedió que en el mismo instante, entre los soldados que allí estaban reunidos, empezó a cundir un murmullo rencoroso que indicaba sentimientos muy hostiles contra el padre de Mariquilla, lo cual, atendidos los antecedentes de aquel, no tenía nada de particular. Él quiso huir, viéndose empujado de un lado para otro; mas le detuvieron, y sin saber cómo, en un rápido movimiento del grupo amenazador, fue llevado al claustro. Entonces una voz dijo con colérico acento:
– Al pozo; arrojarle al pozo.
Candiola fue asido por varias manos, y magullado, roto y descosido más de lo que estaba.
– Es de los que andan repartiendo dinero para que la tropa se rinda – dijo uno.
– Sí, sí – gritaron otros. – Ayer decían que andaba en el Mercado repartiendo dinero.
– Señores – decía el infeliz con voz ahogada, – yo les juro a Vds. que jamás he repartido dinero.
Y así era la verdad.
– Anoche dicen que le vieron traspasar la línea y meterse en el campo francés.
– De donde volvió por la mañana. ¡Al pozo con él!
Otro amigo y yo forcejeamos un rato por salvar a Candiola de una muerte segura; pero no lo pudimos conseguir sino a fuerza de ruegos y persuasiones, diciendo:
– Muchachos, no hagamos una barbaridad. ¿Qué daño puede causar este vejete despreciable?
– Es verdad – añadió él en el colmo de la angustia. – ¿Qué mal puedo hacer yo, que siempre me he ocupado en socorrer a los menesterosos? Vosotros no me mataréis; sois soldados de las Peñas de San Pedro y de Extremadura; sois todos guapos chicos. Vosotros incendiasteis aquellas casas de las Tenerías, donde yo encontré el pollo que me valió una onza. ¿Quién dice que yo me vendo a los franceses? Les odio, no les puedo ver, y a vosotros os quiero como a mi propio pellejo. Niñitos míos, dejadme en paz. Todo lo he perdido; que me quede al menos la vida.
Estas lamentaciones, y los ruegos míos y de mi amigo ablandaron un poco a los soldados, y una vez pasada la primera efervescencia, nos fue fácil salvar al desgraciado viejo. Al relevarse la gente que estaba en las posiciones, quedó completamente a salvo; pero ni siquiera nos dio las gracias cuando, después de librarle de la muerte, le ofrecimos un pedazo de pan. Poco después, y cuando tuvo alientos para andar, salió a la calle, donde él y su hija se reunieron.
XXVII
Aquella tarde, casi todo el esfuerzo de los franceses se dirigió contra el arrabal de la izquierda del Ebro. Asaltaron el monasterio de Jesús, y bombardearon el templo del Pilar, donde se refugiaba el mayor número de enfermos y heridos, creyendo que la santidad del lugar les ofrecía allí más seguridad que en otra parte.
En el centro no se trabajó mucho en aquel día. Toda la atención estaba reconcentrada en las minas y nuestros esfuerzos se dirigían a probar al enemigo que antes que consentir en ser volados solos, trataríamos de volarles a ellos, o volar juntos, por lo menos.
Por la noche ambos ejércitos parecían entregados al reposo. En las galerías subterráneas no se sentía el rudo golpe de la piqueta. Yo salí afuera y hacia San Diego encontré a Agustín y a Mariquilla, que hablaban sosegadamente sentados en el dintel de una puerta de la casa de los Duendes. Se alegraron mucho de verme, y me senté junto a ellos participando de los mendrugos que comían.
– No tenemos donde albergarnos – dijo Mariquilla. – Estábamos en un portal del callejón del Órgano, y nos echaron. ¿Por qué aborrecen tanto a mi pobre padre? ¿Qué daño les ha hecho? Después nos guarecimos en un cuartucho de la calle de las Urreas y también nos echaron. Nos sentamos luego bajo un arco en el Coso, y todos los que allí estaban huyeron de nosotros. Mi padre está furioso.
– Mariquilla de mi corazón – dijo Agustín, – espero que el sitio se acabe pronto de un modo o de otro. Quiera Dios que muramos los dos, si vivos no podemos ser felices. No sé por qué en medio de tantas desgracias mi corazón está lleno de esperanza; no sé por qué me ocurren ideas agradables y pienso constantemente en un risueño porvenir. ¿Por qué no? ¿Todo ha de ser desgracias y calamidades? Las desventuras de mi familia son infinitas. Mi madre no tiene ni quiere tener consuelo. Nadie puede apartarla del sitio en que están el cadáver de mi hermano y el de mi sobrino, y cuando por fuerza la llevamos lejos de allí, la vemos luego arrastrándose sobre las piedras de la calle para volver. Ella, mi cuñada y mi hermana ofrecen un espectáculo lastimoso; niéganse a tomar alimentos, y al rezar, deliran, confundiendo los nombres santos. Esta tarde al fin hemos conseguido llevarlas a un sitio cubierto donde se las obliga a mantenerse en reposo y a tomar algún alimento. Mariquilla, ¡a qué triste estado ha traído Dios a los míos! ¿No hay motivo para esperar que al fin se apiade de nosotros?
– Sí – repuso la Candiola; – el corazón me dice que hemos pasado las amarguras de nuestra vida, y que ahora tendremos días tranquilos. El sitio se acabará pronto, porque según dice mi padre, lo que queda es cosa de días. Esta mañana fui al Pilar; cuando me arrodillé delante de la Virgen, pareciome que la Santa Señora me miraba y se reía. Después salí de la iglesia, y un gozo muy vivo hacía palpitar mi corazón. Miraba al cielo y las bombas me parecían un juguete; miraba a los heridos, y se me figuraba que todos ellos se volvían sanos; miraba a las gentes y en todas creía encontrar la alegría que se desbordaba en mi pecho. Yo no sé lo que me ha pasado hoy, yo estoy contenta… Dios y la Virgen sin duda se han apiadado de nosotros; y estos latidos de mi corazón, esta alegre inquietud son avisos de que al fin después de tantas lágrimas vamos a ser dichosos.
– ¡Lo que dices es la verdad! – exclamó Agustín, estrechando a Mariquilla amorosamente contra su pecho. – Tus presentimientos son leyes; tu corazón identificado con lo divino no puede engañarnos; oyéndote me parece que se disipa la atmósfera de penas en que nos ahogamos, y respiro con delicia los aires de la felicidad. Espero que tu padre no se opondrá a que te cases conmigo.
– Mi padre es bueno – dijo la Candiola. – Yo creo que si los vecinos de la ciudad no le mortificaran, él sería más humano. Pero no le pueden ver. Esta tarde ha sido maltratado otra vez en el claustro de San Francisco, y cuando se reunió conmigo en el Coso estaba furioso y juraba que se había de vengar. Yo procuraba aplacarle; pero todo en vano. Nos echaron de varias partes. Él, cerrando los puños y pronunciando voces destempladas, amenazaba a los transeúntes. Después echó a correr hacia aquí; yo pensé que venía a ver si le han destrozado esta casa, que es nuestra; seguile, volviose él hacia mí como atemorizado al sentir mis pasos, y me dijo: «tonta, entrometida, ¿quién te manda seguirme?». Yo no le contesté nada, pero viendo que avanzaba hacia la línea francesa con ánimo de traspasarla, quise detenerle, y le dije: «Padre ¿a dónde vas?». Entonces me contestó: «¿No sabes que en el ejército francés está mi amigo el capitán de suizos D. Carlos Lindener, que servía el año pasado en Zaragoza? Voy a verle; recordarás que me debe algunas cantidades». Hízome quedar aquí y se marchó. Lo que siento es que sus enemigos, si saben que traspasa la línea y va al campo francés, le llamarán traidor. No sé si será por el gran cariño que le tengo por lo que me parece incapaz de semejante acción. Temo que le pase algún mal, y por eso deseo la conclusión del sitio. ¿No es verdad que concluirá pronto, Agustín?
– Sí, Mariquilla, concluirá pronto, y nos casaremos. Mi padre quiere que me case.
– ¿Quién es tu padre? ¿Cómo se llama? No es tiempo todavía de que me lo digas?
– Ya lo sabrás. Mi padre es persona principal y muy querido en Zaragoza. ¿Para qué quieres saber más?
– Ayer quise averiguarlo… Somos curiosas. A varias personas conocidas que hallé en el Coso les pregunté: «¿Saben Vds. quién es ese señor que ha perdido a su hijo primogénito?». Pero como hay tantos en este caso, la gente se reía de mí.
– No me lo preguntes. Yo te lo revelaré a su tiempo, y cuando al decírtelo, pueda darte una buena noticia.
– Agustín, si me caso contigo, quiero que me lleves fuera de Zaragoza por unos días. Deseo durante corto tiempo ver otras casas, otros árboles, otro país; deseo vivir algunos días en sitios que no sean estos, donde tanto he padecido.
Sí, Mariquilla de mi alma – exclamó Montoria con arrebato; – iremos a donde quieras, lejos de aquí, mañana mismo… mañana no, porque no está levantado el sitio; pasado… en fin, cuando Dios quiera…
– Agustín – añadió Mariquilla, con voz débil que indicaba cierta somnolencia, – quiero que al volver de nuestro viaje, reedifiques la casa en que he nacido. El ciprés continúa en pie.
Mariquilla inclinando la cabeza, mostraba estar medio vencida por el sueño.
– ¿Deseas dormir, pobrecilla? – le dijo mi amigo tomándola en brazos.
– Hace varias noches que no duermo – respondió la joven cerrando los ojos. – La inquietud, el pesar, el miedo me han mantenido en vela. Esta noche el cansancio me rinde, y la tranquilidad que siento me hace dormir.
– Duerme en mis brazos, María – dijo Agustín, – y que la tranquilidad que ahora llena tu alma no te abandone cuando despiertes.
Después de un breve rato en que la creímos dormida, Mariquilla mitad despierta, mitad en sueños, habló así:
– Agustín, no quiero que quites de mi lado a esa buena doña Guedita, que tanto nos protegía cuando éramos novios… Ya ves cómo tenía yo razón al decirte que mi padre fue al campo francés a cobrar sus cuentas…
Después no habló más y se durmió profundamente. Sentado Agustín en el suelo, la sostenía sobre sus rodillas y entre sus brazos. Yo abrigué sus pies con mi capote.
Callábamos Agustín y yo, porque nuestras voces no turbaran el sueño de la muchacha. Aquel sitio era bastante solitario. Teníamos a la espalda la casa de los Duendes, inmediata al convento de San Francisco, y enfrente el colegio de San Diego, con su huerta circuida por largas tapias que se alzaban en irregulares y angostos callejones. Por ellos discurrían los centinelas que se relevaban y los pelotones que iban a las avanzadas o venían de ellas. La tregua era completa, y aquel reposo anunciaba grandes luchas para el día siguiente.
De pronto, el silencio me permitió oír sordos golpes debajo de nosotros en lo profundo del suelo. Al punto comprendí que andaba por allí la piqueta de los minadores franceses, y comuniqué mi recelo a Agustín, el cual, prestando atención, me dijo:
– Efectivamente, parece que están minando. Pero ¿a dónde van por aquí? Las galerías que hicieron desde Jerusalén están todas cortadas por las nuestras. No pueden dar un paso sin que se les salga al encuentro.
– Es que este ruido indica que están minando por San Diego. Ellos poseen una parte del edificio. Hasta ahora no han podido llegar a las bodegas de San Francisco. Si por casualidad han discurrido que es fácil el paso desde San Diego a San Francisco por los bajos de esta casa, es probable que este paso sea el que están abriendo ahora.
– Corre al instante al convento – me dijo, – baja a los subterráneos, y si sientes ruido, cuenta a Renovales lo que pasa. Si algo ocurre, me llamas enseguida.
Agustín quedose solo con Mariquilla. Fui a San Francisco, y al bajar a las bodegas, encontré, con otros patriotas, a un oficial de ingenieros, el cual, como yo le expusiera mi temor, me dijo:
– Por las galerías abiertas debajo de la calle de Santa Engracia, desde Jerusalén y el Hospital, no pueden acercarse aquí, porque con nuestra zapa hemos inutilizado la suya, y unos cuantos hombres podrán contenerlos. Debajo de este edificio dominamos los subterráneos de la iglesia, las bodegas y los sótanos que caen hacia el claustro de Oriente. Hay una parte del convento que no está minada, y es la de Poniente y Sur; pero allí no hay sótanos, y hemos creído excusado abrir galerías, porque no es probable se nos acerquen por esos dos lados. Poseemos la casa inmediata, y yo he reconocido su parte subterránea, que está casi pegada a las cuevas de la sala capitular. Si ellos dominaran la casa de los Duendes, fácil les sería poner hornillos y volar toda la parte del Sur y de Poniente; pero aquel edificio es nuestro, y desde él a las posiciones francesas enfrente de San Diego y en Santa Rosa, hay mucha distancia. No es probable que nos ataquen por ahí, a menos que no exista alguna comunicación desconocida entre la casa y San Diego o Santa Rosa, que les permitiera acercársenos sin advertirlo.
Hablando sobre el particular estuvimos hasta la madrugada. Al amanecer, Agustín entró muy alegre, diciéndome que había conseguido albergar a Mariquilla en el mismo local donde estaba su familia. Después nos dispusimos para hacer un esfuerzo aquel día, porque los franceses, dueños ya del Hospital, mejor dicho, de sus ruinas, amenazaban asaltar a San Francisco, no por bajo tierra, sino a descubierto y a la luz del sol.
XXVIII
La posesión de San Francisco iba a decidir la suerte de la ciudad. Aquel vasto edificio, situado en el centro del Coso, daba una superioridad incontestable a la nación que lo ocupase. Los franceses lo cañonearon desde muy temprano, con objeto de abrir brecha para el asalto, y los zaragozanos llevaron a él lo mejor de su fuerza para defenderlo. Como escaseaban ya los soldados, multitud de personas graves que hasta entonces no sirvieran sino de auxiliares, tomaron las armas. Sas, Cereso, La Casa, Piedrafita, Escobar, Leiva, D. José de Montoria, todos los grandes patriotas habían acudido también.
En la embocadura de la calle de San Gil y en el arco de Cineja había varios cañones para contener los ímpetus del enemigo. Yo fui enviado con otros de Extremadura al servicio de aquellas piezas, porque apenas quedaban artilleros, y cuando me despedí de Agustín, que permanecía en San Francisco al frente de la compañía, nos abrazamos creyendo que no nos volveríamos a ver.
D. José de Montoria, hallándose en la barricada de la Cruz del Coso, recibió un balazo en la pierna y tuvo que retirarse; pero apoyado en la pared de una casa inmediata al arco de Cineja, resistió por algún tiempo el desmayo que le producía la hemorragia, hasta que al fin sintiéndose desfallecido, me llamó, diciéndome:
– Sr. de Araceli, se me nublan los ojos… No veo nada… ¡Maldita sangre, cómo se marcha a toda prisa cuando hace más falta! ¿Quiere Vd. darme la mano?
– Señor – le dije corriendo hacia él y sosteniéndole. – Más vale que se retire Vd. a su alojamiento.
– No, aquí quiero estar… Pero, Sr. de Araceli, si me quedo sin sangre… ¿Dónde demonios se ha ido esta condenada sangre…?, y parece que tengo piernas de algodón… Me caigo al suelo como un costal vacío.
Hizo terribles esfuerzos por reanimarse; pero casi llegó a perder el sentido, más que por la gravedad de la herida, por la pérdida de la sangre, el ningún alimento, los insomnios y penas de aquellos días. Aunque él rogaba que le dejáramos allí arrimado a la pared, para no perder ni un solo detalle de la acción que iba a trabarse, le llevamos a su albergue, que estaba en el mismo Coso, esquina a la calle del Refugio. La familia había sido instalada en una habitación alta. La casa toda estaba llena de heridos, y casi obstruían la puerta los muchos cadáveres depositados en aquel sitio. En el angosto portal, en las habitaciones interiores no se podía dar un paso porque la gente que había ido allí a morirse lo obstruía todo, y no era fácil distinguir los vivos de los difuntos.
Montoria, cuando le entramos allí, dijo:
– No me llevéis arriba, muchachos, donde está mi familia. Dejadme en esta pieza baja. Ahí veo un mostrador que me viene de perillas.
Pusímosle donde dijo. La pieza baja era una tienda. Bajo el mostrador habían expirado aquel día algunos heridos y apestados, y muchos enfermos se extendían por el infecto suelo, arrojados sobre piezas de tela.
– A ver – continuó – si hay por ahí algún alma caritativa que me ponga un poco de estopa en este boquete por donde sale la sangre.
Una mujer se adelantó hacia el herido. Era Mariquilla Candiola.
– Dios os lo premie, niña – dijo D. José, al ver que traía hilas y lienzo para curarle. – Basta por ahora con que me remiende Vd. un poco esta pierna. Creo que no se ha roto el hueso.
Mientras esto pasaba, unos veinte paisanos invadieron la casa, para hacer fuego desde las ventanas contra las ruinas del hospital.
– Sr. de Araceli, ¿se marcha Vd. al fuego? Aguarde Vd. un rato, para que me lleve, porque me parece que no puedo andar solo. Mande Vd. el fuego desde la ventana. Buena puntería. No dejar respirar a los del Hospital… A ver, joven, despache Vd. pronto. ¿No tiene Vd. un cuchillo a mano? Sería bueno cortar ese pedazo de carne que cuelga… ¿Cómo va eso, señor de Araceli? ¿Vamos ganando?
– Vamos bien – le respondí desde la ventana. – Ahora retroceden al Hospital. San Francisco es un hueso un poco duro de roer.
María en tanto miraba fijamente a Montoria, y seguía curándole con mucho cuidado y esmero.
– Es Vd. una alhaja, niña – dijo mi amigo. – Parece que no pone las manos encima de la herida… Pero ¿a qué me mira Vd. tanto? ¿Tengo monos en la cara? A ver… ¿Está concluido eso?… Trataré de levantarme… Pero si no me puedo tener… ¿Qué agua de malva es esta que tengo en las venas? Porr… iba a decirlo… que no pueda corregir la maldita costumbre… Sr. de Araceli, no puedo con mi alma. ¿Cómo anda la cosa?
– Señor, a las mil maravillas. Nuestros valientes paisanos están haciendo prodigios.
En esto llegó un oficial herido a que le pusieran un vendaje.
– Todo marcha a pedir de boca – nos dijo. – No tomarán a San Francisco. Los del hospital han sido rechazados tres veces. Pero lo portentoso, señores, ha ocurrido por el lado de San Diego. Viendo que los franceses se apoderaban de la huerta pegada a la casa de los Duendes, cargaron sobre ellos a la bayoneta los valientes soldados de Orihuela, mandados por Pino-Hermoso, y no sólo los desalojaron, sino que dieron muerte a muchos, cogiendo trece prisioneros.
– Quiero ir allá. ¡Viva el batallón de Orihuela! ¡Viva el marqués de Pino-Hermoso! – exclamó con furor sublime D. José de Montoria. – Sr. de Araceli, vamos allá. Lléveme Vd. ¿Hay por ahí un par de muletas? Señores, las piernas me faltan. Pero andaré con el corazón. Adiós niña, hermosa curandera… Pero ¿por qué me mira Vd. tanto?… Me conoce Vd. y yo creo haber visto esa cara en alguna parte… sí… pero no recuerdo dónde.
– Yo también le he visto a Vd. una vez, una vez sola – dijo Mariquilla con aplomo, – y ojalá no me acordara.
– No olvidaré este beneficio – añadió Montoria. – Parece Vd. una buena muchacha… y muy linda por cierto. Adiós, estoy muy agradecido, sumamente agradecido… Venga un par de muletas, un bastón, que no puedo andar, Sr. de Araceli. Deme Vd. el brazo… ¿Qué telarañas son estas que se me ponen ante los ojos?… Vamos allá, y echaremos a los franceses del hospital.
Disuadiéndole de su temerario propósito de salir, me disponía a marchar yo solo, cuando se oyó una detonación tan fuerte, que ninguna palabra del lenguaje tiene energía para expresarla. Parecía que la ciudad entera era lanzada al aire por la explosión de un inmenso volcán abierto bajo sus cimientos. Todas las casas temblaron; oscureciose el cielo con inmensa nube de humo y de polvo, y a lo largo de la calle vimos caer trozos de pared, miembros despedazados, maderos, tejas, lluvias de tierra y material de todas clases.
– ¡La Santa Virgen del Pilar nos asista! – exclamó Montoria. – Parece que ha volado el mundo entero.
Los enfermos y heridos gritaban creyendo llegada su última hora, y todos nos encomendamos mentalmente a Dios.
¿Qué es esto? ¿Existe todavía Zaragoza? – preguntaba uno.
– ¿Volamos nosotros también?
– Debe haber sido en el convento de San Francisco esta terrible explosión – dije yo.
– Corramos allá – dijo Montoria sacando fuerzas de flaqueza. – Sr. de Araceli. ¿No decían que estaban tomadas todas las precauciones para defender a San Francisco?… ¡Pero no hay un par de muletas, por ahí?
Salimos al Coso, donde al punto nos cercioramos de que una gran parte de San Francisco había sido volada.
– Mi hijo estaba en el convento – dijo Montoria pálido como un difunto. – ¡Dios mío, si has determinado que lo pierda también, que muera por la patria en el puesto del honor!
Acercose a nosotros el locuaz mendigo de quien hice mención en las primeras páginas de esta relación, el cual trabajosamente andaba con sus muletas, y parecía en muy mal estado de salud.
– Sursum Corda – le dijo el patriota, – dame tus muletas, que para nada las necesitas.
– Déjeme su merced – repuso el cojo – llegar a aquel portal y se las daré. No quiero morirme en medio de la calle.
– ¿Te mueres tú?
– ¡Así parece! La calentura me abrasa. Estoy herido en el hombro desde ayer y todavía no me han sacado la bala. Siento que me voy. Tome usía las muletas.
– ¿Vienes de San Francisco?
– No, señor; yo estaba en el arco del Trenque… Allí había un cañón: hemos hecho mucho fuego. Pero San Francisco ha volado por los aires cuando menos lo creíamos. Toda la parte del Sur y de Poniente vino al suelo, enterrando mucha gente. Ha sido traición, según dice el pueblo… Adiós, D. José… Aquí me quedo… Los ojos se me oscurecen, la lengua se me traba, yo me voy… la Señora Virgen del Pilar me ampare, y aquí tiene usía mis remos.
Con ellos pudo avanzar un poco Montoria hacia el lugar de la catástrofe; pero tuvimos que doblar la calle de San Gil, porque no se podía seguir más adelante. Los franceses habían cesado de hostilizar el convento por el lado del Hospital; pero asaltándolo por San Diego, ocupaban a toda prisa las ruinas, que nadie podía disputarles. Conservábase en pie la iglesia y torre de San Francisco.
– ¡Eh, padre Luengo! – dijo Montoria llamando al fraile de este nombre, que entraba apresuradamente en la calle de San Gil. – ¿Qué hay? ¿Dónde está el Capitán general? ¿Ha perecido entre las ruinas?
– No – repuso el padre deteniéndose. – Está con otros jefes en la plazuela de San Felipe. Puedo anunciarle a Vd. que su hijo Agustín se ha salvado, porque era de los que ocupaban la torre.
– ¡Bendito sea Dios! – dijo D. José cruzando las manos.
– Toda la parte de Sur y Poniente ha sido destruida – prosiguió Luengo. – No se sabe cómo han podido minar por aquel sitio. Debieron poner los hornillos debajo de la sala del capítulo, y por allí no se habían hecho minas, creyendo que era lugar seguro.
– Además – dijo un paisano armado y que se acercó al grupo, – teníamos la casa inmediata, y los franceses, posesionados sólo de parte de San Diego y de Santa Rosa, no podían acercarse allí con facilidad.
– Por eso se cree – indicó un clérigo armado que se nos agregó – que han encontrado un paso secreto entre Santa Rosa y la Casa de los Duendes. Apoderados de los sótanos de esta, con una pequeña galería, pudieron llegar hasta debajo de la sala del capítulo que está muy cerca.
– Ya se sabe todo – dijo un capitán del ejército. – La Casa de los Duendes tiene un gran sótano que nos era desconocido. Desde este sótano partía, sin duda, una comunicación con Santa Rosa, a cuyo convento perteneció antiguamente dicho edificio y servía de granero y almacén.
– Pues si eso es cierto, si esa comunicación existe – añadió Luengo, – ya comprendo quién se la ha descubierto a los franceses. Ya saben Vds. que cuando los enemigos fueron rechazados en la huerta de San Diego, se hicieron algunos prisioneros. Entre ellos está el tío Candiola, que varias veces ha visitado estos días el campo francés, y desde anoche se pasó al enemigo.
– Así tiene que ser – afirmó Montoria, – porque la Casa de los Duendes pertenece a Candiola. Harto sabe el condenado judío los pasos y escondrijos de aquel edificio. Señores, vamos a ver al Capitán general. ¿Se cree que aún podrá defenderse el Coso?
– ¿Pues no se ha de defender? – dijo el militar. – Lo que ha pasado es una friolera: algunos muertos más. Aún se intentará reconquistar la iglesia de San Francisco.
Todos mirábamos a aquel hombre que tan serenamente hablaba de lo imposible. La concisa sublimidad de su empeño parecía una burla, y sin embargo, en aquella epopeya de lo increíble, semejantes burlas solían parar en realidad.
Los que no den crédito a mis palabras, abran la historia y verán que unas cuantas docenas de hombres extenuados, hambrientos, descalzos, medio desnudos, algunos de ellos heridos, se sostuvieron todo el día en la torre; mas no contentos con esto, extendiéronse por el techo de la iglesia, y abriendo aquí y allí innumerables claraboyas, sin atender al fuego que se les hacía desde el Hospital, empezaron a arrojar granadas de mano contra los franceses, obligándoles a abandonar el templo al caer de la tarde. Toda la noche pasó en tentativas del enemigo para reconquistarlo; pero no pudieron conseguirlo hasta el día siguiente, cuando los tiradores del tejado se retiraron, pasando a la casa de Sástago.