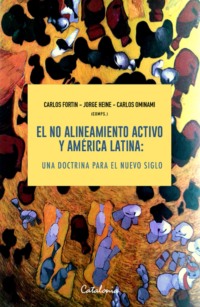Kitabı oku: «El no alineamiento activo y América Latina», sayfa 7
¿Una nueva Guerra Fría?
A los retratos ya concluidos pertenecen también, entonces, modos de conducta…A menudo esto lleva a imágenes falsas y, a raíz de esas imágenes falsas, a una propia conducta errónea (Bertolt Brecht, Escritos políticos, 1970).
Es usual leer y escuchar que las relaciones entre Estados Unidos y China hoy tienen un correlato en lo que fuera la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el pasado (Tokatlian 2020a). Sin embargo, resulta indispensable analizar dichas relaciones en su naturaleza global específica y en su manifestación concreta respecto a América Latina.
Los vínculos entre Washington y Moscú se caracterizaron por una enemistad integral debido a la existencia de dos modelos antagónicos en lo social, lo económico y lo político. Los contactos culturales fueron escasísimos y los nexos materiales soviético-estadounidenses fueron exiguos: 1979 fue el año récord de intercambio bilateral, alcanzando los US$ 4.500 millones de dólares. La esencia de la competencia entre las superpotencias se medía de acuerdo a su capacidad mutua de destrucción: en 1982, cada uno poseía aproximadamente 10.000 ovijas nucleares. Tácita o explícitamente, según los casos, compartían una visión en cuanto a sus respectivas áreas de influencia. En Latinoamérica y Europa oriental ambos impusieron la noción de una soberanía limitada consistente en el hecho de que la decisión de modificar drásticamente la pertenencia a uno y otro bloque sería sancionada con severidad. Cada uno, a su vez, promovía el cambio de régimen en los países del entonces Tercer Mundo en concordancia con sus preferencias ideológicas. Asimismo, Moscú y Washington impulsaron las “guerras por encargo”–proxy wars– en la periferia. En Occidente, Washington logró arraigar la doble idea de que Estados Unidos era el incontrovertible arquitecto del orden internacional liberal y de que la URSS era un poder revisionista cuyo objetivo era arrasar con las reglas de juego imperantes; el uno parecía una superpotencia satisfecha, el otro una superpotencia revanchista.
Estados Unidos y China expresan hoy dos modalidades contrapuestas de capitalismo a pesar de que las reformas de Deng Xiaoping en 1978 apuntaban a modernizar el socialismo de un país notablemente atrasado. China se transformó en un capitalismo competitivo, mientras Estados Unidos muestra signos –muy particularmente desde 2004– de baja productividad. La relación entre Washington y Beijing se despliega en el marco de una acelerada transición de poder en el campo de las relaciones internacionales, más propia de las pugnas clásicas entre grandes potencias, aunque con rasgos distintivos: se trata de una transición de poder de Occidente a Oriente (y no dentro de Occidente), en un mundo con cuantiosos arsenales nucleares (hecho sin precedentes históricos) y con la presencia de diversos centros (estatales y no gubernamentales) con distintos atributos recursivos y de influencia. Mirar prioritariamente el equilibrio militar no contribuye a entender la dinámica de los vínculos sino-estadounidenses. En 2019, la suma de los presupuestos de defensa de los países de la OTAN, más la de los mayores aliados de Estados Unidos en la Cuenca del Pacífico, sumó US$ 1.1 billones de dólares, mientras que el de China fue de US$ 181 mil millones de dólares. Por su parte, Washington posee 5.800 ojivas nucleares y China, 320. Beijing ha tenido y tiene una postura nuclear muy diferente de la que tuvo la URSS; China compite más material que militarmente con Estados Unidos. Sin duda es por ahí que irán las fricciones del futuro: comercio, finanzas, tecnología, etc.
La rivalidad entre los dos países es un hecho, pero lo es también la interdependencia. El comercio bilateral alcanzó los US$ 630 mil millones de dólares en 2018, mientras las inversiones acumuladas entre 1990-2019 de China en Estados Unidos llegó a US$ 150 mil millones de dólares y las de Estados Unidos en China para el mismo período sumó US$ 284 mil millones. Y hay otras dimensiones que reflejan la intensidad de los contactos: en 2019, de los 1.095.000 estudiantes extranjeros en Estados Unidos, 369.000 provenían de China.
Washington no ha abandonado su insistencia en el regime change, su afán intervencionista, ni la diplomacia coercitiva: nada de eso es la práctica china actual. Recientemente, Washington se exhibió como una potencia insatisfecha e inconforme con el orden internacional liberal que contribuyó a construir, mientras Beijing pareció (y parece) un gestor cada vez más confiado y afirmativo de un ordenamiento global alternativo. A finales de los noventa la secretaria de Estado, Madeleine Albright acuñó el término de “nación indispensable” para designar a Estados Unidos y su influencia decisiva en los asuntos mundiales. Para varios países China se está convirtiendo hoy en la nación indispensable, mientras Estados Unidos se tornó en un país insoportable. Si se toma al pie de la letra la noción de poder revisionista, Estados Unidos bajo Trump lo epitomizó.
En ese contexto, lo que la pospandemia revelará es si la rivalidad matizada se transforma en enemistad plena y si la interdependencia se erosiona a punto tal de que Estados Unidos y China inician un camino de desacople parcial y/o recíproco como anticipo de una agudización de la disputa estratégica entre ambos. En ese sentido, leer la geopolítica actual con los lentes de la Guerra Fría puede conducir a equívocos.
Esto no obsta para afirmar que hay un componente de la creciente disputa global entre Estados Unidos y China que no debe desconocerse en Latinoamérica. La mayor conflictividad bilateral volvió a colocar en escena, como en la Guerra Fría, la presión de Washington y la lógica de “con o contra” Estados Unidos. Eso fue evidente durante la administración del presidente Trump pero encontró dos obstáculos para la anuencia en la región: por un lado, una exigencia de “lealtad” pero con una notable escasez de recursos materiales como contrapartida y, por el otro, la ausencia en la gran mayoría de naciones latinoamericanas de jugadores poderosos con capacidad de veto para frenar los vínculos económicos con Beijing. Una paradoja del inmediato pos-11/9 y de la gestión de Trump es que a pesar de que Estados Unidos demandó a América Latina, como en la Guerra Fría, un respaldo ideológico, gobiernos afines a Washington y aquellos que son distantes tienden a ser más pragmáticos de lo que usualmente se examina: no hay (aun en la mayoría de las elites más conservadoras o derechistas) la disposición ni convicción para enfrentar a China como fue el caso de la disputa Estados Unidos-Unión Soviética. La Casa Blanca, con Biden y a pesar de modales y estilos iniciales distintos, pedirá, seguramente con un tacto más discreto, más adhesión a Estados Unidos, mientras Xi Jinping hará sentir en la región el ascenso cada vez más asertivo de Beijing. En esa dirección, desde el lado latinoamericano la disyuntiva ya no es como en los setenta estar “unidos o dominados”, sino ser poco viables doméstica y colectivamente mientras Estados Unidos y China refuerzan, con distinta intensidad, el uso de la región como espacio de lucha y subordinación.
Mirando a América Latina
¿Y si América Latina ya no existe?
(Jorge Volpi, El insomnio de Bolívar, 2009).
Es evidente que América Latina es una unidad de análisis excesivamente agregada al momento de evaluar sus retos y dilemas. No obstante, también es cierto que existe un conjunto de condiciones, necesidades, intereses y aversiones que atraviesan toda la región. En ese sentido, el péndulo ilusión-desilusión siguió una trayectoria singular que no fue un espejo exacto de lo que aconteció a nivel mundial.
Si en los setenta Latinoamérica experimentó una década perdida a raíz de la extensión de gobiernos autoritarios en la región y en los ochenta vivió una segunda década perdida en materia económica, en los noventa padeció su tercera década perdida. En ese caso en el ámbito social: se ahondó la desigualdad, se incrementó la pugna entre clases, se mantuvieron altos los índices de pobreza, creció la criminalidad, se multiplicó el desempleo, se descuidó la educación y se deterioró la salud. Con ese marco de referencia la primera década del siglo XXI mostró, sin embargo, que surgía lo que algunos denominaron, con un optimismo inmoderado, una “nueva” América Latina.
El dato más trascendental lo constituyó el significativo aumento de los precios de los productos primarios agrícolas, mineros y energéticos que exporta la región. Ello permitió altas tasas de crecimiento y la posibilidad de incrementar las arcas de los gobiernos que se encontraban disminuidas por las medidas pro-mercado de los lustros previos. A lo anterior se sumaron los intentos por ampliar la democracia mediante diversas experiencias nacional-populares, de centro-izquierda y radicales. También fue posible, en particular en América del Sur, recuperar una histórica aspiración de la región: acrecentar la autonomía relativa mediante el soft balancing, la unidad colectiva ante asuntos claves y la diversificación de las relaciones exteriores. Para ello coincidieron el auge económico de China y la desatención política de Estados Unidos.
Pero a pesar de un contexto interno e internacional propicio, la matriz social, política y económica de los países no se alteró significativamente. Se redujo la pobreza, pero no la fragilidad de los sectores populares. Se acrecentó el rol del Estado, pero no necesariamente sus capacidades. Se creció a tasas importantes, pero no hubo una mejora sustantiva en materia de innovación científica y tecnológica. El tiempo de la ilusión en la región también fue breve.
El segundo lustro de la segunda década del siglo XXI mostraba que América Latina ha ido perdiendo gravitación en el mundo y que los países parecían abocados a disentir cada vez más entre sí. Lo primero ha conducido a la vulnerabilidad y lo segundo a la fragmentación: ambas potencian la dependencia. Si se observan históricamente diversos indicadores –votaciones en el marco de la ONU, participación en las exportaciones mundiales, nivel de primarización de las economías, inversión en ciencia y tecnología, índices de desigualdad, atributos militares, rankingcomparado de “poder blando”, entre otros– se advierte el debilitamiento de Latinoamérica en contraste con otras regiones como el Sudeste de Asia, por ejemplo.
A su vez, si se evalúan los ámbitos e iniciativas de concertación e integración de la región, hay un franco retroceso. Una mezcla de estancamiento, fragilidad y decadencia atraviesa, por igual, aunque con variada intensidad, al Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico, el ALBA, la Celac, la OEA, Unasur y Prosur. Dinámicas exógenas como el auge de China reforzaron la primarización económica y los incentivos para buscar atajos individuales. Con la llegada de gobiernos de derecha en distintos países de Suramérica, en particular, se evidenció la preferencia por el “sálvese quien pueda” y a favor de un claro acercamiento, sino acoplamiento, a Washington. El corolario estratégico de esto ha sido el deslizamiento hacia modos de aquiescencia en vez de opciones autonómicas.
Es en este contexto en el área en el que arriba el covid-19 a América Latina. En la región, el alcance de la desigualdad es agudo; los niveles de densidad demográfica en las grandes metrópolis resultan muy altos; las capacidades estatales son, por lo general, bajas; la infraestructura sanitaria muy insuficiente; los porcentajes de informalidad laboral elevadísimos; la fragilidad económica notoria; las condiciones de vulnerabilidad de minorías específicas son ostensibles; las desventajas materiales, legales y políticas para las mujeres patentes; las instituciones públicas en muchos casos son poco creíbles y en varias naciones la existencia de fuertes conflictos de diversa naturaleza e intensidad dificultan la aplicación de políticas para mitigar las consecuencias de la pandemia. Sintéticamente, el covid-19 entre nosotros resultó letal.
La pandemia, entonces, se insertó en medio de la desilusión generada por la desaceleración económica, la convulsión política, el descontento social y la disgregación diplomática.
Estados Unidos hoy: pocas certezas
Las naciones son amantes de la paz, bajo determinadas circunstancias históricas, y belicosas en otras; y no es ni la forma de gobierno ni las políticas internas las que lo determinan
(Hans J. Morgenthau, El rechazo de la política, 1946).
Es evidente que todo comienzo de una nueva administración en Estados Unidos –o para el caso, cualquier otro país– exige un tiempo de espera para ser analizada y evaluada en detalle. Es también cierto que el covid-19 exacerbó en el plano global una sensación de incertidumbre. Sin embargo, la experiencia sobre las transiciones de poder, las tendencias profundas de las relaciones interamericanas y las condiciones de la coyuntura doméstica en Estados Unidos permiten delinear algunas certezas.
Respecto al tema de China la rivalidad se seguirá profundizando. No se trata de una cuestión de voluntad: como lo muestra la historia de las relaciones entre Estados, todo reacomodo sustantivo de poderío genera tensiones habituales, mayor pugnacidad y puede conducir a conflictos mayúsculos. En todo caso, la encrucijada será cómo manejar y moderar el power shift; y esa tarea no es solo de Washington y Beijing. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca la relación con China continuará siendo un tema prioritario en la política exterior y de defensa de Estados Unidos: habrá que ver si, en verdad y así sea gradualmente, Washington abandona la acostumbrada gran estrategia de la primacía; algo difícil de desarraigar.
Antecedentes personales, comentarios durante la campaña de 2020 y un nutrido número de informes y estudios sugieren que Washington buscaría alcanzar una “coalición de voluntarios” (coalition of the willing) pero esta vez en contra de China. Tres elementos apuntan en esa dirección.
Primero, Biden como vicepresidente acompañó a Obama en la idea de que China era más que un competidor temporal y parsimonioso. Entre 2011 y 2012 Obama adoptó un conjunto de medidas para “re-equilibrar” la política exterior y de defensa –usualmente más concentrada en el Atlántico y Medio Oriente– en lo que se conoció como la mencionada “estrategia pivote” (Tow y Stuart 2017). Biden acompañó aquello que ya se vislumbraba en círculos de poder desde comienzos del siglo XXI: que China devino un oponente asertivo y estratégico. Cabe recordar que el secretario de Estado, Antony Blinken, y la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, fueron arquitectos de aquella estrategia, al tiempo que la Representante Comercial estadounidense, Katherine Tai, ha sido una fuerte crítica de China. En la audiencia de confirmación de Janet Yellen como secretaria de Tesoro anunció una amplia gama de acciones e instrumentos para frenar las prácticas comerciales abusivas de Beijing, mientras que la embajadora ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greefield –quien en 2019 había ofrecido una conferencia en el Confucius Institute del Savannah State University y recibiera críticas al respecto– afirmó en la audiencia de confirmación que se comprometía a trabajar “agresivamente contra los esfuerzos malignos de China” en la ONU (Nichols y Zengerle 2021). Finalmente es bueno recordar que en un acto de recaudación de fondos para la campaña presidencial, en agosto de 2020, Joe Biden aseveró: “Regarding the [Uyghurs], I’m going to work with our allies, at the U.N. and elsewhere to stand against the detention and repression and call it for what it is, it is: genocide” (Van Schaack 2021); lo cual anticipa que será muy complicado y contencioso una relación con un país al que se considera genocida.
Segundo, durante la campaña de 2020, Biden publicó una nota en la prestigiosa revista Foreign Affairs titulada “Por qué Estados Unidos debe liderar nuevamente” (Biden 2020a). Su referencia a Beijing es precisa: “Estados Unidos debe ser duro con China”. Afirma que es clave construir una “coalición de democracias” para hacerle frente y anuncia la convocatoria a una Cumbre sobre la Democracia. ¿Qué países serán invitados? ¿Buscará disciplinar aliados contra China? ¿Está seguro de que muchas naciones lo secundarán?
Tercero, desde hace meses abundan en Estados Unidos todo tipo de escritos con propuestas sobre qué hacer con China. Por ejemplo, el Centro Belfer para la Ciencia y los Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard publicó un trabajo sobre la viabilidad y practicidad de una OTAN del Pacífico (Asia Whole and Free? Assessing the Viability and Practicality of a Pacific NATO) (Bartnick, 2020). El think tank Atlantic Council produjo un informe (An Allied Strategy for China) (Kroenig y Cimmino, 2020) en el que sugiere que Washington encabece una alianza de países afines en el que el grupo de democracias denominado D-10 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá, Corea del Sur, Australia y la Unión Europea) más otros miembros de la OTAN incorpore a “socios informales” (como India, Suecia, Brasil, Finlandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Singapur y Emiratos Árabes Unidos) en una coalición contra China. Otros expertos proponen profundizar el llamado Diálogo de Defensa Cuadrilateral entre Estados Unidos, Australia, India y Japón iniciado en 2007 y que algunos invocan como la potencial OTAN de Asia. La Asia Society (2020), localizada en New York, coordinó un informe (Dealing with China as a Transatlantic Challenge) en el que retoma el concepto de “rivalidad sistémica” respecto a China y que fuera refrendado por la Comisión Europea y la OTAN, respectivamente, en 2019, proponiendo una acción más concertada frente a Beijing entre europeos y estadounidenses. Y el almirante Craig Faller (2020), al frente del Comando Sur, no deja de repetir que China es un “actor maligno” al que Latinoamérica debe repeler. Sin embargo, no es claro que los países más cercanos a Estados Unidos en Europa y Asia sigan confiando en la capacidad de Washington de consensuar una estrategia internacional hacia China. En síntesis, lo más probable es que la rivalidad entre Washington y Beijing no se suavice y varias de las iniciativas de Trump se preserven, e incluso ahonden, aunque con un discurso con menores tintes de confrontación con un lenguaje nacionalista más moderado. El anuncio durante la campaña presidencial de una “política exterior para la clase media” y la firma de la orden ejecutiva –“Buy American Provisions, Ensuring Future of America is Made in America by All of America’s Workers”–, en calidad de mandatario, reflejan que Biden se distancia del prepotente “Estados Unidos Primero” de Trump. Sin embargo, no abandonará el proteccionismo; lo cual preanuncia más, y no menos, roces con China.
Respecto a América Latina, ¿tiene Joe Biden, una estrategia innovadora, comparativa e históricamente hablando, hacia la región? La respuesta es no. Ello obedece a factores de larga data y a la prolongada hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Hay vestigios de la cultura política e institucional estadounidense que siguen presentes al momento de abordar las relaciones interamericanas. América Latina ha recogido bastantes lecciones de su relación con Washington, no es tan evidente que ello haya sido recíproco. Probablemente, se escuchen voces y comentarios, sin duda genuinos, sobre un “nuevo comienzo” o una “ventana de oportunidad” en los vínculos Estados Unidos-América Latina. En el fondo, ello implicaría explorar la eventual modificación no solo de las políticas de Washington hacia la región, sino también las actitudes –enraizadas en una presunción de superioridad cultural– que las sustentan.
Por el momento solo se divisa un esbozo de política exterior en gestación hacia Latinoamérica; en gran medida debido a los enormes desafíos internos que enfrenta el nuevo gobierno y ante la envergadura de la transición global de poder que tiene en China una contra-parte formidable. En ese sentido, ¿qué pistas, señales, datos, movimientos debiéramos observar para discernir los lineamientos hacia la región que podrían caracterizar sus primeros pasos? En esa dirección cabe detenerse en los siguientes.
Primero, es importante tomar en cuenta sus antecedentes políticos. Biden fue senador entre 1973-2009 y acompañó por ocho años a Barack Obama como vicepresidente. Sus posiciones respecto a cuestiones regionales fueron modificándose (On the Issues 2021). Por ejemplo, como legislador votó a favor de reforzar el embargo contra Cuba en 1996 y como parte del Ejecutivo respaldó en 2014 la normalización de las relaciones con La Habana. En 2005 votó en contra del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (previamente votó negativamente el acuerdo con Chile) y desde 2009 apoyó activamente la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central orientada a la lucha contra las drogas y que implicó un desembolso de US$ 1.200 millones. Estos cambios podrían reflejar una capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias internas y externas.
Segundo, es relevante analizar la campaña presidencial que lo llevó a la Casa Blanca. Prácticamente toda la contienda se centró en temas domésticos. En su programa oficial hubo una referencia a Centroamérica y a un programa de asistencia a la subregión de US$ 4.000 millones de dólares por cuatro años. En su artículo en Foreign Affairs apenas mencionó una vez a América Latina anunciando, de modo genérico, que “debemos integrar más a los amigos” de la región. Escribió una nota de opinión en el periódico destacando el lugar de Colombia en su visión de Latinoamérica, pensando en aquel momento en lograr apoyo de los colombianos localizados en Florida (Biden 2020b). Obtuvo a nivel nacional casi el 70% del voto latino pero perdió los estados de Texas y Florida; este último influyente por su peso en cuestiones vinculadas a Cuba, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Cuestionó a Donald Trump por la ineficacia de su política hacia Venezuela pero no impugnó la diplomacia coercitiva hacia Caracas. Es bueno recordar que las sanciones a Venezuela, mediante una Orden Ejecutiva de marzo de 2015, se iniciaron con Obama en la presidencia y Biden como vicepresidente. Al menos en sus discursos de campaña Biden no propuso una iniciativa continental ante la pandemia. A su vez, cabe destacar que la reciente elección fue la más cara en la historia: las donaciones y aportes llegaron a los US$ 14.000 millones de dólares, siendo los demócratas los más beneficiados (Open Secrets, 2020). Varias asociaciones empresariales rápidamente felicitaron el triunfo de Biden; entre ellas, los banqueros, las farmacéuticas y las Big Techs. Habrá que ver qué influencia tendrán esas industrias y corporaciones en la política interna y externa de Joe Biden y sus consecuencias en las vinculaciones Estados Unidos-América Latina. En todo caso, lo que se puede decir es que la campaña arroja más claroscuros que precisiones sobre su orientación hacia la región.
Tercero, es elemental computar el legado de Trump. Por ejemplo, no es habitual que un nuevo mandatario levante de inmediato las principales sanciones impuestas a países por su antecesor; por lo que es difícil suponer que elimine las que han recibido Venezuela, Cuba y Nicaragua. Trump, con el apoyo activo de los presidentes Iván Duque y Jair Bolsonaro logró la reelección al frente de la OEA de Luis Almagro y con ese respaldo más el de algunos otros gobiernos de la región consiguió ubicar en la presidencia del BID a Mauricio Claver-Carone. Los republicanos lograron reinstalar, con más fuerza que los demócratas, la lógica punitiva de la “guerra contra las drogas”; en especial en México, Centroamérica, el Caribe y Colombia. En breve, Biden deberá operar al comienzo de su presidencia con las restricciones que hereda de Trump. Quizás algunas de sus eventuales medidas diplomáticas más audaces hacia la región se posterguen para no ser objeto de críticas del trumpismo.
Cuarto, es clave observar el perfil de los funcionarios del nuevo gobierno. Dos aspectos son esenciales. Por un lado, está el prolongado desbalance, a favor del Pentágono, que ha venido caracterizando al binomio Departamento de Estado-Departamento de Defensa en los asuntos mundiales. En la región eso ha tenido una expresión elocuente: la centralidad alcanzada por el Comando Sur en las relaciones interamericanas a tal punto que sus comandantes viajan más a la región que los secretarios de Estado. Además, ahora los presidentes de Suramérica van a Miami como parte de su periplo estadounidense (Tokatlian, 2018b). Ese ha sido el caso de Iván Duque, Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro. Por el otro, está la cuestión de “ideólogos” vs. “profesionales”: en años recientes los primeros han manejado, de hecho, la política exterior latinoamericana. Los nombramientos relacionados a la región brindarán la sustancia y el alcance de la diplomacia estadounidense. Allí se sabrá si hay apenas matices o potenciales cambios respecto a la administración Trump. Ahora bien, cabe subrayar que los matices en algunos temas y circunstancias no son irrelevantes.
Quinto, es fundamental comprender las prioridades del Ejecutivo entrante. La política doméstica predominará y aquellos temas que son cruciales hacia adentro. Migración estará primero en la lista. No obstante, también son gravitantes aquellos vinculados al medio ambiente, la seguridad nacional y el narcotráfico. Ello se evidenciará con más fuerza en las relaciones bilaterales con contrapartes más ligadas a esos tópicos. La política hacia China, en el plano internacional y en especial en el frente tecnológico y el de seguridad, incidirá notablemente en las relaciones individuales y colectivas entre Estados Unidos y América Latina. En uno y otro caso, se podrá comprobar si los demócratas inauguran una etapa más promisoria en los lazos con la región o si trasladan hacia América Latina los costos derivados de sus desafíos internos y sus dilemas globales.
Sexto, probablemente por primera vez hay una cuestión que entrelaza simultáneamente a Estados Unidos; esto es, una cuestión que no es apenas parte de la política exterior de Washington hacia la región sino de la política doméstica estadounidense. En efecto, los desafíos de la democracia, el deterioro institucional y los derechos humanos afectan seriamente a Estados Unidos y Latinoamérica. Posiblemente, la nueva Cumbre de las Américas anunciada para la segunda parte de 2021 pueda ser un ámbito donde se aborde con realismo y sin dobles raseros el estado de esos retos en el continente: ello sí constituiría una interesante novedad. Y séptimo, hay un rasgo personal del presidente Biden que se debe tomar en consideración: es el segundo presidente católico que llega a la Casa Blanca y ello puede ser relevante en ciertos temas.
En resumen, son esperables señales que muestren una mejor disposición de Estados Unidos hacia la región. No obstante, es más razonable esperar continuidad –con formas y estilos distintos a lo más reciente– en vez de un viraje. Las superpotencias cambian poco en general y menos en relación a contrapartes mucho menos poderosas. Habrá que ver como se manifiesta la Doctrina Troilo en los tiempos por venir.