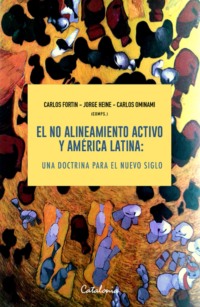Kitabı oku: «El no alineamiento activo y América Latina», sayfa 6
2. Estados Unidos-América Latina:
por una diplomacia de equidistancia
Juan Gabriel Tokatlian
…la única certeza es que una nueva economía política internacional está emergiendo. No está claro quién ganará, quién perderá o qué consecuencias tendrá para la prosperidad global y la paz mundial
(Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, 1987).
El presente capítulo procura introducir y plantear un aspecto mencionado, aunque no ahondado, por los proponentes del No Alineamiento Activo (NAA). Para los autores del NAA, en el caso de América Latina, no se trata solo de “tomar una posición equidistante de Washington y de Beijing. Significa también asumir que existe un mundo ancho y ajeno más allá de los referentes diplomáticos tradicionales, que Asia es el principal polo de crecimiento en el mundo hoy, y que existen vastas zonas del mundo que han estado fuera del radar de nuestros países… (De allí) la necesidad de construir un espacio de NAA para no terminar aplastado por las confrontaciones entre los súper grandes” (Fortin, Heine y Ominami 2020). En síntesis, el NAA remite en alcance y temática a múltiples aspectos que incluyen, aunque trascienden, a los principales protagonistas del actual power shift: Estados Unidos y China.
La intención de este texto es destacar que el tratamiento de la relación de América Latina con Beijing y Washington debe ser más específico. Y para tal propósito se postula la relevancia de ponderar tanto las oportunidades como las restricciones de desplegar una diplomacia de equidistancia (DDE), entendida como un modelo ideal. El concepto de equidistancia se refiere a estar a igual distancia de dos puntos o partes. Ciertamente, la idea de equidistancia está asociada a la de eclecticismo; una perspectiva no asociada a axiomas determinados. Cabe aclarar, asimismo, que la equidistancia no implica, al menos en política, simetría exacta. En realidad puede existir un comportamiento equidistante en una situación de disparidad. Lo dispar supone una diferencia. En este caso, y a los efectos de la política exterior y por razones históricas, geográficas, políticas y culturales, Estados Unidos y China no se encuentran a igual distancia de América Latina; los diversos vínculos con Estados Unidos han tenido y aún tienen un peso específico muy distinto a los que tiene la región con la gran potencia asiática. Por ello se concibe la diplomacia de equidistancia como una que, asumiendo la disparidad existente, busca reforzar y maximizar el componente equidistante.
Tal tipo de diplomacia se entiende como una doble búsqueda por parte de Latinoamérica: por un lado, construir una identidad regional y, por el otro, reflejar un estatus global. La DDE combina aspectos ofensivos y defensivos. Por una parte, se trata de disponer de los medios para establecer con la mayor independencia posible las propias prioridades; y por otra, se trata de evitar ser el epicentro de un juego de suma-cero. Lo primero exige la movilización de recursos para generar poderío y bienestar. Dicha movilización puede ser directa, a través de un rol decisivo del Estado en la economía nacional, o indirecta, mediante un papel orientador del Estado en los asuntos económicos. Lo segundo demanda mitigar los costos derivados de las respectivas estrategias de proyección de poder en la región de Estados Unidos y de China. La DDE no supone una política de confrontación ni de sumisión hacia Washington y Beijing, sino que se inclina por la prudente cercanía a distancia segura. La diplomacia de equidistancia rechaza la lógica binaria en el sentido de que una política exterior debe ser ideológica o pragmática. Lo ideológico y lo pragmático siempre informan a la política exterior de un país. La presencia de la ideología (entendida como un conjunto de ideas y creencias) no es necesariamente censurable, ni el pragmatismo (entendido como una preferencia por lo práctico) es inexorablemente virtuoso. El real problema en política exterior es el dogmatismo, por lo que la DDE es, esencialmente, antidogmática.
Una diplomacia equidistante, por definición, pone en entredicho que las únicas opciones estratégicas disponibles para Latinoamérica sean el plegamiento (bandwagoning) o el contrapeso (balancing) pues ambas, por motivos distintos, son inciertas, riesgosas y costosas. En esa dirección, la DDE postula la importancia y la pertinencia de recurrir a una combinación de opciones estratégicas, ya sea hacia Estados Unidos como hacia China. Por ejemplo, respecto de Estados Unidos, con Roberto Russell propusimos contemplar el multilateralismo vinculante, la contención acotada y la colaboración selectiva (Russell y Tokatlian, 2009). El multilateralismo vinculante consiste en el uso diligente de las instituciones internacionales para restringir la arbitrariedad de Washington e inducir el cumplimiento de normas y reglas, abarcando un conjunto vasto de temas y forjando coaliciones flexibles en el plano global. La contención acotada implica la creación de ámbitos e instrumentos regionales que reduzcan, excluyan o prevengan la injerencia de Estados Unidos, al tiempo que faciliten la acción colectiva regional. La colaboración selectiva apunta a la construcción de lazos en Estados Unidos para incidir en la forma en que ejerce su poder, evitar fallas mutuas de percepción y hacer frente a problemas sensibles como migraciones, energía, aranceles y drogas ilícitas.
Respecto a China sugerí una mezcla de aproximación y previsión (Tokatlian 2011). La aproximación implica que las naciones latinoamericanas asuman la iniciativa y desplieguen un papel más activo en la búsqueda de lazos ventajosos específicos con Beijing. La previsión significa que los países estén más atentos al comportamiento de China hacia el área y en el mundo con el propósito de evitar situaciones onerosas para América Latina que redunden en una nueva dependencia, esta vez, hacia China.
En ese marco, resulta clave identificar con suficiente precisión las condiciones efectivas que pueden habilitar o inhibir el ejercicio de una diplomacia equidistante. Ello significa evaluar los fenómenos, fuerzas y factores internacionales, continentales, regionales y nacionales que pueden hacer viable o inviable la DDE. Se espera que dicha diplomacia genere beneficios y reduzca los riesgos para un país: por lo tanto, la diplomacia de equidistancia no significa un acto voluntarista carente de cálculo.
Esto último lleva a reflexionar sobre el éxito en política exterior; algo difícil de predecir. El éxito efectivo no debe confundirse con un triunfo pírrico y se debe medir por su carácter sustantivo y sostenible. Asimismo, las posibilidades de éxito en materia internacional no son fruto de la improvisación, sino que demandan planeación. Finalmente, una política exterior exitosa debiera incrementar el poder relativo de una nación, afianzar la autoestima internacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es indudable que la diplomacia de equidistancia debe someterse a un test de éxito.
A continuación, este ensayo abordará, de modo preliminar y sucinto, las condiciones internacionales, continentales y regionales con el objeto de esclarecer la eventualidad o dificultad de que las naciones de América Latina empleen una diplomacia de equidistancia en la actual coyuntura mundial.
Una sintética aproximación general
El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión
(Jorge Luis Borges, Historia de la eternidad, 1953).
La finalización de la Guerra Fría estimuló, en especial en el Occidente más desarrollado, un optimismo excesivo. Culminado el antagonismo integral entre Washington y Moscú, Estados Unidos y sus principales aliados en Europa confiaban en gestar, orientar e implantar un “nuevo orden”; era el momento del “dividendo de la paz”, en materia de seguridad, de la “democracia liberal”, en materia política, y del “Consenso de Washington”, en materia económica. La globalización asimétrica, que ya despuntaba, era la columna vertebral de ese “nuevo orden”: una mayor desregulación financiera y una menor diversificación productiva eran las notas visibles que, de hecho, tenían antecedentes identificables en los ochenta. Adicionalmente, se anunciaba que el multilateralismo se robustecería, al tiempo que una agenda internacional remozada –derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, desarme, equidad, justicia– desplazaría gradualmente la agenda convencional de defensa, intervención militar y conflictos armados.
Sin embargo, el segundo lustro de los noventa puso en evidencia los límites y las contradicciones de ese hipotético reordenamiento superador de la Guerra Fría: las crisis financieras de México (1994), Asia (1998) y Rusia (1999); la burbuja de las puntocom (2000); la doble acción militar de Rusia en Chechenia (1994 y 1999); la guerra de Kosovo (1998-99) y la intervención de la OTAN; el aumento del número, variedad y letalidad de los actos terroristas (aún antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos); el acentuado crecimiento de la desigualdad, entre otros, mostró la desmedida ilusión de la Posguerra Fría.
De hecho, ese ideal del “nuevo orden” –una suerte de rejuvenecido orden liberal comandado principalmente por Washington– se fue diluyendo desde el comienzo del siglo XXI. El recurso a la fuerza no cedió, como lo atestiguan las múltiples guerras (contra las drogas, contra el terrorismo, contra naciones en Asia Central, Medio Oriente y África) desplegadas por Estados Unidos. Asistimos a un complejo proceso de redistribución de poder, influencia y prestigio; ahora con el paulatino ascenso de una nueva y cada vez más asertiva gran potencia, China; con el resurgimiento de una Rusia agitadora; con el extravío de Europa (siendo BREXIT apenas un ejemplo del autocreado laberinto europeo); y la irrupción de un Sur Global con un peso económico mayor al pasado y una voz más audible en los asuntos mundiales. La gran recesión irrumpió en 2008 sin que, a pesar de las promesas del G-20, se hubiera acordado una eficaz regulación del capital financiero. Ha sido persistente la retracción y regresión de la democracia, en particular desde 2005, sin que se pueda anticipar a qué playas híbridas, autoritarias o reaccionarias podría llegar la última ola democrática. Resulta inquietante el debilitamiento del Estado de bienestar en el Occidente más desarrollado y, con ello, los problemas agravados en materia de salud, educación, justicia. Se fue enraizando una globalización asimétrica portadora de más desigualdad y mayor inseguridad para los ciudadanos. La aguda crisis del multilateralismo no cejó y se agrietaron regímenes internacionales y ámbitos de cooperación.
Es en este contexto en el que estalló el Coronavirus; una pandemia que revalidó la desilusión frente al estado de cosas pero que no necesariamente implica que, ahora sí, de inmediato, se vayan a forjar Estados pujantes y un sistema mundial prometedor. Es claro que lo que presuntamente funcionaba ya no opera en el corto plazo: se ha debilitado la hegemonía intelectual, cultural y moral del neoliberalismo, pero aún no está derrotado. En todo caso, una alternativa progresista será el resultado de dinámicas y actores sociales y políticos cuyo despliegue habrá que observar con detenimiento.
La gran estrategia de Estados Unidos
The price of primacy has been severe…the United States
has acquired a world of antagonists…it has made
the American people less safe where they live
(Stephen Wertheim, Delusions of Dominance, 2021).
Un modo de aproximarse a la política exterior y de defensa de Estados Unidos es observando y evaluando su gran estrategia internacional (Russell y Tokatlian 2013). Ello, a su turno, permite localizar a China y a América Latina en el marco general de la grand strategy de Washington. En la inmediata Posguerra Fría, la administración del presidente Bill Clinton preservó la contención frente a un potencial resurgimiento de Rusia como ante el eventual surgimiento de una nueva potencia (ya China aparecía en la mira de expertos civiles y militares), reafirmó la disuasión como doctrina militar y mantuvo un esquema diplomático con base a un sistema de alianzas apelando a un multilateralismo episódico y a un unilateralismo recurrente.
Después del 11/9 la estrategia de la primacía, que se alcanzó a esbozar en 1991 y abortó en 1992 durante el gobierno de George Bush, se plasmó definitivamente en la política exterior y de defensa estadounidense. La primacía remite a un tipo de gran estrategia que puede sintetizarse así: una potencia no consiente ni tolera el ascenso y la consolidación de una potencia competidora de igual talla. Se trata, básicamente, de que el más poderoso pretende afirmar y sostener su preeminencia. Estados Unidos, durante los dos mandatos del presidente George W. Bush, desplegó una primacía agresiva: ataques preventivos, unilateralismo frecuente, desdén hacia los foros multilaterales, recurso expansivo de la fuerza, y aumento de los gastos militares.
El presidente Barack Obama ensayó, durante sus dos mandatos, una primacía calibrada: un multilateralismo ocasional, más consultas con los principales aliados de Washington, repliegue paulatino en algunas guerras como la de Irak, mayor empleo de ataques con drones y recurso a las ejecuciones extrajudiciales en el exterior, y presupuestos de defensa menos abultados que su antecesor. El presidente Donald Trump implementó una primacía ofuscada. Recurrió a una suerte de diplomacia de la sumisión en la que persuadir era fútil y chantajear resultaba imprescindible. Anunció y aplicó un unilateralismo pendenciero; descreyó y rechazó los ámbitos multilaterales; amenazó y apeló al uso de la fuerza (elevó el involucramiento estadounidense en Yemen, expandió las operaciones militares en Somalia, lanzó 59 misiles Tomahawk en Siria, arrojó la llamada “madre de todas las bombas” no nuclear (MOAB en su sigla en inglés) sobre Afganistán; valoró y aumentó los gastos militares, y desechó y despreció a muchos aliados históricos. Cabe destacar en este abreviado recorrido de la grand strategy que burocrática, recursiva y políticamente fue elevándose el lugar y el rol del músculo militar por sobre el tacto diplomático a pesar de un mediocre récord al no poder convertir el enorme arsenal militar en victoria política (en Irak, Afganistán, Somalia, Libia, Siria). Ese desbalance se puede apreciar al examinar comparativamente a las Secretarías de Estado y Defensa. En ese orden de ideas, vale la pena recordar que los primeros secretarios de Defensa de Trump y Biden han sido, respectivamente, los generales Jim Mattis y Lloyd Austin; algo que no sucedía desde 1950 cuando el presidente Harry Truman nombró al general George Marshall al frente del Pentágono.
Con ese telón de fondo, la pandemia que estalló en enero de 2020 en Estados Unidos y el asalto al Capitolio en enero de 2021 revelaron las limitaciones y los equívocos de la ambiciosa gran estrategia de primacía. El covid-19 epitomizó, entre otros, el desmantelamiento prolongado del Estado de bienestar (con graves efectos, entre otros, sobre el sistema de salud), el elocuente énfasis en los gastos en defensa (mediante presupuestos abultados en comparación a otras áreas), el auge de la desigualdad (afectando más a las minorías y los vulnerables) y el grado de polarización política (no solo partidista, sino también en materia de federalismo). El 6 de enero –un día en que todo el sistema policial, de seguridad y de inteligencia falló increíblemente– el auto-putsch, entendido como un levantamiento organizado y deliberado, instigado por el presidente Trump, incuestionado por su gabinete, avalado por un amplio grupo de legisladores republicanos, activado por supremacistas blancos, neonazis, milicias antigubernamentales, grupos de extrema derecha, fundamentalistas religiosos y movimientos conspiratorios, ratificó lo que se venía apreciando desde hace años: los estadounidenses parecen no compartir un destino común. Esto no es coyuntural; es estructural y producto de un complejo entramado de fenómenos sociales, económicos y políticos. Un gran trauma se cierne sobre el país y no ha sido Beijing la responsable de eso sino los propios estadounidenses.
Ahora bien, en referencia a la relación entre Estados Unidos y China (Tokatlian 2020b) –los dos protagonistas centrales de la transición de poder, influencia y prestigio en el terreno de las relaciones internacionales– los cortes/diferencias entre los tres recientes gobiernos (Bush, Obama, Trump) que desplegaron la primacía deben matizarse. Desde el inicio de la gestión del presidente Bush hasta la primera administración del presidente Obama hay una relativa continuidad: el vínculo entre Estados Unidos y China combinó colaboración y competencia en dosis no idénticas pero relativamente equilibradas, bajo el principio de disuadir militarmente a Beijing y de contener el ascenso chino. Durante el segundo mandato de Obama se produjo un primer giro importante que se manifestó con el anuncio de la llamada “estrategia pivote” (Pivot to East Asia) de 2012; una iniciativa diplomática, económica y militar orientada a re-balancear la proyección de Estados Unidos en el Sudeste Asiático, acompañada de una política dirigida a cercar gradualmente a China. Con Donald Trump ese legado de Obama se profundizó en la dimensión de una mayor pugnacidad. La Casa Blanca no pareció conformarse con limitar la expansión china sino que aspiró a revertir su gravitación, tanto en el área vecina como en cuanto al influjo internacional de Beijing. En síntesis, no se trataba tan solo de renovadas fricciones comerciales y tecnológicas sino de una ascendente confrontación geopolítica.
En cuanto al vínculo entre la gran estrategia de Estados Unidos y América Latina es posible recoger una idea-fuerza histórica de las relaciones entre las partes –la Doctrina Monroe– y precisar su significado y alcance contemporáneo. Durante la administración Bush (hijo) Washington pareció olvidarse de la mencionada doctrina: la atención se situó en Medio Oriente y Asia Central; el propósito principal era avanzar en la guerra contra el terrorismo que se libraba en otras latitudes más que en América Latina; la percepción de China y su influencia en la región a principios del siglo XXI no generaba en la Casa Blanca una sensación de peligro inminente; y el colapso de la propuesta de un Área de Libre Comercio de las Américas en 2005 implicó el fin del tema central de la agenda interamericana.
Durante el gobierno de Obama, en noviembre de 2013 y en el marco de la Organización de Estados Americanos, el secretario de Estado, John Kerry, proclamó el ocaso de la Doctrina Monroe. Un conjunto de factores estructurales, de tendencias globales y regionales y de algunas transformaciones en varios países del continente –incluido, por supuesto, Estados Unidos– parecieron justificar aquel anuncio. Muchos especialistas en América Latina afirmaron que ello reflejaba el aislamiento o abandono de Estados Unidos respecto a Latinoamérica. Tiempo más tarde, durante el gobierno de Trump, el secretario de Estado, Rex Tillerson, proclamó en una alocución en la Universidad de Texas en febrero de 2018, la vigencia de la Doctrina Monroe ante la amenaza, en especial, de China. Con inadvertida franqueza, el secretario de Estado, recuperaba aquella doctrina para expresar, a nivel regional, el sentido del America First del presidente Trump.
Sin embargo, y con vistas a la nueva administración del presidente Joe Biden, el acento en el olvido, el ocaso o la vigencia de la Doctrina Monroe en el inicio de la tercera década del siglo XXI puede llevar a la confusión. Quizás sea mejor hablar de la Doctrina Troilo (Tokatlian 2019). En el tango “Nocturno a mi barrio” Aníbal Troilo dice: “Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando”. En ese sentido, Washington nunca se ha ido de la región, siempre regresa e intenta asegurar su proyección de poder en Latinoamérica.
En términos de inversión, comercio, asistencia socio-económica, ayuda militar y policial, y venta de armamentos, así como en cuestiones como flujos migratorios, remesas de nacionales a sus lugares de origen, penetración tecnológica, y planes antidrogas, Estados Unidos sigue siendo la contraparte más importante para los países de la región. Washington ha firmado más acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales con América Latina que con cualquiera otra región del mundo: cubren a México, Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Diferentes Guardias Nacionales de distintos estados tienen un total de veinticuatro acuerdos bilaterales en materia de defensa con países del Caribe, América Central y Suramérica. El Pentágono mantiene bases en Cuba (Guantánamo), El Salvador (Comalapa), Honduras (Soto Cano), Aruba (Reina Beatrix) y Curazao (Hato International). El Comando Sur realiza periódicamente maniobras conjuntas con los países del área a través de ejercicios tales como PANAMAX, UNITAS, Tradewinds y New Horizons. China, Rusia e Irán irritan a Washington, pero ninguno de los tres, individual o conjuntamente, afectan la preponderancia militar de Estados Unidos en la región (Tokatlian 2018a). Se podrían sumar muchos más indicadores en otros asuntos. En breve, Estados Unidos nunca abandonó América Latina; más aún es de esperar que siga regresando aunque con un tono, una agenda y un gesto diferentes.