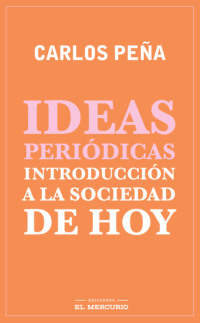Kitabı oku: «Ideas periódicas», sayfa 4
La Suprema Corte consideró que las leyes en las que se basaba el fallo de Alabama violaban la libertad de expresión a la que The New York Times tenía derecho.
Es un fallo, a primera vista, sorprendente. ¿Acaso el periódico no había mentido salpicando así la honra de Sullivan? ¿Por qué entonces dejarlo exento de toda responsabilidad? En tiempos en los que, en nuestro país, se comienza a descreer de la prensa —y el debate sobre la protección de las identidades puede acabar inhibiéndola— quizá resulte útil analizar algunos de los argumentos que la Corte esgrimió entonces para no condenar a The New York Times. Quizá, así, podamos aprender algo de las relaciones que, en una sociedad abierta, existen entre la prensa y la verdad.
La prensa, se dijo en este caso, carece de responsabilidad cuando, sin más, difunde o extiende informaciones falsas respecto de funcionarios públicos. Una regla de responsabilidad podía, en esos casos, ser intolerable para la libertad de expresión. «Obligar, dijo la Corte, al crítico de la conducta oficial a garantizar la verdad de todos los hechos que alega —so pena de una condena— lleva a la autocensura». Es cierto que la libertad de buscar y difundir información relativa a funcionarios públicos puede llevar a excesos, como los que tuvo que padecer el ofendido Sullivan (a quien se acusó nada menos de querer rendir por hambre a un puñado de estudiantes); pero, dijo la Corte, «a pesar de la probabilidad de que se cometan excesos y abusos, la libertad de expresión es, a largo plazo, esencial para la opinión esclarecida y la conducta correcta de los ciudadanos de una democracia». Bertrand Russell —al igual que Stuart Mill, un ardiente defensor del principio de libertad— había dicho, al ser condenado por un tribunal de Nueva York a resultas de la educación sexual que impartía, que en una sociedad democrática había que aceptar que los demás pudiesen, a veces, herir nuestros sentimientos. El daño a la autoestima, a la propia imagen y al crédito que los demás han puesto en nosotros, constituye, según lo muestran las palabras de Russell, un costo que debemos aceptar a cambio de contar con libertad. Los jueces Golberg y Douglas concurrieron a la decisión y dijeron además que en su opinión:
La Constitución otorgan al ciudadano y a la prensa un privilegio absoluto e incondicional para criticar la conducta oficial, a pesar del daño que pueda derivarse de los excesos y abusos. El preciado derecho estadounidense de «decir lo que se piensa» (…) sobre los funcionarios y los asuntos públicos necesita «un espacio de respiración para sobrevivir» (…). El derecho no debe depender de que el jurado indague en la motivación del ciudadano o de la prensa. La teoría de nuestra Constitución es que todo ciudadano puede decir lo que piensa y todo periódico puede expresar su opinión sobre asuntos de interés público, y no se le puede prohibir que hable o publique porque quienes controlan el gobierno piensen que lo que se dice o escribe es imprudente, injusto, falso o malicioso. En una sociedad democrática, quien asume actuar para los ciudadanos en una capacidad ejecutiva, legislativa o judicial debe esperar que sus actos oficiales sean comentados y criticados. En mi opinión, esta crítica no puede ser amordazada o disuadida por los tribunales a instancia de los funcionarios públicos bajo la etiqueta de difamación.
¿Significaba esto que la prensa era irresponsable a todo evento por la difusión de informaciones falsas relativas a quienes ejercen cargos públicos? En ningún caso, dijo la Corte, pero la cautela a que la prensa está obligada cuando se trata de funcionarios públicos es menor que la que pesa sobre ella en otras ocasiones. The New York Times —el periódico donde se habían imputado barbaridades a Sullivan— debía responder si y solo si difundió información falsa con «real malicia» o con «indiferencia temeraria» respecto de la verdad. El mero descuido no generaba responsabilidad alguna para la prensa. Esta es, sugirió la Corte, la única forma en que la información puede circular libremente y hacer el escrutinio de los funcionarios y del poder.
Como lo enseña el caso que acabo de recordar, no es sensato exigir a la prensa el deber de decir la verdad y de hacerla responsable cuando no lo hace. Las exigencias éticas —que son lo que he llamado el primer pretexto para moderar la libertad de expresión— pueden ser, como lo muestra este caso, un lobo disfrazado con piel de oveja, un simple canto de sirena que puede hacer naufragar a la libertad.
Pero no solo se erigen razones de carácter ético, como la que acabamos de revisar, para moderar a la prensa: todavía se esgrimen razones de carácter político para desconfiar de ella.
La más popular de estas razones es la que sugiere que el mercado de los medios suele ser poco plural y que ellos, por razones de industria, se concentran en unas pocas manos que silencian las voces de las mayorías.
Este es una objeción que requiere ser examinada con cuidado. Ella sostiene que la concentración de medios produce un doble efecto: por una parte, silenciaría muchas voces y, por la otra, concedería gran poder al punto de vista de los propietarios de los medios. Así entonces, continúa el argumento, el estado debe intervenir a fin de evitar la concentración de medios y favorecer que la mayor cantidad de voces sean escuchadas.
A pesar de su popularidad, el precedente punto de vista (una de las objeciones más populares al mercado de los medios) es fácticamente erróneo.
Desde luego, lo que muestra la experiencia es que en un sistema de mercado la economía mueve a los medios a ser cada vez más fieles a las audiencias y cada vez más infieles a los intereses estrictos o a la ideología de los propietarios.
De otra parte, hoy día los medios de comunicación masiva, como han sugerido John Thompson o Russell Neumann (dos expertos en la sociología de medios) han transitado hacia formas de vinculación con lo público que el mercado estimula y favorece. Los medios han cambiado el carácter de la esfera pública y han marchado a otras formas de publicidad que no se relacionan con la concentración de los medios y que, sin embargo, son también fundamentales para la democracia. No hay que olvidar, al analizar este tema, que la dimensión de industria de los medios unida al mercado acicatea el surgimiento de temas vinculados a los intereses de las audiencias que en un sistema de medios más deliberativo, por decirlo así, no habrían tenido cabida. Un mercado desconcentrado y deliberativo, versus uno concentrado y de mercado, puede ser la diferencia entre una esfera pública de élites y otra de audiencias masivas. Muchos medios al alcance de pocos lectores e inspirados solo por el anhelo de deliberar, pueden conducir a una esfera pública extremadamente restringida. Uno de audiencias masivas, en cambio, puede ser menos elitario y acoger mayor diversidad de intereses.
En otras palabras, quizá no sea sensato pedirle a los medios de comunicación que hagan esfuerzos por remedar la esfera pública a la Habermas (es decir, la esfera pública concebida a la manera de un diálogo racional en el que todos participan). Este modelo arriesga el peligro de erigir un sistema de medios centrados en las élites, en los pequeños grupos ilustrados, pero vueltos de espaldas a las audiencias masivas, con el resultado que, poco a poco, y salvo que se les subsidie, tenderían a desaparecer. Un mercado de medios competitivo y orientado a las audiencias masivas, y no solo a las élites, puede alejarse del modelo del diálogo, pero igualmente puede contribuir a la democracia por la vía de poner nuevos temas en la agenda, hacer visible el poder y ayudar a los ciudadanos a vigilar a las autoridades.
Pero, como dije, no solo hay pretextos éticos y políticos para moderar a la prensa y quejarse de ella, también hay pretextos legales como el que erige a la privacidad como un valor rival de la libertad de expresión, un valor que la limita.
Es cierto, desde luego, que la privacidad es un bien importante en una sociedad democrática y es verdad que, cuando se lo amenaza de manera desmedida, puede suprimir toda espontaneidad en las relaciones sociales y es evidente también que una vida absolutamente transparente podría ser para la mayoría de los seres humanos simplemente intolerable. Pero de ahí no se sigue que la privacidad deba ser protegida —como a veces se pretende— de igual forma para todos. Decidir qué nivel de intimidad debe ser protegida, desde el punto de vista civil, exige distinguir entre las diversas calidades que puede poseer la persona cuya intimidad fue, aparentemente, sobrepasada.
Si usted es, por decirlo así, una persona enteramente privada, y sus acciones no comprometen derechos de terceros, nada tiene de malo que sea usted, y nadie más, quien decida qué aspectos de su vida han de mantenerse en secreto. Por supuesto una protección a ultranza ni siquiera en este caso parece sensata o posible; pero parece razonable, sin embargo, que, como lo enseña una larga tradición del derecho privado, usted tenga derecho a ser protegido de las intromisiones que lesionarían a una persona de sensibilidad ordinaria.
Pero si, al revés del caso anterior, usted ha hecho de su vida y de su imagen una mercancía de la que obtiene rentas (usted es un miembro del star system local) o usted es un personaje público (usted pretende guiar a otros exhibiendo su ejemplo o su discurso) entonces parece obvio que el umbral de protección de su privacidad se ha rebajado. Su vida y sus actos, en este caso, se ofrecen al examen y la inevitable curiosidad de los demás. No hay aquí imposición alguna: es el conjunto de sus propios actos el que ha hecho más débil la protección general a la que usted tiene, como vimos, derecho.
Si usted, en fin, ejerce una función pública que demanda la confianza de los otros, entonces usted no tiene derecho a que su privacidad sea protegida de la misma forma y con igual intensidad que los casos anteriores. Cuando usted desempeña un cargo público, sus actos comprometen derechos de terceros, quienes deben, entonces, estar facultados para saber si su discurso y sus acciones son consistentes con el rostro que usted mostraba amablemente cuando solicitaba la confianza de los demás. La ciudadanía tiene derecho a saber qué tan íntegros o capaces son aquellos que pretenden guiarla y a quienes se ha confiado el manejo del estado. Es esta la única manera, como se comprende, de evitar tráficos ilícitos, ineptitudes graves o que, por ejemplo, el proceso político sea capturado por grupos de interés. Por supuesto, en estos casos la privacidad como derecho persiste; sin embargo el umbral de protección ha, inevitablemente, disminuido para dar primacía al interés público. Es cierto que este criterio permite que a veces se salpique injustamente el honor y la honra de la gente; pero ese es el costo inevitable de vivir en una sociedad abierta al escrutinio y al control del poder.
La libertad de expresión cuenta con firmes fundamentos a su favor y con claros vínculos hacia la democracia. Y justo por eso —porque muchas cosas dependen de esa libertad— es necesario tomar tantas cautelas a la hora de relacionarse con ella y de regularla. Después de todo tenemos libertad de expresión para dar a conocer nuestros puntos de vista, pero también para oír a los otros y entablar así un diálogo racional del que, si no brota la verdad, al menos nos permite relacionarnos como iguales.
LAS NUEVAS AMENAZAS AL DIÁLOGO RACIONAL
Uno de los rasgos que se pueden apreciar hoy en el debate público es la aparición de un conjunto de criterios para disciplinar el discurso. Se castiga el uso de ciertos términos que se juzgan odiosos, ofensivos o desdorosos y se reclama protección para la identidad del grupo al que se pertenece, cuyos valores o creencias debieran ser aceptados sin más. Todo esto acaba dañando el debate público y a las instituciones que cultivan el diálogo racional.
No se necesita haber leído ningún complicado texto de semiótica sino apenas recordar la Balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde, para saber que las palabras pueden herir o matar, y que en consecuencia es debido cuidarse de dañar a los demás con injurias o calumnias o expresiones desdorosas; pero de ahí no se sigue que emplear la palabra «hombre» para designar a todo integrante de la especie humana sea una forma de agresión machista o patriarcal que merezca una condena y deba entonces ser sustituida por individues. Y tampoco se requiere haber leído el proceso de Núremberg o el Informe de la Comisión Rettig para saber que en el mundo han existido inaceptables violaciones a los derechos humanos; pero de ahí no se deriva que todo aquel que se proponga echar una gota de duda o examinar los datos que allí se contienen, sea un negacionista del valor de esos derechos o de la existencia de esas violaciones o un vil cómplice de nazis y de dictadores. No se requiere, haber formado parte de la Comisión de verdad histórica y nuevo trato de los pueblos indígenas, para saber cuánto se les ha explotado y maltratado y la necesidad que existe, de que su cultura sea reconocida, pero de ahí no se sigue que la cosmovisión indígena deba estar a salvo de la crítica o que el conocimiento que alberga sea equivalente a los Principia Mathematica de Isaac Newton. Y, en fin, no cabe duda de que el derecho de la infancia en América Latina se haya usado para maltratar a la niñez en vez de para protegerla, pero de ahí no se sigue que cualquier expresión crítica de esta o aquella conducta adolescente, equivalga a un desprecio de quienes comienzan a transitar por la vida.
Todo eso parece bastante obvio y se reduce a sostener la simpleza que una cosa es el valor que debe asignarse a un discurso o el respeto que merecen quienes lo profieren, y otra cosa distinta la validez, verdad o corrección que posee su contenido. Desgraciadamente esa distinción obvia entre el valor antropológico o cultural de un discurso y la verdad o validez de su contenido es lo que hoy día parece estar en riesgo. Ello ocurre cuando se transforma a las instituciones en las que el discurso humano se despliega —las universidades y la esfera pública— en un baile de máscaras donde las palabras arriesgan permanentemente ofender las identidades de quienes participan de él o son denunciadas como si fueran solo un disfraz en la búsqueda de la dominación o del poder.
Esa sencilla distinción entre el valor cultural de una identidad, por una parte, y la validez o la verdad de lo que afirman sus miembros, por la otra, es la que está hoy en curso de ser abandonada y el resultado es que aparecen en la esfera pública y lo que es peor universitaria, múltiples prohibiciones que cercan el lenguaje. Opiniones que critican la forma de vida o las creencias de una minoría étnica, o relativas a la identidad de un grupo, o que ponen en duda hechos que integran la memoria de otro, o incluso enunciados que lesionan la autoimagen de una persona o de un colectivo son rápidamente condenados y quienes los sostuvieron pasan a ser réprobos, personas dignas de condena a los que se cancela o se funa mediante pullas e insultos y a las que se impide seguir participando de la conversación. La idea que hay formas de vida mejores que otras es prontamente descalificada como etnocéntrica; la crítica a la conducta adolescente como adultocentrismo; las críticas a opiniones vertidas por mujeres como machismo o espíritu patriarcal; el examen de hechos históricos luctuosos como negacionismo, y así. Proliferan las zonas que se pretende sean cotos vedados al discurso crítico, a la ironía o incluso al humor. Si Sigmund Freud decía que los chistes respecto de las minorías no eran una agresión sino una forma de sublimarla, hoy día se dice que constituyen una indesmentible forma de violencia.
Nunca como hoy, la comunicación de un discurso o punto de vista había sido más fluida, con menos obstáculos provenientes del poder estatal y alcanzado a más audiencias; pero nunca, tampoco, habían circulado en la esfera pública tantos y tan variados argumentos para controlar el contenido del discurso con límites invisibles o para despojar lo que se escucha o se lee de toda pretensión de verdad o validez transformándolo, en cambio, en un puro signo identitario o en un recurso de poder o en un puñado de prejuicios inconfesados. Pero eso es lo que está ocurriendo hoy en las manos, o en las plumas, de algunas personas, habitualmente profesores, intoxicadas con dos o tres lecturas cuya deficiente comprensión (los venenos favoritos como consecuencia de ingerir dosis inadecuadas y a malas horas son Michel Foucault o Jacques Derrida) acaba cancelando los supuestos del debate racional. Pero no se requiere malentender a esos autores para que ocurra esa pérdida de confianza en la palabra. El mismo fruto se alcanza cuando otros académicos prefieren seguir leyendo sus libros y escribiendo sus textos mientras miran lo que ocurre con la institución que los alberga, esperando, es de suponer que todo esto sea transitorio y no pase a mayores. El resultado de todo eso, es que hoy existen formas de expresión que se rechazan por considerarlas lesivas de la identidad de un grupo y hay otras que se alaban simplemente por el hecho de expresar algún origen particular. Así, ya no se atiende al contenido de lo que se dice, para confirmarlo o refutarlo, sino que en vez de eso se imputan los motivos ocultos, las pretensiones de dominación o de poder, que se tendrían para emitirlo.
Todo eso es, en suma, como si usted en una conversación no atendiera a lo que su interlocutor le dice, sino que, animado por la sospecha, solo se preocupara de imaginar qué malos motivos tiene para decírselo.
De esa forma el debate abierto —que es la base de la democracia y el sentido de algunas instituciones culturales como la universidad— comienza a ser poco a poco herido de muerte. Después de todo, si hay ciertas formas de expresión que no pueden emplearse y si lo que se dice, no importa qué, carece de valor de verdad y es simplemente un recurso de poder, una forma disfrazada de promover intereses ¿para qué dialogaríamos o discutiríamos o leeríamos intentando comprender las razones que otros dicen tener cuando hablan, discuten o escriben? Si el objetivo de la sala de clases, o del diálogo abierto, no fuera evaluar las razones que yacen en los textos o que se expresan en el discurso, sino descubrir la posición de poder de quien la emite para desenmascarar sus ocultos motivos, entonces ¿de qué valen la sala de clases y la esfera pública? Si interpretar un texto o escuchar con atención un discurso no consistiera en tratar de acercarse a alguna forma de verdad que nos permita saber más y mejor, y en cambio consistiera en constatar de qué forma el poder y la dominación se infiltran por todos los intersticios de lo que decimos o escribimos, ¿No sería mejor ahorrarnos el esfuerzo de hablar, de leer, y de escribir, y sacarnos las máscaras y aceptar que todo es finalmente un campo de batalla afortunadamente por ahora, aunque solo por ahora, incruento? Si las palabras fueran siempre pistolas cargadas de poder y anhelos de someter al otro o engañarlo ¿para qué nos esmeramos en debatir? Pero si eso es así, ¿por qué entonces preocuparse de asegurar la libertad de expresión y de crítica? ¿Acaso hacerlo no es una ingenuidad en medio del campo de batalla que serían la institución universitaria, la esfera pública o los diarios?
Los signos de este peligroso intento de disciplinar y a la vez desvalorizar el discurso son hoy día múltiples y se les encuentra en la prensa, en la sala de clases e incluso en los libros. Actualmente existen ciertas formas de expresión tácitamente prohibidas (como es el caso de «hombre» para referirse a la clase de los seres humanos) y quien decide ocuparlas debe resignarse a ser considerado un partícipe de alguna forma de opresión patriarcal. Existen contenidos e ideas que, si evalúan críticamente a una etnia o cultura, son considerados un abuso contra las minorías que pertenecen a ella. Quién se proponga examinar con curiosidad historiográfica las violaciones a los derechos humanos o relativice alguna parte del relato comúnmente admitido es, de inmediato (como ocurrió en Francia a Roger Garaudy) acusado de cómplice por quienes han tenido la desgracia de ser o sentirse víctimas. Y lo más alarmante es que el valor educativo de los textos ya no se relaciona con su contenido sino con la identidad o la biografía del que los escribió, de manera que las novelas de William Faulkner no valen la pena por el machismo que atraviesa sus páginas, tampoco la Política de Aristóteles por haber aceptado la esclavitud y menos los poemas de Pablo Neruda, a quien se perdona su alabanza de Stalin pero no la agresión que, avergonzado, confesó en sus memorias. Así, no es raro que a veces se pretenda regular coactivamente la forma de expresarse (imponiendo, por ejemplo, que el habla o la escritura refleje literalmente la totalidad de los géneros o la ausencia de ellos); que el contenido de un discurso se descalifique solo atendiendo a las características de quien lo formula (si es hombre puede ser resultado del machismo, si es una autoridad, mera dominación y así); y que el canon de lo que debe ser leído ya no exista y pretenda ser sustituido por otro que represente las múltiples identidades (como a veces se demanda en las movilizaciones estudiantiles).
El fenómeno parece tener su origen en lo que se ha llamado la política de la identidad, un término acuñado en la literatura para describir la presencia en la esfera pública de cuestiones en apariencia diversas como el multiculturalismo, el movimiento feminista, el movimiento gay, etcétera, esas diversas pertenencias culturales en torno a los cuales las personas erigen su identidad. La idea subyacente es que los seres humanos en realidad no comparten una misma naturaleza, sino que se forjan al amparo de distintas culturas a las que la cultura dominante habría subvaluado como una forma de someter y dominar a sus miembros. El multiculturalismo es entonces la reivindicación de esas culturas sometidas y devaluadas que ahora reclaman ser tratadas con respeto y con igualdad. Todas esas formas de identidad subrayan algún factor que favorece la dominación —la etnia, el género, la preferencia sexual— a la que se denuncia con el mismo énfasis con que se le reivindica como forma de identidad. Todo esto configura, poco a poco, un extraño fenómeno consistente en que la identidad queda atada a alguna forma de daño que convierte al sujeto en víctima y a la condición de víctima en la fuente de reclamos contra el discurso ajeno. La etnia, el género, la preferencia sexual son, por supuesto, factores sobre los que suele erigirse alguna forma de dominación; pero una cosa es identificarlos de esa manera y otra erigirlos en fuentes de la propia identidad y reclamar para que se los proteja contra el discurso ajeno. Allí donde el lenguaje habitual de una democracia liberal veía a ciudadanos discriminados en virtud de factores adscritos como la etnia, el género, la preferencia sexual y luchaba contra ellos, la nueva política prefiere ver a múltiples identidades sometidas por el poder y cuyo sometimiento se eternizaría gracias al lenguaje.
Así, la lucha política se traduce en una lucha por la admisión de las diferencias en el espacio público y por un trato igualitario hacia ellas. Si en el ideario liberal existía la lucha por la privacidad, en la política de la identidad es al revés: la publicidad, el derecho a comparecer en la esfera pública exhibiendo la propia forma de vida y los propios valores poniéndolos a salvo de toda crítica, es el objetivo. El problema es que como el lenguaje es la institución social por excelencia, él es entonces el primero que debe ser corregido sustituyendo las expresiones que se juzgan desdorosas por otras neutras, o aquellas que ocultaban algún rasgo identitario por otras que lo exhiban.
Es este un rasgo que al parecer se acentúa en las sociedades contemporáneas.
En las sociedades modernas se produce lo que se ha llamado una fuerte individuación y un florecimiento de las fuentes de identidad personal. En las sociedades que se modernizan el individuo desapega o desancla su biografía y comienza a imaginarse como fruto de sí mismo. Pero como nadie puede sostener su existencia en andas, en sus propios brazos, el sujeto que se concibe como el simple fruto de su yo, muy pronto se ve en la necesidad de reclamar para sí una identidad que lo excede. Se adscribe entonces a un colectivo o grupo que se elige más o menos reflexivamente a la vista de los valores, la narrativa o la memoria que lo cohesiona. Y entonces a partir de allí los valores, la memoria, la narrativa en torno a la cual el grupo se define a sí mismo, pasa a formar parte de la identidad personal de quien decidió adscribir a él. Luego cualquier punto de vista que lesione o desmedre los valores del grupo, es percibido y presentado como una lesión o desmedro del individuo que lo eligió, quien entonces argumentando su propia dignidad personal exige que el discurso ajeno tenga límites.
Se trata, como se ve, de una paradoja. En las sociedades más tradicionales donde el sujeto vive su identidad como una cosa natural, recibida o heredada o amalgamada consigo mismo, ese fenómeno no se plantea porque el sujeto no vive reflexivamente su identidad, es decir, no la sostiene mediante la afirmación explícita de los valores que la conforman, simplemente los vive. Pero allí donde la identidad es construida o elegida reflexivamente, como se invita a hacerlo al individuo contemporáneo, cualquier mención que se juzgue desdorosa, o perjudicial o que se crea desmedra los valores o la memoria o la narrativa de esa identidad elegida, se percibe como un ataque a la dignidad inviolable de la propia personalidad.
El resultado es que los derechos humanos experimentan una extraña transformación. Originalmente inventados o descubiertos (ese es un dilema que podemos por ahora dejar en paréntesis) para proteger al individuo y en contra de las tesis que hoy se identifican con el multiculturalismo, comienzan ahora a expandirse hacia los distintos grupos cada uno de los cuales, por mediación de los individuos que los integran, comienzan a esgrimirlos en defensa del grupo y sus particularidades. De esta forma la sociedad abierta compuesta de ciudadanos es, poco a poco, transformada en un conglomerado de identidades diversas que arriesga establecer fronteras invisibles al lenguaje y a desplazar la tradicional noción de ciudadanía como una condición de pertenencia a una comunidad política con prescindencia de la etnia, el género, la preferencia sexual, los gustos alimenticios, etcétera. Antes que ciudadano se principia a ser miembro de una minoría cuyas características se defienden ante todo en el plano simbólico que es, por excelencia, el lenguaje.
¿A qué puede deberse esa extraña paradoja consistente en que, en una época donde la comunicación se expande, el contenido del discurso parece enfrentar límites invisibles como si se le intentara domesticar?
Como casi siempre ocurre con las cosas humanas, se trata de factores intelectuales o, mejor aún, de malentendidos intelectuales que se han expandido en la cultura y en sus instituciones.
Un primer factor es, desde luego, lo que pudiera llamarse (tomándolo del título de un famoso ensayo de Georg Lukács) el asalto a la razón. Lo que todavía se llama razón (no sabemos por cuánto tiempo más) se ha entendido tradicionalmente como una facultad que permite establecer hechos y convenir decisiones, saber cómo es el mundo y de qué forma debemos comportarnos en él. Los antiguos siempre creyeron que la razón humana tenía esas dos tareas. Una era la de fijar de qué estaba compuesto el mundo y cómo funcionaba. A eso lo llamaron razón teórica. La otra era decidir cómo debíamos vivir o cómo debíamos comportarnos y a eso lo llamaron razón práctica. La primera se ejercitaba mediante el método empírico y matemático; la segunda a través de un diálogo abierto, sin coacción y sin restricciones.
Hoy día sin embargo se ha expandido la idea que la razón así concebida no es tal.
Suele afirmarse que lo que llamamos razón es simplemente una facultad interpretativa, una forma de ver la realidad entre otras muchas posibles de manera que tanto vale (ya no como expresión cultural sino como saber) la ciencia o la tecnología moderna, como la cosmovisión de un pueblo originario. Poco importa que la primera favorezca el dominio del campo a que se refiere y haya permitido una mayor capacidad adaptativa de los seres humanos y la segunda no. Por detrás de la razón, ocultándose en ella, habría otras cosas: intereses de clase o de género, o etnocentrismo inconfesado, que se disfraza de una racionalidad aparentemente incontestable. Esta visión de la racionalidad entendida no como una facultad que permite dirimir nuestras diferencias, sino como un artificio que permite la dominación, es tal vez la dimensión principal del fenómeno que venimos examinando. Después de todo, si detrás de la racionalidad se ocultan intereses de clase, de género y diversos propósitos o estrategias de dominación, entonces parece sensato negarse a aceptar que alguien tenga la razón porque la razón no existiría. El espacio público sería un gigantesco ajedrez de engaños y estrategias donde cada grupo intenta hegemonizar el lenguaje, infectarlo con su punto de vista e imponerlo a los demás.
Lo defectuoso de ese planteamiento salta a la vista porque la misma afirmación de que tras la razón existen intereses inconfesados que no sería posible desbrozar (de manera que todo discurso estaría infectado por ellos) sería también uno de esos casos. Y solo cabría preguntar entonces qué interés (fuera de su desprecio por la razón o la incapacidad de ejercerla) es el que lleva a esas personas a sostener que la razón no existe. No cabe duda de que la razón está muchas veces permeada por intereses ajenos a ella misma (y el punto de vista que estamos examinando es un muy buen ejemplo de eso) pero el ideal de la racionalidad siempre ha sostenido que la razón puede estar consciente de ello, sacudir esos intereses de sí y poco a poco alcanzar un punto en el que todos puedan reconocerse que es algo en lo que estuvieron de acuerdo desde Marx a Habermas pasando por todos los liberales.