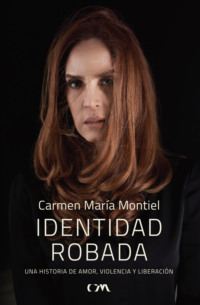Kitabı oku: «Identidad robada», sayfa 2
Mis abogados me informaron que Alejandro no solo quería la casa, sino que también estaba pidiendo la custodia de los niños.
El jueves me levanté temprano para llevarles mi pasaporte a los abogados. Ellos y mis abogados de familia fueron al tribunal mientras yo esperaba en el despacho de Cameron a que volvieran con la respuesta de lo sucedido. Tardaron más o menos dos horas.
—¿Qué pasó? —le pregunté a Cameron nada más verlo llegar.
—Nada. Entregamos el pasaporte estadounidense y… en fin, tu marido dijo que él no podía entregar algo que no tenía; se refería al pasaporte venezolano. Te imaginarás, Carmen, que él debe haberlo destruido hace tiempo. Él y sus abogados dieron una buena pelea para que no te dejaran en libertad bajo fianza. Insistieron en que podías escaparte, en que debías esperar el juicio en la cárcel.
—¿Qué? ¿Cómo me puede hacer esto?
—Carmen, él es una persona terrible. Has debido divorciarte de él hace diez años.
Claro. Alejandro sabía que la mejor forma que tenía de defenderme era estando libre. No solo de esa acusación, sino también de lo relativo al divorcio. Esos juicios podían tardar años. Cuando se está libre se encuentran maneras, respuestas, es posible defenderse. Además, podría encontrar el modo de pagar por mi defensa. Mi marido había vaciado todas las cuentas y me había dejado sin nada. Había tratado de encerrarme de todas las formas posibles. Pero Dios siempre estuvo conmigo y con la verdad.
Me dejaron en libertad bajo fianza. Al llegar a casa, mi hermano me llamó para contarme lo que había visto en el tribunal. Alejandro estaba de nuevo con su hermano José. Resultaba increíble que, después de no hablarse, ahora estuvieran juntos y su hermano pasara tiempo fuera del trabajo para acompañarlo. Me contó cómo José coqueteaba con una abogada en los pasillos. ¡Ellos todos siempre habían sido iguales, se sentían irresistibles! Pero lo peor fue que, cuando mis abogados se fueron, Alejandro y sus abogados se quedaron en el Tribunal Federal tratando con diferentes personas de que me encerraran.
Una de las abogadas que estaban defendiendo a Alejandro, también por los cargos por agresión, era Cathy Bivona. En una ocasión, más de un año antes, en marzo de 2012, ella me había dicho: “Carmen, sal de este matrimonio. He visto a muchas mujeres arruinar sus vidas por hombres como este”.
Sin embargo, ahora no solo lo estaba defendiendo, lo estaba ayudando a arruinarme la vida y meterme en la cárcel. Lo estaba ayudando a convertirme en una estadística más, de acuerdo con la cual el setenta y cinco por ciento de las mujeres en las cárceles son víctimas de violencia de género, muchas de las cuales no viven para contarlo.
El viernes, al día siguiente, tuve reunión con mi equipo de defensa, los abogados de familia y los abogados penales. Solo podía pensar, cuando me senté en la mesa de conferencias, en cuánto me costaría ese divorcio y de dónde iría a sacar el dinero.
Era parte del plan de mi marido: si no tenía dinero para defenderme de esa acusación, iría a la cárcel y desde allí tampoco podría defenderme en lo relativo al proceso de divorcio, lo que le permitiría manipular la situación, como todo lo que él hacía, y así quedarse con todo. De esa forma, no dividiría la fortuna que ambos habíamos construido juntos.
Pero él quería ir más allá. Una vez en prisión, yo perdería todos mis derechos y también mi credibilidad. Y yo sabía mucho sobre Alejandro. Él no podía arriesgarse a que yo hablara. Si lograba incriminarme, mi palabra no tendría ningún valor. Nunca más volvería a ver a mis hijos. Y mis hijos en sus manos no tendrían futuro.
Todo cuanto teníamos lo habíamos hecho juntos. Cuando nos casamos, él era solo un estudiante de Medicina. Su padre era un inmigrante libanés y su madre era su secretaria.
Cerré los ojos mientras esperaba por mis abogados y recé: “Dios, no permitas que esto ocurra. ¡Protege a mis hijos! Y a mí ¡ayúdame!”.
Una vez que dio inicio la reunión, Ralph, mi abogado de familia, señaló:
—Bien, este divorcio se ha convertido en un divorcio millonario —me dijo, mientras me miraba fijamente, para luego preguntarme—: ¿Tienes esa cantidad de dinero, un novio rico o dinero escondido en algún lugar?
No podía creer la insinuación que me estaba haciendo. Así era como este abogado de familia manejaba a sus clientes; esa era una manera de asustarlos y abusar de ellos. Había representado a la viuda del famoso “doctor de las manos”. Después de cuatro años, él murió, dejándola viuda y responsable de su bancarrota. Peor era su trato hacia las mujeres: “¿Tienes un novio?”. Nos veía a todas como putas.
Nunca entendí por qué mi divorcio sería más caro por este delito que se me imputaba. Después de todo, él se encargaría del divorcio y mis otros abogados del caso federal.
—Yo encontraré la forma —le respondí.
“¿Algún dinero escondido?”, me pregunté a mí misma. Todo lo que Ralph quería era encontrar hasta el último centavo que yo tuviera y arrebatármelo, como terminó haciendo. Con engaños me quitó más de cuatrocientos mil dólares por seis meses de trabajo y luego, cuando vio que ya no había más, me despidió como cliente. ¿Estaría él involucrado en todo aquello?
Con lo que me estaba pasando, muy pronto me di cuenta de cómo la gente me había perdido el respeto. Más que no respetarme, abusaban de mí, me provocaban para ver si, en efecto, yo era lo que Alejandro decía.
Cameron habló del caso federal. Afirmó que ese cargo era una tontería, pero que igualmente se trataba de un cargo federal y que él creía que podría lograr que lo anularan. Añadió que tanto el cargo como los hechos eran tan ridículos que, si ese caso hubiese llegado a otro de los jueces, un hombre con más edad, lo habrían desestimado. Pero cayó en el tribunal de aquella juez, Linda Haaser, para quien todos y cada uno de los casos tenían mérito, todos.
Así fue como empecé a manejar mi divorcio y el caso federal al mismo tiempo. Mi vida se complicó de un modo que nunca habría imaginado.
La cabeza me daba vueltas; pensaba y pensaba en todas las posibilidades. De pronto me dije: “¿Qué habría pasado con este cargo si no hubiese reactivado el divorcio?”. La respuesta me llegó cuando revisaba grabaciones que había hecho y que iba a entregar a mis abogados. De repente oí:
—¡Tú vas a ir a prisión, Carmen! Por criminal. Pero no te preocupes, te llevaré los niños de visita una vez al año.
—¿De qué hablas? ¡Yo no he hecho nada!
—Dile eso al juez.
Él sabía hasta la diferencia entre cárcel y prisión. Sabía que iría a prisión. O al menos estaba contando con eso.
Esa conversación había ocurrido justo después del incidente.
Cameron, mi abogado, decía:
—Esa fue una discusión entre tú y tu esposo, es algo doméstico. Lo máximo que pueden hacer es multarte porque el avión se regresó al punto de origen.
Sin embargo, eso había sido mucho antes de descubrir que el avión se había devuelto debido al mal tiempo. Nunca me iban a multar. Pero entendí que Alejandro estaba ya para ese entonces hablando con alguien. Esa conversación había tenido lugar hacia junio de 2013, más de dos meses antes de la formulación de cargos. Pensé que él sabía lo que estaba pasando, estaba colaborando y a lo mejor hasta lo había planeado.
Más tarde leí su entrevista con el FBI, llena de mentiras y acusaciones. Decía que yo tenía incluso problemas mentales. Y era mi esposo, quien se suponía que me tenía que proteger.
Me sentía totalmente sola y débil. Tenía miedo hasta de mi sombra. Por haberme ocurrido algo así, de cuyo control carecía por completo y que excedía totalmente mis fuerzas, me sentía hundida, me sentía menos que nadie. Yo, que siempre había sido una persona positiva, que pensaba que todo era posible, había perdido la esperanza y la confianza en la vida. Tenía miedo de manejar, tenía miedo hasta de salir a la calle. No podía arriesgarme siquiera a cometer una infracción de tránsito.
Un día me detuvo un policía cuando cambiaba de canal. “¡Oh, Dios mío, no!”, pensé. Estaba de camino al bufete de Cameron con mi hija Kamee; él la iba a entrevistar con respecto a lo ocurrido en el avión. La juez había prohibido que hablara del caso con ningún testigo, así que nosotras nunca tocamos el tema. El oficial de policía me expidió una advertencia por no poner la luz de cruce cuando cambiaba de carril.
Llegué devastada al despacho de Cameron y le entregué la advertencia.
—Esto no es nada, quédate tranquila. Estás como las niñas chiquitas. Tranquilízate.
—¿Tienes alguna idea de lo que enfrento? —le respondí—. Estoy en libertad bajo fianza.
Había perdido tanto peso que me veía enferma. Pero tenía que mantenerme fuerte por mis hijos. Mi mamá llegó de Orlando y por fin tuve un hombro donde llorar sin que me vieran los niños. Ella no sabía nada, nunca le había contado; había mantenido silencio como todas las víctimas de maltrato.
¿Cómo podía hablarle acerca de ese tema? Mi mamá lo habría odiado y yo esperaba resolver la situación. Deseaba poder arreglar el matrimonio por el bienestar de mi familia. Yo quería que todo mejorara.
Solo una vez en la que coincidimos en Venezuela le conté que me había dado cuenta de que Alejandro no me era fiel. Eso sabía que podía decírselo; después de todo, quería que me diera su consejo. Pensaba que si la infidelidad acababa, la agresión también acabaría. Además, sentía que se trataba de un tema muy venezolano; no sé por qué, pero me parecía que la infidelidad estaba impresa en el ADN de los hombres.
La respuesta de mi madre fue: “¡Arréglalo! Seguro que es una etapa. Todas pasamos por algo así, pero no puedes destruir a tu familia por eso”. Ese era el consejo de la mayoría de las personas sobre el tema: “Arréglalo. Eso va a pasar”.
Lo que no sabían era que la situación no solo empeoraba, sino que el maltrato iba aumentando de manera conjunta. En verdad iban mano a mano: mientras mayor era la infidelidad, al mismo tiempo crecía la agresión, los golpes eran más fuertes y más frecuentes. Mientras más le decía que su conducta nos llevaría al divorcio, peor era su trato hacia mí.
Tan pronto mi mamá llegó a casa y pudimos sentarnos a solas, sin los niños, le conté todo lo que faltaba por contar: el maltrato, lo que había pasado en el avión y las otras oportunidades en las cuales me había incriminado.
Mi mamá, que conoce muy bien a todos y cada uno de sus hijos, empezó a llorar: “Dios mío, no puedo creer esto. ¿Cómo te pudo hacer todo eso? ¡Tú eres la madre de sus hijos! ¡Ustedes han estado juntos desde tan jóvenes! ¿Qué le pasó? ¿Por qué te quiere herir con tanta furia? ¡Si estaban tan enamorados!”.
Una vez que mi madre se recuperó del llanto afirmó con fe: “Mi amor, Dios es bueno y es el Dios de los justos. Él te va a proteger y la verdad va a triunfar. Tú vas a ser una mujer libre y serás un ejemplo para muchas mujeres maltratadas”.
Las palabras de mi madre siempre han sido una premonición. Cuando me abrazó después del Miss Universo, certamen en el cual quedé de segunda finalista, me dijo: “Mi amor, Venezuela te necesita aún más”. Así fue como creé la Fundación Las Misses, que ayudó a tantos hospitales infantiles.
Mis días pasaban muy lentamente y eran aburridos. Era la primera vez que no trabajaba desde que era muy joven. Alejandro me había despedido dos días después de que el tribunal le ordenara salir de la casa.
Lo único que me ocupaba eran las reuniones con mis múltiples abogados. Para esa época, entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2013, mis abogados de familia se estaban preparando para la primera audiencia del divorcio. Debíamos enfrentar el hecho de que mi marido quería quitarme los niños y la casa.
En cuanto me fui recuperando del impacto de todo lo que había pasado y con mi madre en casa asegurándose de que estuviera comiendo bien, fui recobrando las fuerzas y comencé a hacer ejercicios de nuevo. Toda mi vida he sido activa. He practicado aerobics, spinning, yoga, tenis; he levantado pesas y he esquiado sobre nieve. No solo para mantenerme en forma a pesar de mis tres embarazos, sino como un modo de sentirme sana física y mentalmente.
Durante ese período perdí a todas mis amistades en Houston. Mis amigas, a las que yo consideraba mis hermanas, dejaron de hablarme y de responder a mis llamadas. Sin embargo, las personas que menos me esperaba se convirtieron en mis afectos más leales. Incluso gente a quien no conocía en la ciudad se acercó a mí al saber lo que estaba sucediendo. Mis amigos de toda la vida de Venezuela siempre estuvieron allí conmigo. Aprendí, con todo lo que me estaba ocurriendo, cuál era la verdadera amistad y me di cuenta de que había perdido años de mi vida cultivando esos afectos en Houston. Entendí que la amistad era, como en los matrimonios, “en las buenas y en las malas”.
La familia siempre había sido la base de mi vida y lo sucedido no hizo sino confirmarme por qué no había nada como ella, pues todos mis familiares me rodearon de amor, ayuda y apoyo. Mis hermanas detuvieron sus vidas para estar conmigo y mis hermanos se convirtieron en mis superprotectores, como lo fue mi papá en su momento.
Me uní más aún a mis hijos, empecé a disfrutar de ellos y a dedicarles una atención que antes no podía brindarles, porque el ciento veinte por ciento de mi tiempo estaba dedicado a Alejandro. Ya no tenía que sentarme horas y horas con él en aquel sofá negro del estudio sin poder levantarme hasta irnos a la cama. Ese sofá era mi castigo. Ni siquiera mis hijos se podían acercar a mí cuando estaba allí con él. Me di cuenta de que había sido su prisionera durante años.
Fue, sin duda, una etapa de muchas lecciones y aprendizajes. Si bien era el peor momento de mi vida, ¡probó ser el más bello de todos!
CAPÍTULO 2
Maracaibo
Lo veo que viene caminando hacia mí a lo largo del pasillo; lo estoy viendo entre las barras de la cuna. Su cara me es familiar y estoy feliz de verlo. Se me hace agua la boca cuando veo lo que trae en la mano… ¡Uhm!, ¡mi favorito…Toddy! Un tetero de Toddy, la leche achocolatada por excelencia en Venezuela.
Viene silbando pero, en lo que está cerca, deja de silbar y empieza a cantar “Muñequita linda”. Tiene una hermosa sonrisa, llena de dientes blancos. La canción me es conocida, me gusta. Estoy acostada, boca arriba; no me puedo parar o no es necesario. A lo mejor ni sé hacerlo. Estoy feliz de verlo, de la manera como solo un bebé puede estarlo. Es un nuevo día. Él se ve recién bañado, fresco y huele a ese olor tan familiar para mí. Todo me es conocido —tiene que haberlo sido—. Me está trayendo el primer tetero del día y es mi favorito.
Mi papá tiene puesta su bata de seda color vino tinto y sus pantuflas. ¡Parece un rey! Su cara es de puro amor cuando me mira y me entrega el tetero. Yo lo tomo con mis dos manos mientras él me dice cariñosamente: “Buenos días”. Me contempla durante un rato; luego se da la vuelta y empieza a caminar alejándose de mí.
Este es el primer recuerdo del que tengo conciencia y es con mi papá, a quien tanto quise. Siempre me sentí amada y protegida por él. Para ese entonces debo haber sido una bebita, porque no solo estaba en la cuna, sino que no me podía parar.
Amoroso y protector con sus hijos, fue un padre extraordinario, con valores, principios y educación. Un padre para el cual sus hijas eran lo más valioso que tenía. Los varones también, pero nosotras éramos especiales.
Él fue la razón por la que confié siempre en los hombres; nunca pensé que nada malo pudiera venir de ellos; esperaba que todos fueran como papi.
Tengo muchos recuerdos de mis primeros años de vida. Me llegan a la memoria como destellos, pero todos tienen la misma esencia, siempre rodeados de la familia y los amigos.
Maracaibo es la región petrolera por excelencia de Venezuela. Es la segunda ciudad más importante después de Caracas, y los maracuchos somos regionalistas. Estamos orgullosos de lo que somos y del lugar de donde venimos.
A Maracaibo se debe el nombre de nuestro país: Venezuela. Américo Vespucio lo llamó “Pequeña Venecia” al ver los palafitos en el agua del lago de Maracaibo. Los palafitos son las casas de los indígenas de la región —los guajiros—, construidas sobre el agua.
Maracaibo es especialmente caliente durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Es como Houston en los días de verano.
Entre mis recuerdos más vívidos están las mañanas en las que mi mamá pronosticaba el tiempo como toda una meteoróloga y nos informaba: “Hoy va a estar bien caliente”, mirando por la ventana mientras desayunábamos. Dentro de mí me preguntaba: “¿Cuál será la diferencia, si todos los días son calientes?”.
Pero sí, sí había diferencia. Cuando mi mamá veía que ni una sola hoja de árbol se movía, eso quería decir que, además del calor, no tendríamos brisa y, aunque costara creerlo, el viento, así fuera poco, nos ayudaba alguito ante tanto calor.
Para mi mamá aquella temperatura era terrible. Después de todo, ella es de Altamira de Cáceres, en Barinas, un pueblo que está ubicado donde empieza la cordillera andina, que se extiende desde Venezuela a través de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile.
¿Y cómo terminó mi mamá en Maracaibo? ¡Cosas del amor!
Mami, quien para aquel entonces ya vivía en Caracas con su familia, había acompañado a una amiga a una boda en Maracaibo. Sin embargo, había huelga de taxistas durante esos días. Mi mamá y su amiga salían del hotel a ver cómo se podrían trasladar. Papi estaba en una reunión en ese mismo hotel, ya iba de salida y estaba esperando a que el valet le entregara el auto. Allí estaban mi mamá y su amiga Amarilis viendo a ver cómo podrían transportarse con semejante calor. Papi, quien además de caballero era todo un galán, se ofreció a llevarlas.
—Chicas, ¿adónde quieren ir? Con esta huelga no van a llegar muy lejos.
Fue tan galante que se ofreció incluso hasta a esperar por ellas si fuera necesario. ¿Plan con maña? Él contaba que, cuando vio a mi mamá, quedó prendado de su belleza y solo esperaba que no le dijera que no.
Mami se regresaría a Caracas un martes trece. Papi le dijo: “Es martes trece. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, pero mamá se subió al avión de regreso, no sin antes darle, muy agradecida por su caballerosidad, su teléfono y dirección en Caracas.
Así comenzó aquella hermosa historia de amor que llevó a mi papá a manejar toda la noche, de Maracaibo a Caracas, para visitar sorpresivamente a mi mamá y comenzar a cortejarla. Y así fue: a la mañana siguiente, papi tocaba a la puerta de casa de mami, declarando que ya la extrañaba.
En aquella época, entre finales de los sesenta y comienzos de los setenta, íbamos al colegio todo el día. Teníamos turno de mañana, regresábamos a la casa para almorzar y volvíamos al colegio durante el resto de la tarde.
Nuestros días favoritos eran cuando mamá no podía buscarnos a la escuela para el receso del almuerzo y quien nos recogía era mi tío David. El tío David era el hermano mayor de papá, un soltero empedernido que adoraba a sus sobrinos y, de paso, nos consentía a morir.
Claro, cada vez que lo mandaban a buscarnos era con la misma instrucción de mami: “David, por favor, no lleves a los muchachos a comer helados antes del almuerzo, ¡mira que después no comen!”.
Y por supuesto que, al ver al tío, todos corríamos felices en dirección a su auto porque sabíamos que iríamos directo… ¿a qué? ¡A comer helados!
—¡Sííí! —decía María Eugenia.
—¡Yupi! —decía yo.
—Heladooooossss —gritábamos todos. Y mis hermanos varones:
—¡Loco, ya se va a poner brava mami!
¡Aquello era estar en el Paraíso!
Mi tío siempre tenía cucharas de madera en sus bolsillos. Él decía que el helado sabía mejor así.
—Ya saben, niños: ¡no comimos helados! ¿OK?
Ese era el trato nuestro: él nos consentía y nosotros nos dejábamos consentir en una complicidad única entre los sobrinos y el tío favorito.
Tan pronto llegábamos a casa, mi mamá nos veía con aquella mirada inquisitiva, tratando de que nuestros ojos nos delataran y por supuesto que quedábamos todos al descubierto.
—¡David! ¡Otra vez! Te dije que nada de helados. ¡Ahora estos niños no van a comer!
—¡Pero yo tengo hambre, yo sí como! —decía el tío.
Yo era la más pequeña de todos. La más pequeña de “los tuyos, los míos y los nuestros”. Mis padres, ambos, eran divorciados, tenían hijos de sus respectivos matrimonios anteriores y juntos nos tuvieron a mi hermana María Eugenia y a mí. Éramos para el momento una familia supermoderna. En aquellos tiempos no muchos estaban divorciados y vueltos a casar. Éramos la Familia moderna de la época y La pandilla Brady antes de que ellos existieran.
Sentía que vivía en medio de gigantes, siempre rodeada de gente mucho más grande que yo. Mi hermana me lleva dos años, pero yo la veía inmensa, y mis hermanos por parte de madre y por parte de padre eran todos adolescentes.
La casa siempre estaba llena de familia y amigos. Amigos de mis papás y de mis hermanos. Y creo que, por ser la chiquita, todos querían abrazarme y besarme. Pasaba de brazo en brazo. Me apretaban y besaban. ¡A veces pienso que debo haber sido de lo más graciosa e irresistible, ja, ja, ja!
Repartía besos hasta que me cansaba y les decía:
—Se me acabaron los besos.
—¡No! Debes tener más por algún lado —me respondían.
—¡Tendré que fabricarlos!
—Ve y haz más.
Yo corría a una esquina donde no me vieran y allí, como una gran costurera, hacía como que cosía besos nuevos. Me imaginaba que tenían forma de corazón y eran rojos. Luego regresaba al grupo con la gran noticia:
—¡Ya están listos los besos!
La mejor parte era la hora de las comidas, especialmente la hora de la cena, que era cuando teníamos más tiempo. Para el momento del almuerzo siempre estábamos corriendo, porque teníamos que regresar al colegio y papi debía regresar al trabajo. A pesar de eso, había tiempo para hacer una pequeña siesta.
Era una época feliz en la que vivíamos relajados.
A la hora de la cena nos divertíamos a morir. La mesa estaba llena de niños, de adolescentes y de nuestros padres.
Mi mamá, quien ha sido una gran madre, solo nos dejaba tomar soda a la hora del almuerzo, y solo una. Pero para la cena nos daba alguna bebida nutritiva entre las que estaban la chicha (bebida de arroz), la avena, el Toddy (bebida achocolatada venezolana) o un batido de fruta.
El problema era cuando la bebida de la noche era nuestra favorita: ¡chicha o Toddy! Nos ponían la jarra llena en el medio de la mesa. Mis hermanos varones miraban la jarra como fieras a su presa. Mi hermana Laura, siempre tan elegante y delgada, no ponía mucha atención. Pero ella siempre era la juez y la que rompía los empates. Y bueno, estábamos nosotras dos, las chiquitas, que de verdad no entendíamos muy bien esas peleas, pero nos divertían inmensamente.
Los varones querían servirse la jarra completa. Y como dice el dicho: “El que parte y comparte se lleva la mejor parte”. Así, mi hermano Perucho informaba que él sería el que iba a servir.
—Yo les sirvo a todos.
—No, no, no; yo lo hago —decía David, mi hermano.
Ellos son de la misma edad, así que había una lucha de poderes sana allí.
—El que lo dijo primero es el que sirve —decía Laura.
En una ocasión, Perucho empezó a servir y solo llenó la mitad del vaso a todos, pero, cuando llegó al suyo, se sirvió hasta que se derramó.
Todos estábamos protestando cuando de repente mi mamá intervino:
—¡Qué modales son esos! Eso no se hace. ¡En esta mesa no permito eso!
Perucho, dándoselas de niño obediente, preguntó:
—¿Y cómo es, mami?
—Sirve dos dedos por debajo del borde del vaso.
Una noche era día de chicha. Yo podía verles las caras a los varones. Parecían caballos listos para salir a la carrera. Estaban que saltaban a la jarra. David se ganó el honor de servir y dijo:
—Son dos dedos por debajo del borde, recuérdalo.
Perucho decretó que sus dedos serían la medida. Mi hermano bello tiene los dedos más gorditos que he visto en una persona y él lo sabía. Por eso, fue el voluntario de la noche. Sin embargo, nadie se estaba quejando. Todos seguíamos el juego. Hasta que llegó la hora de servir su vaso. ¡En ese momento no puso sus dedos como medida, no! Perucho dijo:
—María Eugenia, ¡dame tu mano!
Mi hermana era, de todos, la que tenía los dedos más delgados de la mesa.
—¡Vos serás vivo! —comentó David.
Y saltamos todos a reírnos. Esas eran nuestras peleas.
Crecimos acostumbrados a compartir con los estadounidenses. En Maracaibo había muchos campos petroleros con familias enteras provenientes de Estados Unidos que vivían allí. Ese era el pasatiempo favorito de mis hermanos, que estaban en plena adolescencia: ir a los campos a conocer chicas.
La casa se la pasaba llena de amigos de mis hermanos. Venían a bailar, a jugar juegos de mesa, a hablar, a reírse ¡y hasta a jugar a la Ouija!
Así era mi hogar. Cuando, años más tarde, las dos más pequeñas éramos adolescentes, nuestra casa estaba siempre llena, parecía un club; es más, la llamaban “el Club Montiel”. Y la política de papi era open house, puerta abierta. Mi padre prefería que estuviéramos en la casa y saber dónde y qué estábamos haciendo antes que no saber. Él era un papá divertido y acogedor. Se hacía amigo de nuestros amigos; ellos lo adoraban y les encantaba estar en su compañía.
Yo era tan pequeña que podía meterme entre las piernas de papi cuando él caminaba en las mañanas antes del desayuno. No sé cómo lograba caminar el pobre, pero lo hacía. Era uno de mis momentos favoritos del día. Una de las razones por las cuales odié crecer fue no poder seguir caminando entre sus piernas.
¡Eran los años setenta y mi hermana mayor se vestía al último grito de la moda!
Pero el día más divertido fue el día en que se graduó de bachillerato. ¡Todos los que llegaban eran recibidos con un balde de agua! ¡Solo en Maracaibo!
¡Dios mío! ¡Nunca había visto tantas mujeres furiosas, con las pestañas artificiales guindando sobre los cachetes y los postizos de pelo colgando! Pero todos, después del susto, se divirtieron como enanos hasta bien tarde. Muy al estilo venezolano, fue una de esas fiestas que se prolongaban hasta el amanecer.
Yo solo tenía cinco años cuando mi hermana se graduó. La admiraba por su belleza, elegancia y alegría. Siempre tenía las ocurrencias más graciosas, como cuando nos tocaba las orejas para ver si estábamos mintiendo: si estaban calientes, definitivamente era mentira lo que habíamos dicho. Nos daba horror ser descubiertos porque las reglas de papi eran: “Al decir la verdad, nunca estarán en problemas”.
Mi hermana mayor, Laura, se graduó y se fue a la universidad. Para mí aquello significó un gran vacío, la extrañaba muchísimo. Para ella todo era excitante y motivo para celebrar.
Nunca olvidaré, gracias a mi hermana, el día que el hombre llegó a la Luna. Laura corría por toda la casa y gritaba:
—¡El hombre llegó a la Luna! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan a verlo! ¡El hombre llegó a la Luna! Papi, ¡ven a ver! ¡El hombre llegó a la Luna!
Seguía corriendo por la casa haciendo que todos fuéramos hacia el televisor a ver las imágenes. Yo corrí. Hacía todo lo que ella decía. Llegué al televisor a mirar aquello que estaba pasando y que según ella era tan importante. Pero estaba muy pequeña para entender bien lo que significaba.
Con el tiempo entendí que, pese a ser tan pequeña, tenía suficiente conciencia como para recordar que había sido testigo de los primeros pasos del hombre en la Luna. Gracias a la magia de la televisión, había formado parte de un acontecimiento histórico que se convertiría en uno de mis recuerdos más memorables.
Ese recuerdo cobró mucho más valor aún cuando, en 1994, como ancla de noticias de Telemundo en Houston, fui invitada a una cena conmemorativa de los veinticinco años de la llegada del hombre a la Luna, en el Astrodome. ¡Allí conocí en persona a Neil Armstrong! Mi pasado se convirtió en presente y llegué a la Luna en el momento en que nos dimos las manos.
Sin saberlo, he estado caminando sobre muchos primeros pasos de la humanidad.