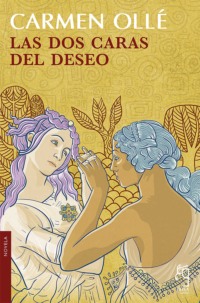Kitabı oku: «Las dos caras del deseo», sayfa 2
Les recordó dos novelas de Mishima: El marino que perdió la gracia del mar y El pabellón de oro.
–Mishima es sórdido –agregó Martha en un tono agresivo.
–Mishima es un poeta –rectificó Ada.
Martha usaba un moño apretado. Ada se fijó en sus hermosos pero contraídos ojos negros y en su traje azul marino, y en que mantenía los brazos muy juntos como con temor a despegarlos del tronco.
Ya era tarde para que las dos mujeres se atrevieran a tomar un taxi, por lo que Martha insinuó pasar la noche en la casa, y le preguntó a Ada si eso no la molestaba.
–En el cuarto de Ladieli hay sitio –contestó Ada.
–¿Quién es Ladieli?
–La chica con la que compartía el departamento. Se casó y se marchó a su pueblo. Quizá deseen una copa de oporto, creo que todavía hay un poco.
Ada se dirigió a la cocina y regresó con tres copas recién lavadas que eran del juego que su madre usaba en las grandes ocasiones, y que habían dividido entre ella y su hermana a la muerte del padre. Las copas tenían peanas altas y estaban labradas con hojas y flores.
–No será igual que el sake, pero es dulce y reconstituyente –dijo Ada, dirigiéndose a Eiko.
–El sake me hace pensar siempre en mi infancia –reflexionó Eiko.
–¿Tiene esas características? –preguntó Ada.
–No sé –dijo Martha, encogiéndose de hombros– si el sake obliga a pensar en los traumas infantiles...
–Eiko no se refería a ningún trauma, ella mencionó que le recordaba sus años infantiles.
–Hmm... pero la infancia en general es una etapa complicada –recalcó Martha y rio tímidamente mientras apuraba su copa–. Mi infancia fue extraña, no recuerdo bien a mi padre; mi madre siempre estaba rodeada de mujeres bien vestidas que me hablaban y acariciaban como a un bicho raro.
Martha hizo una mueca de disgusto y se arrinconó en el sillón, que empequeñecía su figura.
A Ada la conversación le pareció tediosa. Se levantó con el pretexto de acomodar la habitación donde pasarían la noche.
Cuando por fin se fueron a dormir, respiró aliviada, pero no pudo conciliar el sueño. De la habitación de Ladieli llegaba un ruido extraño, como si arrastraran la cómoda que estaba junto a la ventana y la trasladaran a otra parte del cuarto. Cuando por fin parecía que iba a dormirse, empezó de nuevo el mismo ruido. Esta vez oyó un murmullo seguido de una carcajada. De nuevo arrastraban algo, probablemente la cama, de un lado a otro. Estuvo tentada de pedirles que se callaran, pero no se atrevió. Nunca se atrevía a reclamar. Esa era la razón de sus continuos mareos y vómitos, de la sensación de asfixia que a veces la asaltaba de noche o cuando iba en un colectivo lleno de gente.
El ruido se prolongó hasta el amanecer. Cuando se levantó para preparar café, la puerta del dormitorio de Ladieli estaba entreabierta. Las dos mujeres dormían plácidamente boca abajo y no quiso despertarlas. Pensó que llegaría tarde a clases por culpa de ellas.
Se había tomado ya dos tazas de café en la cocina. Salió en puntas de pie; esta vez encontró a Martha en el comedor, peinada y arreglada como para marcharse.
–Eiko duerme todavía –dijo–. Le fue imposible conciliar el sueño durante la noche.
Ada tuvo deseos de preguntarle el motivo de esos ruidos nocturnos, pero se contuvo. Las dos hablaban en voz baja, sentadas en el comedor.
–Sigues siendo la misma muchachita tímida y perpleja que conocí en la universidad, incapaz de matar una mosca –susurró Martha, acariciándole el dedo meñique.
–En cambio a mí me pareces otra mujer, más recia, menos vulnerable –dijo Ada, ocultando mecánicamente las manos debajo de la mesa.
–Hmm, Eiko tarda siempre en levantarse –Martha señaló a la muchacha que estaba sentada sobre la cama observando la pared. Se dirigió hacia la joven y, arrodillándose junto a ella, le tomó las manos. Parecía como si le pidiera disculpas, pero Eiko seguía sin reaccionar. De pronto, la joven volvió la cabeza para mirar a Ada, que le estaba ofreciendo una taza de café desde el comedor. Eiko se levantó como sonámbula.
Cuando se marcharon después de desayunar, Ada corrió a la habitación de Ladieli, pero no halló ninguna huella de desorden; todo estaba en su sitio.

El tema religioso que acababa de explicar en clase no era de su agrado. Los alumnos habían elegido la existencia de Dios debido, seguramente, a una noticia reciente que había conmocionado a la comunidad católica: de una imagen de la Virgen de Fátima habían brotado lágrimas. «Dios es un asunto de la clase media: o se rinden ante él o se atormentan en la duda de su existencia», les había dicho, sin atreverse a agregar que ella ya había dejado de pensar en él. La mayoría de los alumnos eran creyentes a pesar de las ideologías comunistas y anarquistas que imperaban en la universidad, gracias a los profesores que llevaban a Marx bajo el brazo como a una Biblia, y según el cual la religión era el opio del pueblo. Después de Dios, la Virgen y todos los santos, la gente solía venerar la imagen materna, una especie de doble de María, y aquellas, las madres, reverenciaban a su vez a sus maridos.
–Lo cierto es que uno puede pasarse arrodillado por el resto de sus días –agregó.
El tono poco respetuoso con el que se había dirigido a la clase fue recibido fríamente por los estudiantes. Ada vio que una alumna levantaba la mano pidiendo la palabra.
–La fe del pueblo es manipulada por los gobiernos reaccionarios con fines maquiavélicos; explicar el asunto desde otro ángulo es caer en el nihilismo pequeño burgués –dijo la muchacha con la aprobación de los alumnos que, en seguida, la aplaudieron.
Cuando terminó la clase, Ada pensó que tenía que cuidarse de su propia ironía. Generalmente los estudiantes no se identificaban con el profesor, la posición de la autoridad era siempre cuestionada. Se sintió cansada de enfrentar esa situación.
Al llegar a casa encontró a Martha esperándola. Al verla, tuvo la sensación de que ya nunca podría desembarazarse de ella. ¿Pretendía acaso convertirla en juez al participarle las quejas sobre la conducta de Eiko? Martha le dijo que hacía quince minutos que la esperaba. Ada la invitó a pasar y le ofreció una taza de té.
–¿Qué pasa ahora con Eiko? –preguntó desde la cocina.
–En realidad, nada. Eiko está estudiando en su casa, la veré esta noche en el cine.
–¿Alguna película que me puedas recomendar? –preguntó Ada, acercándose con las tazas.
–Creo que ninguna. Tenemos la costumbre de ir al cine juntas –contestó Martha sonriendo.
Era el primer gesto cordial que vio Ada en su amiga desde que se encontraran en el café de Lince. Martha tenía hermosas pestañas y grandes ojos negros. Además, su pequeña nariz no hacía honor al origen judío de su madre.
–Pobre Eiko –exclamó Martha, poniéndose repentinamente seria–. Sufre de los nervios a causa de sus exámenes finales. El problema es Susana que no la deja en paz. Esa chica es demasiado sociable; invitó a Eiko el fin de semana a un campamento sabiendo que está por graduarse. Susana es realmente impertinente.
Martha se expresaba con desagrado de la joven. Ada pensó que Eiko se había quedado en casa porque Martha se lo había ordenado, celosa de que se divirtiera con jóvenes de su edad, algo que no quería aceptar.
Almorzaron juntas en un restaurante del barrio y luego enrumbaron hacia Miraflores. En el Parque Central se exhibían cuadros con motivos andinos y en una especie de rotonda se arremolinaban algunas personas para comprar la bisutería de los hippies. Pasearon un poco y entraron a una galería de arte donde exponía un pintor argentino. Cuadros abstractos. A Ada le pareció que la pintura moderna era muy experimental. Como Martha quería ir al baño, aprovecharon para sentarse en un café que hacía esquina con la avenida principal y pidieron dos capuchinos. Ada se entretuvo un rato mirando pasar a la gente por la vereda, gozando de unos minutos de soledad hasta que Martha volvió a sentarse junto a ella.
–Del lado de Eiko no tengo quejas todavía –dijo Martha después de beber un sorbo de café–. Pero tengo que pensar en el modo de contener a Susana o lo pondrá todo de cabeza.
–¿No sería mejor para ustedes vivir juntas? –preguntó Ada, presintiendo que el tema se prolongaría hasta la hora de la despedida.
–Te olvidas de mi madre, ella no lo comprendería.
–Siempre dijiste que tu madre era una mujer de mundo. Una vez me contaste que en su juventud había dirigido una casa de diversiones y que perdió su fortuna en el juego.
–¡Qué estupidez! ¿Yo te he contado eso? –exclamó Martha negando con la cabeza.
–Claro que sí, ¿lo olvidaste? Por ese motivo tuvieron también que vender la parte alta de la casa a la Sociedad Hebraica.
–Mi madre hace tiempo que me reprocha que no le dé un nieto. Y en cuanto a la casa de diversiones, es mejor que no vuelvas a mencionarla; no creo habértelo comentado.
Ada no quiso insistir en el tema; sabía que Martha era consciente de habérselo confiado cierta vez. Incluso le había dicho que muchas judías argentinas se reunían en esa casa. Hasta le presentó a una de ellas en una tienda de artículos musicales en el centro. Una anciana que lucía un pañuelo de colores en la cabeza fue la que esa vez las atendió muy solícita. Ada la recordaba perfectamente.
Fue entonces que vieron aparecer a Eiko, que se acercaba por la vereda, vestida con pantalón y polo negros. Iba acompañada de una chica alta y delgada de cabellos cortos con la que conversaba animadamente. Al verla, Martha apretó los labios.
–Ahí va Eiko con Susana. Así que esa es su manera de estudiar –murmuró enfadada e intentó levantarse para ir al encuentro de las muchachas que habían pasado de largo sin mirar hacia el interior de la cafetería.
–Déjate de cosas, Martha, y termina tu café –sugirió Ada en vano.
Martha dejó un billete sobre la mesa y se alejó con prisa.

Al día siguiente, después de recibir la llamada de Martha citándola en el Museo de Oro, Ada se dirigió a Surco. Los cerros en ese distrito se veían tan áridos como todos los de la costa, pero tenían la particularidad de que en sus faldas se levantaba un barrio residencial que lucía salpicado de bosques de un verde oscuro y sucio. Bajó del colectivo con la sensación de seguir apretujada por la gente que se apiñaba en el interior y caminó por el puente. Cientos de vehículos lo atravesaban a esa hora de la mañana haciendo un ruido atronador. No vio a Martha en los jardines del museo y decidió entrar a la sala donde estaban las colecciones de oro antiguo. Vio a Martha que, en una de las salas, aparentaba interesarse por las momias peinadas con trenzas y adornadas con cuentas de colores. Martha le hizo una señal para subir. En el jardín se paseaba una llama solitaria. Martha hizo un comentario sobre las expoliadas riquezas, lo que impacientó a Ada.
–Eiko es una engreída –dijo Martha, entretenida en acariciar unas chompas de alpaca que se exhibían en un quiosco. ¿Para eso la había citado?, pensó Ada con disgusto. Una mujer rubia trató de acercarse a la llama pero esta retrocedió y se alejó hacia otro lado del pequeño bosque.
–A veces siento deseos de abandonarla –agregó Martha.
Estaban sentadas en un café al aire libre, en el jardín.
–¿Por qué no lo haces? –preguntó Ada, imaginando que de nada serviría el comentario.
–¿Crees que no sería capaz? Pero ¿qué haría Eiko sin mí?
Ada hizo una mueca de fastidio.
–Supongo que seguir su rumbo –contestó. Pero Martha no parecía escucharla; miraba nerviosamente su reloj pulsera y de pronto exclamó que tenía que marcharse a dictar una clase por la tarde. Ada tuvo deseos de mandarla al diablo; había perdido la mañana inútilmente pensando que sería importante el encuentro, y ahí estaba esa mujer diciendo que debía irse porque tenía una clase en la universidad. ¿Y ella no había perdido la suya por su culpa? Caminaron en silencio hasta el puente. Al despedirse, Martha subió por las escaleras para tomar un colectivo y Ada notó que su amiga cojeaba ligeramente.
A eso de las tres de la tarde, Ada recibió una llamada de Susana. La chica le avisó que Eiko había desaparecido desde la noche anterior y no la hallaba por ningún lado. Ada y Susana se citaron en un café de Miraflores.
No sabía bien por qué se dejaba arrastrar por los problemas que ocasionaba Eiko. Probablemente la misma Eiko le había dado el teléfono a su amiga para que la localizara en su casa en algún momento. La voz de Susana había sonado angustiada.
Cuando llegó al café, reconoció a la chica oriental que había pasado con Eiko el día anterior frente al local de Miraflores. Después de saludarla y presentarse, Susana le dijo que no podían perder tiempo, primero tenían que ir a casa de Martha.
–Vi a Martha esta mañana y no creo que esté en su casa; tenía una clase por la tarde en la universidad –le dijo Ada.
Susana pensaba que Eiko podía estar escondida ahí, pero Ada no lo creyó y le pidió que pensara en otro lugar donde hubiera podido pasar la noche.
–Eiko tiene unas amigas en Pueblo Libre; a veces se queda con ellas a estudiar.
Cruzaron Miraflores y Lince en un colectivo rumbo a Pueblo Libre. Susana no hacía otra cosa que protestar por la irresponsabilidad de Martha, que tiranizaba a Eiko con su amistad.
–Martha le ha hecho creer que sin ella no llegará a nada.
–¿En verdad piensas eso?
Susana asintió, señalando un pequeño chalet con dinteles de madera. Se dirigieron hacia allí y tocaron el timbre. Una señora les aseguró que ninguna japonesa había pasado la noche en su casa. A Susana se le iluminó el rostro: seguramente Eiko estaba en el Centro Cultural Peruano-Japonés; la bibliotecaria era muy amiga de ella, exclamó. ¿Era posible que Eiko le pidiera a una extraña pasar la noche en su casa?, preguntó Ada.
–No se trata de una extraña; me parece que ella y Eiko se conocen bastante bien.
En la biblioteca del centro cultural las atendió un viejo japonés que no conocía a Eiko. Les dijo también que la antigua bibliotecaria estaba de vacaciones y no sabía su dirección, pero si querían podían averiguarla con la encargada de la cafetería.
–Creo que estamos perdiendo el tiempo –dijo Ada–. Puede que Eiko haya regresado a su casa.
Susana no lo creyó así. Ada vio su reloj: eran casi las siete. Lo mejor era regresar a casa por si alguien llamaba. Susana decidió seguir buscando por su cuenta.
Cuando Ada llegó a su departamento encontró a Eiko en la sala leyendo un libro.
–¿Cómo entraste? –preguntó alarmada.
–Ada, qué bueno que llegaste. La señora Evangelina me abrió.
Evangelina tenía un duplicado de la llave de Ada por si la puerta se le cerraba con ella adentro.
Ada se molestó porque habían estado buscándola toda la tarde y ahora la encontraba tranquila, leyendo en casa.
–Oh, Ada, discúlpame, no pensé que...
–¿Dónde pasaste la noche? Susana y yo te buscamos por todas partes, incluso tu abuela no sabía nada de ti. ¿Ya la llamaste?
Eiko asintió y le contó que había estado en casa de Martha durante la noche. Ada contempló a Eiko; no parecía haber pasado la noche en vela, pero un arañón en su mano derecha le llamó la atención y automáticamente recordó la cojera de Martha. Probablemente esta la había citado en el museo para contarle algún incidente ocurrido esa noche entre ella y Eiko, pero se desanimaría después.
Eiko le contó que esa noche, en un arranque de cólera, había arañado el muslo de Martha con la afeitadora, precisamente cuando esta iba a darse un baño.
–Martha se está volviendo muy paranoica, está llena de celos, piensa que Susana y yo... en fin, no sé qué decirte, Ada.
–¿Y la madre de Martha no lo notó?
–La señora está muy enferma y toma pastillas para dormir.
Ada no quiso insistir en el asunto; no le agradaba la idea de verse envuelta en una pelea íntima. El hecho de que Eiko hubiera venido a verla podría ocasionarle problemas con Martha. Incluso había dejado de ir a trabajar por la llamada de esta, y luego porque Susana le había pedido que la acompañara a buscar a Eiko. No había notado nada extraño en la actitud de Susana, salvo la preocupación común y corriente de una amiga por otra. Quizá la actitud tiránica de Martha en querer impedir que Eiko se reuniera con amigas de su edad había exaltado a la muchacha hasta el punto de cortarle el muslo con la afeitadora. No sabía por qué, pero ese hecho despertó su simpatía por la joven y en cierto modo se sintió de su lado. Martha le recordó a Luis, su exmarido, con sus rabietas y celos.
Eiko tenía entre las manos una novela de Mishima que, según dijo, le había prestado Martha.
–La corrupción de un ángel, la última novela de Mishima –dijo Ada, melancólica–. La terminó el mismo día de su suicidio.
–Es espléndida, aunque difícil de entender. No comprendo, por ejemplo, cómo pudo terminarla sabiendo que iba a morir. Martha dice que por eso su sentido del bien y del mal no es muy real.
–Pienso que nadie sabe dónde está el final de una obra. Todo lector es, además, sugestionable... sí, eso es... creo que Martha se equivoca.
–Escucha esto –Eiko abrió el libro y leyó:
–¿Has pensado alguna vez en el suicidio?
–No –replicó Tôru, sorprendido.
–No me mires así. Tampoco yo he pensado en eso seriamente. No me gustan esos tipos débiles y enfermos que se suicidan.
–¿Curioso, verdad? –exclamó Eiko.
Ada no contestó. Recordó en ese instante a algunos poetas que se habían suicidado: Lugones, Esenin, Maiakovski. Este último había renegado también del suicidio.
Ada sirvió té y galletas y no se atrevió a preguntar por qué la había buscado. La idea de que Martha pudiera llegar de improviso la irritó. Tampoco le gustaba mucho que Eiko repitiera las ideas de Martha, aunque a veces la muchacha la sorprendía con una afirmación audaz que la hacía parecer impulsiva, diferente de la joven triste y lejana que era cuando estaba con Martha. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que esta no llegaría y respiró tranquila. Luego de comer invitó a Eiko a pasar la noche en casa.
–Debes llamar antes a tu abuela para avisarle. No es bueno que estés de un lado para el otro.
Después de acostarse, Ada se puso a leer una novela. Era una novela sin importancia. Heribert –así se llamaba el protagonista– era un pintor fracasado que había dejado la pintura por aburrimiento y deambulaba por las calles de una gran ciudad que podía ser Nueva York o París. Ada cerró el libro y se dirigió a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el cuarto vio que Eiko había dejado la puerta entornada y se había olvidado de apagar la luz. Se asomó evitando hacer ruido. La joven estaba tendida boca abajo y solo llevaba puesta una trusa de algodón azul. Sus piernas, no muy largas, estaban semiabiertas. Le llamó la atención la blancura de sus muslos. En uno de ellos sobresalía una mancha violácea que tuvo el impulso de tocar, pero se contuvo. La cubrió con la manta de cuadros que estaba doblada a los pies de la cama y apagó la luz. Cerró la puerta con cuidado y se dirigió por fin a la cocina. Aquel cuerpo blanco, tendido sobre la cama, tenía en su laxitud una belleza dúctil, como si estuviera hecho de alguna materia plástica que invitara a tocar, de la misma manera que las esculturas modernas. La mancha violácea sobre la superficie de la piel era el único signo humano que la diferenciaba de una figura creada por un artista. Casi hundió el dedo en ella. De haberlo hecho, ¿qué habría pensado Martha?
Por la mañana, Eiko estaba tomando una taza de café en el comedor y preguntó como al desgaire:
–¿Te gusta mucho la literatura japonesa?
–Creo que sí.
–¿Por qué crees?
–Siempre dudo –respondió Ada, untando un pan con mantequilla–. Pero tienes razón, no debería hacerlo. La literatura japonesa se conoce poco aquí y algunos autores resultan siendo más exóticos que otros. La perversidad de Mishima, por ejemplo, es más occidental, aunque hay otros que lo son de un modo más sutil, como Tanizaki. ¿Lo has leído?
–No sé mucho de eso. En realidad Martha es la que me presta algunas novelas.
–Comprendo, ella es la que orienta tus gustos.
–No tanto como eso, pero tiene buen gusto. ¿Y Tanizaki?
–Leí Hay quien prefiere las ortigas, una obra sobre un matrimonio mayor. Me pareció buena.
–¿Y si una novela no te gusta, la dejas o continúas?
–Debo hacerlo a veces, por mis clases.
–¿Y si no es por eso?
–Entonces simplemente la abandono, soy una lectora caprichosa y voluble.
–¿Cómo se entiende que seas profesora? Se contradice.
–Es verdad, lo mismo me digo todo el tiempo. Una lee por placer. ¿Qué obligación tengo de terminar un libro que me aburre?
–Martha dice que el lector no sabe lo que quiere y debe obligarse a terminar una obra que le es difícil o pesada, solo así aprende. Ella ha leído muchas novelas desconocidas, que no son consideradas obras maestras, por ejemplo.
–A veces basta con leer una página, aunque creo que estoy siendo un poco arbitraria.
–Sí, Martha sabría qué responderte.
–¿Y tú? ¿Por qué no respondes tú?
Eiko sonrió, avergonzada.
–Anoche me pareció oírte entrar a mi cuarto.
–Dejaste la luz encendida.
Eiko volvió a sonreír y se limpió los labios con la mano para no ensuciar una servilleta de lino que había en la mesa.
–Siempre me olvido de apagar la luz. Mi abuela lo hace por mí. Detesto la oscuridad. Martha dice... te vas a burlar de mí...
–¿Siempre hablas de Martha?
–Ella es muy inteligente; además, me conoce bien. Mis padres la estiman; en cambio, mi abuela cree que es hipócrita y que por ella no me he casado todavía. Mi abuela se casó muy joven, la trajeron del Japón para mi abuelo y aquí se casaron. También dice que si una mujer pasa de los treinta y está soltera no es digna de Buda. ¡Perdón!
–Me parece que tu abuela tiene razón.
–Yo no lo creo.
–Deberías leer El sol que declina de Dazai Osamu. En esa novela hay una relación tormentosa entre una mujer joven y un escritor mayor, una relación dependiente. Me parece que podría identificar a Martha con ese escritor. Lástima que no la tenga aquí, la presté hace mucho tiempo.
–Le diré a Martha que la compre.
–¿Harías algo sin que ella lo sepa?
Eiko la miró sorprendida, luego bajó la cabeza y se disculpó.
–Tengo que irme –dijo. Se puso de pie y le agradeció sus atenciones. Luego hizo una venia al estilo oriental y salió de la casa.
–¡Vuelve cuando quieras! –gritó Ada antes de cerrar la puerta.

Le gustaba la foto de su exesposo, de pie, en el andén de una estación. Lo imaginaba esperando el tren que lo llevaría a un lugar maravilloso. Aún recordaba los días de recién casados. Entonces, conversaban hasta el amanecer, bebían licor, fumaban cigarrillos y hacían el amor como adolescentes tumbados en el sofá de la sala. A Luis le gustaba que Ada lo maquillara, que le pusiera sus ropas de mujer, transformándose ambos en travestis, como en las comedias de Shakespeare que tanto elogiaba; incluso solía citar pasajes de sus obras en el momento culminante y a ella le provocaban siempre ganas de reír. Sonrió al evocar aquellos tiempos, que recordaba como un jardín iluminado que se apagó de pronto.
No tenía ganas de asistir a la universidad y decidió vagabundear por Miraflores. Caminó por las calles menos concurridas, por aquellas que aún conservan una imagen antigua, donde las casas aún tienen enredaderas, eludiendo la parte comercial donde, en cambio, predominan los edificios de diez o quince pisos.
Entró a un café y pidió un cortado. Se sintió como el protagonista de una novela policial, donde las acciones suceden en una ciudad del África, muy lejana: el personaje, agobiado por el calor, entra al bar de un hotel a tomar una copa luego de haber matado a un árabe. Ella también llevaba un peso parecido por no haber conseguido nada razonable de la vida. En definitiva, ¿qué era lo más valioso? ¿Una casa, un automóvil o un hijo? La invadió esa nostalgia que asalta a algunas mujeres maduras y que carcome lo que les resta de juventud. El personaje de la novela se convertía en un asesino involuntario y eso decidía su destino.
Desde una librería llamó por teléfono a una amiga que dirigía un centro feminista. Le dijeron que estaba ocupada en una reunión de negocios. Comer sola en un restaurante era desairado, según Evangelina. Ada le dio la razón.
Recordó que Martha regresaba a su casa al mediodía y decidió visitarla. En casa de Martha no había nadie. Una vecina le dijo que estaba cerrada desde hacía una semana. Ada se asomó por una rendija de la ventana y vio los muebles cubiertos con sábanas blancas. La mujer le comentó que la madre de Martha había fallecido, pero la vecina no sabía nada de la profesora, que se había ido sin despedirse. Una niña de ocho años, que hacía buen rato quería llamar su atención asiéndola por el bolso, le dijo:
–¿Busca a la profesora? Se fue con su amiga china.
–¿Adónde?
La niña se encogió de hombros y salió corriendo.
–Parece que se fueron de viaje –agregó la mujer. Ada quiso insistir, pero la vecina estaba ocupada gritando a alguien en el interior de la casa. El perro poodle de Martha se asomó por la puerta. La mujer le dijo que la profesora había olvidado llevarse al animal y que ella se lo había encontrado en la calle. Ada se extrañó de la explicación porque Martha amaba a los animales, en especial a los perros; normalmente no habría dejado al poodle abandonado. Debió encargarlo a la vecina y pedirle que no le dijera nada a nadie sobre su paradero. ¿Y si Martha hubiera decidido vivir con Eiko después de la muerte de su madre? Era demasiado pronto para eso, pensó. En todo caso lo habrían hecho en la casa abandonada. ¿Se habrían ido de viaje juntas para superar el momento? Quizá Martha había obligado a Eiko a seguirla.
Llamó a casa de Eiko desde un teléfono público. Su abuela le dijo que la muchacha se había ido de paseo al sur, con unas compañeras de la universidad. Pensó con desagrado en Martha imponiendo su tristeza a la pobre Eiko. ¿Dónde podrían estar? Muerta su madre, se encontraba libre para disponer de la casa a su antojo. Seguramente esperaría un tiempo prudencial para proponerle a Eiko que se mudara con ella. «Al fin y al cabo qué me importa», murmuró. Trató de pensar en otra cosa. Hacía tiempo que no le escribía una carta a Luis. Tampoco él lo hacía. ¿Se habría adaptado a otra forma de vida, a una cultura tan diferente como la norteamericana? A los sociólogos les preocupaba mucho el problema de la identidad. Alguien había dicho que las clases medias eran socialmente muy fluctuantes. La idea le pareció poco interesante. Los peruanos de clase media eran los menos identificados con un ideal común. Lo que los une es una mezcla de pasado español, cultura europea enlatada y nostalgia del confort americano. ¿Se interesaría Luis por todo eso? El amor podía significar una salida de la frustración. «El mundo es de los audaces más que de los capaces», ¿dónde había escuchado eso? Probablemente en la cafetería de la universidad, ahí se acuña ese tipo de ideas.
La noche iba a ser demasiado apacible. En su última clase se había referido a la noche romántica, pero ahora no sabía en qué consistía, quizá solo en un inmenso paréntesis sin cerrar. Había llegado de la calle y se había acostado de inmediato a esperar que el día por fin terminara, que ese estúpido sol cayera por fin bajo el horizonte. Sus alumnos decían que la noche era propicia para hacer un inventario. Aunque no les faltaba razón, eso no pasaba de ser una especie de subterfugio para evitar emociones más fuertes, otro defecto de la educación. ¿Se estaría convirtiendo en una maestra de verdad? En todo caso, la noche romántica no era noche de inventarios, sino de diálogos misteriosos con imaginarios álter egos. Un golpe en la ventana la despertó. Se había quedado dormida con la luz encendida. El rostro de Evangelina detrás del vidrio la asustó. La anciana acostumbraba espiarla. A veces solo pretendía comprobar si estaba aún despierta. Ada le envió un beso volado. Evangelina le retribuyó con otro igual.

Por la mañana empezó a llover en el preciso momento en que salía al trabajo y Ada tuvo que sortear los charcos inmundos de las veredas. Tuvo tiempo de comprar el periódico. En el trayecto leyó que Martha disertaría sobre literatura femenina en un instituto de Miraflores y decidió ir.
Por la tarde se encaminó al instituto. En la sala de conferencias había poca gente. Vio a Martha sentada ante una mesa sobre un estrado dirigiéndose al público en ese instante. Al parecer, acababa de comenzar la charla porque la escuchó referirse al tema en general. Se ubicó en la parte de atrás, al lado de unas señoras vestidas como para asistir a un cóctel. A ese tipo de citas culturales concurrían personas de los alrededores y algunos estudiantes.
Martha mencionaba a las primeras narradoras peruanas y gesticulaba como si se tratara de un mitin político, sobre todo cuando intentó destacar la marginalidad de la literatura femenina en la historia literaria. Citó algunos nombres desconocidos, autoras de novelas policiales de títulos insólitos como El inspector de los guantes color patito, y otras que había descubierto en algún fichero olvidado de la Biblioteca Nacional. Los estudiantes tomaban apuntes, y a la hora de las preguntas, uno de ellos indagó, preocupado, por la calidad literaria de los productos que la conferencista había desenterrado. Martha argumentó, un poco excitada, que en la actualidad la semiótica destacaba la importancia de la literatura trivial, subrayando la palabra trivial y descartando la de subliteratura, por lo que consideraba obligación de la crítica tomarla en cuenta. Otro estudiante replicó descontento, defendiendo la tesis de que solo existía literatura popular y literatura elitista, pero Martha despachó al participante con un aire doctoral y autoritario, invitándolo a leer el libro de una estudiosa alemana, a la que consideraba su maestra. Luego pidió disculpas por no atender a más preguntas dado lo avanzado de la hora.