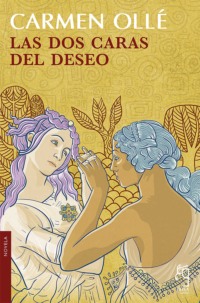Kitabı oku: «Las dos caras del deseo», sayfa 4
–¿No te gustaría enseñármelos ahora?
Eiko sacudió negativamente la cabeza.
–Disculpa, creo que no están listos. Me parecen muy confusos: sensaciones, imágenes... no sé, el resultado es caótico.
–Casi toda la poesía que he leído en estos últimos años es caótica, acumulación de versos, fragmentos de realidad... no me convence...
–¿Ves? Me das la razón. Con un poco de tiempo los corregiré. ¿Crees que Martha regrese?
Ada se encogió de hombros, le sirvió más ensalada y dijo:
–Martha es imprevisible, siempre lo fue, pero ahora parece más neurótica.
–¿Cómo era cuando la conociste? Ustedes estudiaron juntas en la universidad.
–Era un chiquilla muy nerviosa, llena de inquietudes literarias. No sé cómo no se dedicó a la literatura. Hubiera tenido éxito. Pero prefirió la carrera académica.
Ada recordó las veces en que ambas caminaban a la salida de la biblioteca por las calles del centro, comentando las obras que leían. Por ese tiempo, Martha admiraba a Simone de Beauvoir: Los mandarines, una novela sobre las élites intelectuales francesas, que la impactó mucho. ¿En qué momento aquellas charlas se convirtieron en algo íntimo? Le vino a la memoria cierta vez que entraron a un edificio viejo. Las oficinas estaban cerradas a esa hora y no había nadie en los pasillos. Martha le pidió entonces que le diera un beso y Ada se resistió al principio, luego las dos se abrazaron en la puerta de una de esas oficinas. Martha se había echado una colonia grasosa en el pelo.
–Éramos buenas amigas –musitó.
–Martha dice que tú y ella... en fin... fueron algo más que amigas íntimas, ¿es verdad?
Ada sintió una ola de calor en las mejillas. Se levantó de la mesa para llevar los platos a la cocina.
–Deja, yo los lavaré –intervino Eiko.
Las dos se dirigieron a la cocina. Eiko lavó los platos y Ada los secó pensativa. Después de unos minutos, Eiko volvió a preguntar.
–¿No quieres contestar, verdad?
–Anda a acostarte, Eiko, y no pienses más en eso. Yo haré lo mismo, estoy muy cansada.
Ada se dirigió a su dormitorio con la impresión de no haber resuelto las dudas de la muchacha, sino todo lo contrario. Pero no tenía sentido hurgar en el pasado. A ella le molestaba recordar algunas escenas que ya no parecían formar parte de su vida, sino del pasado de otra mujer, una Ada impulsiva, un poco ridícula. Desde su dormitorio escuchó que Eiko tecleaba en la máquina de escribir. Era admirable su tenacidad. Estuvo trabajando hasta cerca de las once de la noche. A esa hora interrumpió su trabajo.
Cuando estaba por quedarse dormida, oyó que alguien arañaba la puerta de entrada. Al cabo de unos segundos volvió a oírlo. Sí, alguien arañaba la puerta de la calle. Ada se levantó. El ruido continuó más fuerte. Tuvo miedo de abrir y pensó en llamar a Eiko. Escuchó unos sollozos detrás de la puerta y abrió violentamente. El cuerpo de Martha cayó en el umbral.
–¿Qué haces ahí tirada, Martha?
–Por favor, Ada, déjame entrar, estoy acá desde hace horas...
–Estás loca, verdaderamente loca, ¿estuviste arrodillada ante esta puerta desde que te fuiste?
–Déjame entrar, te lo suplico. No te molestaré, dormiré con Eiko y mañana temprano nos iremos.
Martha hablaba entre sollozos. Tenía la falda arrugada y los ojos despintados.
–Eiko está acostada. Puedes echarte en el sofá, así no la despertarás.
–Iré a verla. A ella no le importará que la despierte. Estoy segura, ¿sabes? Hoy es un día muy especial, Eiko debe recordarlo. Un día como hoy... un día como hoy...
Martha volvió a sollozar. Ada la ayudó a ponerse de pie y cerró la puerta. Martha se dirigió de puntillas al dormitorio de Eiko.
Las dos veces que Ada pasó a la cocina durante la noche escuchó sollozos mezclados con algunas risitas ahogadas en el dormitorio de Eiko. A eso de las cinco de la mañana la despertaron los gritos de Martha, que discutía con Eiko. Pensó en llamarles la atención y pedirles que se callaran, pero la discusión cesó repentinamente. Cuando se levantó para darse un baño, la puerta del dormitorio de Eiko estaba abierta y esta dormía plácidamente. Martha no estaba. La puerta de la calle no tenía el seguro puesto. Por lo visto, se había marchado muy temprano, sin Eiko.
Dejó a la muchacha descansando y se fue a la universidad.
A su regreso encontró a Eiko lista para salir. Se había puesto un pantalón deshilachado, muy ceñido, y una casaca negra de cuero. El cerquillo caía sobre su mejilla derecha.
Ninguna de las dos mencionó el incidente de la mañana. Para Ada, Martha se había marchado disgustada porque Eiko no había querido acompañarla. La muchacha, en cambio, parecía tranquila.
–Iré primero a la peluquería, luego esperaré abajo a mis amigos, no les di el número del departamento –dijo Eiko.
Se despidió con una venia. Nunca le daba un beso al salir.
–Espera, Eiko –la detuvo Ada, tomándola del brazo–. Llévate la llave.
La chica la guardó en el bolsillo de su casaca. Hizo otra venia y salió.
Ada preparó unos sándwiches y los guardó en la refrigeradora, por si tenía hambre a su vuelta. También escribió en un papel algunas recomendaciones, como que no se olvidara de apagar la luz y cerrara bien la puerta de la calle.
Al día siguiente, la muchacha dormía tranquila en el dormitorio. El papel de las recomendaciones seguía en el mismo lugar, como si no lo hubiera tocado, y los sándwiches estaban intactos en la refrigeradora.
Por la tarde, Eiko había insistido en dar un paseo y Ada no pudo negarse. Fueron a una librería donde tuvo que pagar el libro que Eiko escogió: una novela de un yuppie norteamericano, que Ada no conocía. En el parque Salazar se detuvieron a contemplar el mar. Solo había un par de vendedores de globos, de esos que abundan los domingos. Eiko compró tres y los echó al barranco. Los globos se dispersaron y desaparecieron en la niebla del despeñadero. Luego encendió un cigarrillo y se alejó hacia la baranda del otro extremo del parque. No corría brisa y la niebla parecía empozar el viento. Ada hojeó el libro de Eiko: violencia, drogas, locura juvenil. ¿Cómo estaba al tanto de ese tipo de literatura? Se sintió mayor frente a la muchacha que en ese preciso instante se acercaba.
–Eres una joven decidida –le dijo al verla de otro ánimo, más alegre.
Eiko no agradeció el cumplido.
Por la avenida principal, los cambistas de dólares corrían persiguiendo a los automóviles.
Atravesaron un parque donde se exponían cuadros de pintura naif a los pocos turistas. Eiko quiso tomar una cerveza. Ada vaciló, no le quedaba mucho dinero. Se sentaron a una mesa, cerca de la entrada. Eiko pidió un vaso de cerveza y Ada se decidió por un café cortado. De rato en rato, Eiko controlaba su reloj.
Un joven, con botas militares, se aproximó a la mesa y saludó a Eiko sin dignarse mirar hacia Ada. El muchacho permaneció de pie conversando con Eiko.
Según pudo entender, se habían conocido la noche anterior en una fiesta. Su llegada no le pareció casual; probablemente Eiko lo había citado en el café. No supo por qué pero sintió una desazón extraña cuando Eiko dijo que iría con Pedro –así llamó al muchacho– a dar una vuelta. Su actitud le resultó chocante, pues ni siquiera le había presentado a su amigo.
Al entrar a su casa, se dio con las cosas de Eiko regadas en el comedor: una chompa de alpaca sobre una silla, una escobilla y la toalla en otra. Las acomodó cuidadosamente en su dormitorio. La cama tampoco estaba tendida.

Había tenido un día tedioso en la universidad. Los alumnos se resistieron a responder un cuestionario, aducían que estaban sobrecargados de tareas. Y para colmo, al regresar a casa encontró a Martha esperándola en el pasillo. Percibió un olor extraño al saludarla, como si no se hubiera bañado. Martha estaba nerviosa a juzgar por el gesto adusto con el que la recibió.
–¿Dónde está Eiko? –casi gritó y entró directamente al comedor escudriñándolo todo.
–No sé nada de Eiko.
Con seguridad, la chica no estaba en casa. Ada dedujo que no había regresado todavía.
–¡Estupendo! ¡Pretendes que crea que Eiko desaparece y que tú no sabes nada!
–¿Por qué habría de saberlo?
Temió que la muchacha regresara de improviso y abriera la puerta con el duplicado de la llave.
–Eiko me dijo que volvería a mi casa y no lo hizo. Incluso me llamó por teléfono hace dos días para asegurármelo.
–¿Te llamó?
–Solo quiero que me digas dónde está. Y no me salgas con el cuento de que no lo sabes, porque no te creo.
–Tendrás que conformarte porque no sé nada de ella.
Rogó que Eiko no apareciera en ese instante. Martha sería capaz de armar un escándalo en el edificio. El timbre del teléfono sonó. Ambas corrieron a contestar. Ada le arrebató el fono y lo ocultó con las manos. Martha retrocedió y se quedó de pie en la puerta del dormitorio. Era Eiko que llamaba desde la casa de un amigo de Pedro. Le dijo que no la esperara a dormir. Ada colgó sin responder.
–Número equivocado –mintió.
Martha se puso a gemir.
No tuvo noticias de Eiko en varios días. Sus cosas seguían en el dormitorio. Martha, por su parte, no dejaba de llamar por teléfono para averiguar sobre su paradero. Hasta había llegado a amenazarla con avisar a los padres de la muchacha de que la estaba ocultando.
Un día Martha se apareció temprano, en la mañana, preguntando a gritos por Eiko. Evangelina, que había escuchado el alboroto, aconsejó a Ada que localizara a la japonesa y la obligara a llevarse sus pertenencias. La anciana le aseguró que la había visto llegar en varias oportunidades a la casa acompañada de un joven alto con botas militares y con apariencia de hippie.
Una tarde Ada regresó del trabajo antes de la hora acostumbrada y encontró a Eiko en el dormitorio arreglando sus cosas en un maletín.
–¿Dónde te habías metido? –preguntó, procurando no alzar la voz.
–Discúlpame, Ada, pero cada vez que te llamaba por teléfono nadie respondía. Pedro y yo estamos en casa de un amigo. Bueno, no se trata de una casa, sino de una habitación que tiene alquilada en una pensión.
–¿Por qué no me dejaste una nota para avisarme?
–Tienes razón, discúlpame otra vez. Quería decírtelo por teléfono. Solo vine un par de veces a darme un baño y a cambiarme de ropa.
Ada no le creyó, su actitud la decepcionó, pero no se atrevió a encararla. Eiko terminó de guardar sus cosas en el maletín y dijo que se iba con Pedro.
–Nos vamos al norte. Allá Pedro tiene un departamento que está vacío. Su familia lo ocupa en verano. Estaremos un tiempo en Huanchaco.
–Huanchaco es un balneario solitario en invierno.
–Por eso nos parece excelente. Por favor, ni una palabra de esto a Martha –suplicó–. ¿Puedo confiar en ti?
Ada asintió con la cabeza. Quizás Eiko estaba enamorada de Pedro. La muchacha cerró su maletín y se acercó a Ada para hacerle una caricia en la mejilla con el dedo. Luego hizo una venia y salió sin cerrar la puerta de la calle. Ada la vio caminar con prisa hacia las escaleras.

Se acercaba la primavera. Si Luis no daba señales de vida –y no las daría hasta que no lo llamara por teléfono o le escribiera contándole sus planes– el viaje no se realizaría nunca. En ese caso, tendría que pasar otro verano dictando clases en la universidad. El sueldo le alcanzaba ajustadamente y no quería ni imaginar la miseria. Estaba harta de que en los noticieros solo se ocuparan del alza de los alimentos.
Diariamente escribía en un cuaderno su opinión de los libros leídos o algunas impresiones callejeras. Las frases se acuñaban con facilidad, aunque saltaba de un asunto a otro sin concluir ninguno. El diario reemplazaba a Quiroga, que había dejado de buscarla, al sexo, a la nostalgia.
Eiko le había enviado una postal de Huanchaco en la que le comentaba que había conocido a una pareja de actores que hacían una gira por el interior. No hablaba de Pedro. Le rogaba, en cambio, que no contara nada a Martha. Ada contempló la postal: unos caballitos de totora se apoyaban sobre el muro del malecón de un balneario desolado.
–Eres una tonta –le dijo Evangelina un día– si sigues creyendo en la bondad de la japonesa. No es sino una abusiva.
Eiko no volvió a escribirle. La ciudad parecía dormida debido a un reciente reajuste económico que había dejado a la gente sin recursos. Su sueldo se había reducido tanto que no le alcanzaba para comprarse un par de zapatos nuevos. A veces tampoco podía ocultar su ansiedad y salía a caminar de noche con la intención de internarse en el parque, pero el miedo la hacía retroceder.
Ese viernes llegó cerca de un bosque en Lince donde solían ir las parejas. Las luces de la calle oscilaron, la aturdieron las voces de unos borrachos en un bar y se desanimó. Se detuvo detrás de una pareja que hacía cola para entrar al cine. La película que anunciaban era de corte fantástico: fantasía del horror, un nuevo género en boga. Estaba observando los afiches cuando le pareció ver entrar a Eiko acompañada de Martha. Tuvo la intención de comprar una entrada para espiarlas, pero ¿y si se hubiera equivocado? Perdería el dinero. Aunque estaba segura de haberlas reconocido.
Evangelina, que estaba esperándola en el corredor, le dijo que la japonesa y la otra mujer habían venido a buscarla. Evangelina tenía razón. Eiko era una egoísta a quien solo le interesaba que Martha asumiera sus gastos.
Al día siguiente, Ada esperó toda la mañana que el teléfono sonara. Estaba segura de que Martha no dejaría pasar la oportunidad de restregarle en la cara su pequeño triunfo.
El teléfono empezó a timbrar. Era Martha, que quería verla esa misma tarde. El anuncio de su visita no le hizo ninguna gracia. Aún no había tomado un baño y no tenía forma de hacerlo, ya que habían cortado el agua. Solo había una jarra llena para lavarse los dientes y desprenderse de ese sabor metálico que tenía al despertar. Por la luz del patio dedujo que serían las once o doce de la mañana. Se alegró de no haber entrado al cine la noche anterior. Pensó que hubiera sido de mal gusto que ambas la vieran ahí sola, sobre todo si tanto Eiko como Martha se sentían felices de la reconciliación. ¿Qué había pasado con Pedro? Eiko era voluble, tuvo que reconocerlo. Pero eso era propio de su edad, aunque le disgustó que hubiera vuelto con Martha, quien no tenía nada bueno que ofrecerle salvo la publicación de su libro. ¿Era Eiko una poeta de verdad, o solo se trataba de una inclinación pasajera? ¿Quién era ella para juzgarla? Toda su vida había querido escribir y ni siquiera empezaba un libro en serio. Por lo menos Eiko lo intentaba, ¿o habría desistido de terminarlo? No creyó que Martha la estimulara en esa dirección; solo se aferraba a la idea de financiarle la edición como un chantaje vulgar. Eiko a veces le parecía tonta.
Martha llegó a las cuatro con un pan baguette para el lonche. Dijo que Eiko se había quedado comprando cigarrillos en la bodega. Ada contempló el baguette sin ánimo. En la jarra había agua suficiente para preparar el té y en la cocina podía encontrar un par de tazas limpias.
–Tenemos problemas con el agua –explicó.
Cuando Eiko llegó, se alegró de que no le apeteciera el té, así no tendría que servirse en un vaso, lo que le parecía de mal gusto.
Eiko y Martha estaban sentadas en el sofá. La primera exhalaba el humo de su cigarrillo levantando la mandíbula. Martha tenía puesta una blusa extravagante, con una gigantesca flor pintada en la pechera.
El té le pareció estupendo mientras ingresaba caliente por su garganta. Eiko y Martha hablaban de Pedro.
–Te prometo que no volveremos a hacerlo en tu casa –dijo Eiko, dirigiéndose a Martha.
–No quiero ser fastidiosa, pero ese muchacho necesita que alguien lo ponga en su sitio –protestó Martha.
–Tal vez tengas razón, aunque preferiría que no te metieras esta vez; él dice que eres una persona culta, pero un poco severa.
–¿Severa yo? ¿Qué quiere decir con eso?
Eiko, que estaba sentada sobre el brazo del sillón, balanceaba un pie cubierto con un botín de gamuza muy estrecho. Ada se fijó en su pequeñez. Por lo visto, Eiko defendía a Pedro por haber hecho algo incorrecto. Sin embargo, no tuvo intención de averiguarlo y, mucho menos, de intervenir.
–¿Le podrías advertir que no estoy dispuesta a tolerar que toque a la puerta de mi casa después de las diez?
–Pero, Martha, las diez no es tan tarde. Todo el mundo está despierto a esa hora. Tú misma te acuestas después del noticiero de las once –replicó Eiko.
–¿Por qué demonios tiene que venir a buscarte a esa hora? Deberías prohibirle que lo haga cuando estás conmigo. Creo que es lo menos que puedo pedir, ¿no?
–Es el mismo tema de siempre. ¿Crees que es el momento para...?
–Ah, Ada –dijo Martha, como si acabara de advertir su presencia–, ¿podríamos pasar la noche acá?
Ada intentó protestar sin conseguirlo. No pudo resistir la idea de que Martha se quedara a dormir esa noche, como acababa de insinuar. Pensó que lo hacía para evitar al tal Pedro. Les recordó que no tenía nada que comer.
–Eiko no come de noche y yo me las arreglaré con un pedazo de pan –dijo Martha, sonriente.
Ada quiso decirles que todavía era temprano para conseguir un colectivo, pero en ese preciso momento Eiko se dirigió a la puerta y salió sin despedirse.
–¿Te das cuenta de lo mal que se porta? ¡Se ha vuelto tan grosera! –exclamó Martha.
Ada notó que pestañeaba de una manera extraña. A los pocos minutos Eiko regresó y les pidió disculpas. Lo había pensado mejor. Pasaría la noche en casa de Ada con una condición: que accedieran a que Pedro viniera. Había quedado en llamarlo a casa de un amigo para avisarle dónde podía encontrarla.
Martha estuvo a punto de estallar en sollozos pero se contuvo y le hizo una señal con la mano para que lo llamara.
–Mientras esperamos a Pedro podemos dar una vuelta –sugirió Eiko, contenta. Ahora parecía realmente una jovencita enamorada.
Después de que Eiko se comunicara con Pedro salieron a caminar. Avanzaron un trecho hacia un centro comercial y Ada sintió deseos de regresar, pero Eiko insistió en dar un paseo para bordear el parque. A esa hora era un peligro, protestó Martha, por lo que continuaron caminando por la avenida principal. Las lámparas de los emolienteros daban un toque pueblerino al paisaje de la calle, como en un cuadro de Sabogal.
Se oyó el ruido de una sirena; la Unidad de Desactivación de Explosivos les cerró el paso y se estacionó a unos metros. Las tres retrocedieron hasta la entrada de una tienda de pájaros exóticos y observaron cómo los uniformados abrían un paquete envuelto en periódicos, abandonado en la vereda. Los policías apartaron a los curiosos y después de sacar los restos de comida que contenía el envoltorio, lo abandonaron también al borde del sardinel. El coche de desactivación de explosivos desapareció haciendo ulular una sirena. Al fondo del parque, las sombras de los árboles parecían medusas amenazantes. Pese a ello, una pareja se apresuró en esa dirección.
Pedro llegó al departamento al borde de las once. Tenía puestas las mismas botas militares de siempre. Besó a Eiko en la nariz y se sentó a su lado después de hacer una venia a las dos mujeres. De inmediato, y sin pedirles permiso, lió un troncho y, después de encenderlo y aspirar largamente, se lo ofreció a Eiko. Ada y Martha se abstuvieron de fumar. Eiko se reía en silencio mirándolas a hurtadillas. Con el aroma de la hierba parecía más vulnerable, pensó Ada, quien empezaba a fastidiarse con la actitud de la pareja. ¿Qué querían demostrar fumando? ¿Eran acaso más liberales? Eiko y Pedro se pusieron a bailar sin música, aparentando escucharla. Se movían al ritmo de los conjuntos de rock que aparecen en la televisión. Pedro era el que más estiraba las piernas y una de sus botas casi rozó la cara de Martha. Esta se levantó y se retiró al dormitorio. Ada la encontró sentada en el filo de la cama, cabizbaja.
–Ha sido inútil, Ada. Todo ha sido inútil.
–¿De qué hablas?
–Pensé que esa muchacha era diferente, o lo sería si yo me hacía cargo de su educación, bueno, es decir de orientarla un poco; pero mírala, se comporta igual que esos jóvenes que andan sueltos por ahí fumando, escuchando esa música estridente. Ah, y esa ropa deshilachada, ¿no te parece una ofensa a la pobreza de este país? Ni qué decir de los símbolos que usan: macabros, fascistas. Son unos irresponsables. ¡Basura! –Martha acentuó el tono de voz. Gritaba enloquecida que se largaran, que estaban perdidos para la lucha por una sociedad nueva.
Pedro y Eiko se asomaron a la puerta para ver qué pasaba. Ada les dijo que Martha sufría un ataque nervioso. Le pidió a Eiko que le trajera un vaso con agua.
–¡Por favor! –protestó Martha–. ¡De ella no quiero nada!
Eiko se encogió de hombros y siguió conversando con Pedro en la sala. De pronto, se escuchó la música del tocacasete de Eiko. Un rock metalero, histérico, ahogó los quejidos de Martha.
–¿Viste? ¿Los ves? No les importa que me muera.
–Por Dios, Martha, tú misma los botaste, ¿qué esperabas?
–¿Que qué esperaba? ¿Te parece justo que pague sus clases de francés, le dé de comer casi todo el mes, la proteja en mi casa, además de prometerle la publicación de su libro, y ella sea incapaz de alcanzarme un vaso con agua?
Martha gimió como un gato debajo de la mesa, un gato atrapado en una casa extraña, pero se calmó repentinamente.
–Voy a decirles que no estoy dispuesta a...
–Cálmate, Martha. Volvamos a la sala. Será mejor para todos.
Se sentaron en el sofá aparentando que no había sucedido nada. Pedro les ofreció un troncho. Esta vez Ada aceptó, aspirando ligeramente, sin retener el humo en los pulmones.
–Así no, Ada –protestó Eiko–. Debes chuparlo con fuerza para que te haga efecto.
Martha la observó resentida.
Pedro y Eiko se sentaron en el sofá. El muchacho pasó una pierna sobre la falda de Eiko y la besó en el cuello. Luego empezó a hurgarle con la lengua las orejas. Eiko se abandonó en sus brazos, inocente y obscena a la vez, igual que una adolescente en un cuadro de Balthus.
Ada respiró con dificultad, sintió que su cabeza se inflaba y un zumbido en los oídos la aturdió. Sorpresiva, violenta, escuchó su propia voz como a lo lejos:
–¡Basta! ¡Basta! Fuera de aquí, ¿entendieron? ¡Fuera de aquí, ahora!
Las botas militares de Pedro fueron las que primero cruzaron el umbral, luego salieron Eiko y Martha. Una mano intentó cerrar la puerta desde fuera, logró tirarla y le dio a Ada en la nariz.
Después que se marcharon sintió el desesperante olor de la hierba. Sobre la mesa habían dejado el pan baguette. Permaneció quieta en la silla durante un rato. Su cuerpo había perdido flexibilidad. A lo lejos escuchó unas campanadas. Bajó a la calle para ver si aún seguían ahí. En la vereda un grupo de niños jugaba a los naipes; a un costado habían arrumado billetes de poco valor.
–¿Por qué tocan las campanas? –les preguntó.
–¿Qué dice, señora?
Oyó sus risas sordas y se dio media vuelta. Las campanas dejaron de sonar.

El timbre de la puerta la sobresaltó. Era la vecina del primer piso que traía un sobre largo con ribetes rojiazules. La mujer le dijo que lo habían echado el día anterior debajo de su puerta por equivocación. La vecina se fue refunfuñando contra los hijos del portero que estaban jugando en el corredor.
La carta era de Luis. Ada no tuvo ganas de abrirla de inmediato. La escena la había dejado exhausta. Casi no podía creerlo, ¿de dónde había sacado el valor para echarlos de su casa? De pronto recordó todo perfectamente: su dolor de cabeza, su voz alzándose como un eco lejano que devolvieran las montañas, y a Eiko, sí, a Eiko entre los brazos de ese joven pedante, mal vestido, dejándose acariciar delante de Martha y de ella.
Se fijó en el sobre que le había alcanzado la vecina, lo rasgó lentamente y leyó:
Querida Ada, te escribo antes de partir a México, donde dictaré una conferencia sobre el libro de ensayos que acabo de terminar dedicado a Spinoza y a Kierkegaard, y también a los románticos alemanes, porque me interesa todo lo romántico, un libro que apenas publique te enviaré porque quiero tu opinión de lectora. Estoy seguro de que marcará una época y será un hito en la filosofía moderna. Alguien me dijo que las cosas no te iban bien y pensé –por qué no– que yo podía tenderte una mano. Al fin y al cabo me resulta agradable la idea. Los beneficios que se pueden obtener en los Estados Unidos con una beca son cuantiosos.
Sé que siempre quisiste ser escritora, por eso pienso que lo mejor para ti es que viajes a este país y dejes esa pobre universidad donde trabajas actualmente, solo aquí podrás serlo de verdad. Espero tu respuesta. ¡Este es un país fabuloso!
Luis había estampado su firma a mano junto a un te quiere en letras enormes. Y como si hubiera adivinado sus intenciones la invitaba a viajar para reunirse con él, pero olvidaba mencionar lo de los pasajes. En la parte lateral había una posdata con letra menuda: Sé juiciosa, no serlo es propio de gente vulgar.
La sorprendió el tono con el que Luis la invitaba a viajar. Seguía siendo autosuficiente y autoritario. Su manera de ver las cosas giraba en torno a un supervalorado ego, incapaz de considerar las caídas del otro como algo normal si ellas ofendían su amor propio. ¿Qué había querido decir si no con eso de que fuera juiciosa? Casi agradeció que no mencionara lo de los pasajes. La alusión a su deseo de ser escritora hizo que se sintiera más desvalida, sobre todo porque él se adjudicaba la parte disciplinaria, él iba a ser su mentor. No era necesario que lo dijera en su carta, lo conocía bien. Luis era un juez implacable. De otro lado, su romanticismo le pareció pasado de moda. ¿Debía contestarle y hablarle del desastre económico por el que atravesaba el Perú? ¿Qué había hecho él todos esos años sin ella? Luis se refería a sus éxitos. Le hubiera gustado escribirle acerca de su extrema pobreza mientras él viajaba a México, o ya estaba en esa ciudad dictando conferencias sobre Spinoza. Todavía había gente en el mundo para la que Spinoza y Kierkegaard eran más importantes que el precio de un kilo de huevos. Felicitó interiormente a Luis por el esfuerzo de mantenerse romántico en esta época. Claro que en Austin no era necesario morderse la lengua para serlo. Una ciudad universitaria como esa, con salas bien equipadas, con computadoras, en las que podían registrarse todos los desmayos románticos de cualquier momento histórico, inspiraba ese tipo de inclinaciones. De todos modos era meritorio ya que la tentación de hacer dinero en esos lugares era contagiante. Pero si Luis podía publicar sus ensayos significaba que la fama también le era concedida, además del dinero. Eso era lo que ella jamás tendría. Si escribía en su diario era por puro placer, un placer medio cursi. Pertenecía a ese tipo de personas que no ambicionaba nada a cambio en un mundo dirigido por empresarios y ejecutivos.
Cerca ya de la madrugada permaneció en silencio ante su máquina de escribir, luchando contra el viejo armatoste.
El lunes fue un día difícil en la universidad. Los estudiantes corrían de un lado a otro protestando contra las autoridades corruptas. Un grupo llegó a tomar el local de la Facultad y ella se quedó encerrada por espacio de una hora oyendo los gritos destemplados, los aplausos, las voces histéricas de los dirigentes que arengaban contra todo el mundo. Durante ese tiempo creyó que se quedaría toda la vida en aquel pasillo oscuro, lleno de pintas políticas.
En casa encontró un sobre debajo de la puerta, con la estampilla de George Washington. El remitente decía: «Luis, tu salvador y amigo fiel».
No tuvo ganas de abrirlo. No había podido cobrar el cheque del mes. De nuevo las autoridades universitarias se burlaban de la plana docente haciéndoles aguardar inútilmente por los cheques, que llegaron al cabo de varias horas de espera. Precisamente cuando faltaban cinco personas para alcanzar la ventanilla, la empleada del banco anunció que se había acabado el dinero. Tuvo que correr a otra agencia, a la que también llegó tarde. La mañana estaba perdida, los zapatos empolvados, el cabello grasoso y, para colmo, ese remitente pedante que no sabía si la conmovía o la irritaba. Después de tantos años, a Luis le daba por mostrar un espíritu redentor, que la salvaría del naufragio. ¿No era eso acaso lo que esperaba? Se sintió inerme ante él, llena de polvo. Un baño antes le sentaría bien, luego abriría la carta y se zambulliría en su retórica nostálgica. Tuvo suerte, un chorro de agua golpeó su espalda con dureza, el servicio de agua potable no había fallado esta vez, lo que era casi un milagro.
Cuando abrió el sobre, el recorte de una revista cayó al suelo: un tacón de mujer acariciando un pubis femenino.
La carta decía:
Querida Ada:
Sal de la abulia en la que imagino te encuentras, como todos los que se quedaron en ese país, un lugar de fracasos y ruinas por lo que me entero. Acaso, si vienes a los Estados Unidos podemos intentarlo de nuevo y tener un hijo que será tan grande como Swedenborg, a quien acabo de leer.
En seguida enumeraba los múltiples elogios que había recibido en su última conferencia y las ventajas de ser profesor en una universidad norteamericana, los recursos a la mano para ser un buen investigador y las editoriales al alcance. Remataba con un lugar común impropio para un filósofo: todo el que siembra, cosecha excelentes frutos. Y firmaba con una frase que le pareció exagerada: Luis, tu lector. Ella no había publicado nada aún para que la llamara escritora. Además, ¿no se habían divorciado porque la idea era que sus caminos señalaban direcciones contrarias? ¿No eran la avaricia o el poder el nuevo horizonte de las naciones modernas? ¿Qué tenía que ver Swedenborg con eso? Luis lo invocaba porque él mismo era el filósofo salvador que clamaba al otro lado del continente por su antigua esposa del Tercer Mundo, capaz de darle todavía un heredero sin contaminarlo con el sida.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.