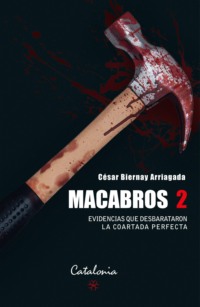Kitabı oku: «Macabros 2», sayfa 3
El “cuento del tío”
En Uruguay, Argentina y Chile se conoce como el “cuento del tío” al relato que un timador expone a su víctima, en cuya situación simulada interpone la figura ficticia de un tío que le encomienda el depósito de un fajo de billetes, con el propósito de engañar y apropiarse de dinero o bien ajeno. Para Ventura Maturana, la explicación está dada “porque el cuentero se presenta ante la víctima tomando como pretexto de que un tío suyo lo ha mandado a entregar esa cantidad de dinero que representa el balurdo, a una parte donde teme que se lo puedan quitar” (Maturana, 1924, p. 152).
El balurdo es un fajo de billetes falsos, confeccionado de modo que parezca real a la vista del más escéptico transeúnte. En el lunfardo argentino se lo conoce como paco, igual que en Brasil, como sinónimo de paquete. “Hacer un paquete” se asocia además con el juego de naipe de la brisca, en el que el jugador que revuelve las cartas arma el mazo según sus intenciones. Cuando sus compañeros de juego lo descubren afirman que el naipe está paqueteado; “en un glosario puertorriqueño, el paquetero es definido como un embaucador, persona que dice paquetes, mentiras, cosas inverosímiles” (Galeano, 2016, p. 417).
El “cuento del tío” se conoce en Brasil como “conto do vigario”, en tanto que en la región andina (Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia) se lo conoce como “paquete chileno”, asociando el engaño con la idiosincrasia nacional. Si bien los teóricos le otorgan raigambre española, resulta de especial interés que a este timo se lo vincule directamente con Chile. “El cuento del paco era conocido en la región andina, de Chile a Colombia, también como el balurdo y paquete chileno” (Galeano, 2016, p. 416).
Por otra parte, según la especificación del engaño, el “cuento del tío” puede denominarse de otras formas, tales como “toco mocho”, en Argentina, para referirse al timo del falso fajo de billetes; “filo misho”, en Brasil, o al citado “cambiazo”, cuando un producto ofrecido es cambiado por otro de menor calidad al momento de cerrar la venta.
El “cuento del tío” fue una de las variantes más recurrentes de los cuenteros de la primera mitad del siglo XX en Chile. Para Julio Vicuña (1910), este subterfugio consiste en “obtener dinero de alguna persona dándole en garantía un paquete cerrado que el estafador dice contener joyas o dinero, cuya procedencia él explica por medio de un cuento”, aludido muchas veces a un tío lejano que le cedió una suculenta herencia (p. 76).
Así, la figura del supuesto tío se asocia con el relato de los primeros estafadores de este ilícito que “engañaban a sus víctimas convenciéndolas de que había recibido una abultada herencia de un tío lejano y que necesitaba dinero para hacerla llegar al país” (Galeano, 2016, p. 396). El cuentero prometía a su presa devolver el favor con una ganancia suculenta, lo que nunca se concretaba ya que el embustero huía con la contribución de su víctima. “Otras veces es la tía caritativa que le ha mandado entregar ese paquete con dinero a alguna institución religiosa”, pero con la condicionante de que, “como la tía no quiere que sepan su nombre, le ruega a la víctima que lo entregue ella y que[,] mientras va a dejarlo, le deposite algo de menos valor en garantía de que no se apropiará de esa suma” (Maturana, 1924, p. 153).
La diferencia del cuentero con otros criminales está dada en que este no derrama sangre en su actuar, recurriendo a su ingenio para obtener dividendos y responsabilizar en parte a su víctima apelando a su propia ambición. En este orden ideas, hubo tantos sistemas distintos para el cuenteo como estafadores y timadores existían; “era tanta la variedad de los delincuentes de este tipo como sistemas de engaño se puedan inventar” (Palma, 2011, p. 93). Los cuenteros de principios de siglo pasado recurrían a su capacidad para engatusar a incautos por medio de la perspicacia, jamás por la fuerza. Ello los hace distintos y por ello los méritos en profundizar sus motivaciones más ocultas.
A saber, en los primeros años del 1900, fraudes, estafas y malversaciones eran elementos de la dinámica social atribuibles para algunos a la oligarquía dominante. Estas irregularidades “pasaron a formar parte del paisaje cotidiano y se ligaron en fuerte medida a la ‘crisis moral’ diagnosticada por muchos contemporáneos” (Palma, 2011, p. 92). Para Maturana, uno de los más frecuentes cuenteros que se burló de beatas y huasos fue Robustiano Valenzuela, alias “El Don”. Más adelante en el siglo, la Revista de Criminología y Policía Científica incluye en su sección “Galería de delincuentes” a hábiles cuenteros, entre los cuales destacan Julio César Coletti Yepto, alias “El Chimbiroco”, cutis blanco, cabello y ojos castaño, que operaba con su compañero Agustín Donoso Camus, alias “El Rucio de la casa de Vidrio”; Luis Alberto Silva Berríos alias, “El Chico Lucho”, de cutis moreno medio, cabello castaño y ojos verdosos, especialista en el cuento y que actuaba conjuntamente con Armando Díaz Bobadilla, conocido como “El Cabezón”; Luis Alberto Torres Suzarte, alias “El José Arnero”, cutis moreno medio, cabello castaño canoso y ojos café oscuro, compañero de Manuel Aránguiz Esquivel, alias “El Lengua”. Se observa que todos ellos actuaban en duplas, jamás solos.
La galería de delincuentes también describe a las cuenteras de la época, tales como María Rosa Acevedo Córdova, alias “La Vieja Cuca”, cutis moreno medio y ojos negros, que se ofrecía como lavandera, para luego vender o empeñar la ropa que conseguía bajo el pretexto de lavarla; este delito lo cometía junto a María San Juan, alias “La Bailarina”, de cabello castaño claro y ojos café claro, que engañaba con el mismo modus operandi; Raquel del Carmen Zamora Leyton, alias “La Negra Chica”, cutis moreno oscuro y cabello castaño, también cuenteaba bajo el disfraz de lavandera, y Ester Castillo Novoa, alias “La Tuerta”, cutis moreno medio y cabello castaño, que timaba en la Caja de Crédito Popular (la tía rica) con la técnica del balurdo, eligiendo como víctimas a los niños que momentos antes empeñaban sus artículos.
Si bien algunos teóricos afirman que el origen del cuento en Chile y América migró desde Europa a las costas del Atlántico sudamericano, la narrativa española clásica personificó a embusteros y pícaros ladrones campesinos en figuras como Bagauda Burdunello, evolucionando en América como Simón el Bobito (Puerto Rico), Pedro Malasartes (Brasil) o Perurimá (Paraguay). Pero, sin duda, el ícono literario del cuentero chileno lo constituye un clásico del campesinado conocido como Pedro Urdemales, “un personaje fascinante, siendo como es, o como lo retrata la literatura, tretero, burlador, gran enredador, invencionero; en definitiva, un grandísimo pícaro” (Laval, 1997, p. 9). Tal cual. Hablar de cuenteros es hablar de este referente obligado en la tradición oral chilena.
Pedro Urdemales
Los relatos de “Urde Males”, juego de palabras que evoca la astucia para maquinar una treta, constituyen el ícono de los engaños, entuertos y burlas ingenuas en Chile.
Su historia se remonta en el país a 1885, cuando en Yungay se imprime la “Historia de Pedro Urdemales”. Sin embargo, existen antecedentes previos que sitúan su nacimiento en tiempos de la Edad Media, con asiento en España (Laval, 1997, p. 5). Un texto del siglo XVI, titulado Libro de consejas de don Pedro Urdemales, da cuenta de este astuto personaje, capaz de asumir diferentes roles en la sociedad con tal de conseguir diferentes propósitos en base a engaños, ejerciendo su astucia y habilidad sin compasión de sus víctimas, aunque estas fueran mujeres, ancianas o personas con capacidades diferentes.
Otro antecedente bibliográfico da cuenta de que en Madrid, en 1615, el autor del Quijote de la Mancha publicó su rimbombante Comedia famosa de Pedro Urdemalas, cuyo ingenio y astucia “excede al mayor y se puede ver que es el mismo embaucador de nuestros cuentos”, aludiendo al mismo embaucador del campesinado chileno (Laval, 1997, pp. 5-6). Incluso, Ramón Laval desliza en su obra Cuentos de Pedro Urdemales que, si bien la génesis de este timador data desde la Edad Media en España, bien podría tratarse de historias sobre nuestros pícaros campesinos que los conquistadores llevaron a la península.
Desde lo policial, el teórico Diego Galeano estudió el timo a nivel latinoamericano, afirmando que la génesis del cuento en el continente “comienza con una serie de relatos que muestran la presencia de esta modalidad de estafa en la década de 1870 y en el espacio rioplatense, que parece haber sido su primer foco de irradiación” (Galeano, 2016, p. 397). Desde entonces hasta 1930, la modalidad del cuento como estafa se habría ramificado por diversas ciudades del continente, llegando, entre otras, a Valparaíso y Santiago.
Uno de los antecedentes del cuentero estaría dado por el ladrón de hoteles, figura paradigmática de la criminalidad de fines del siglo XIX, de fuerte presencia en la cultura popular por diferentes narraciones. Este delincuente usaba fino calzado y elegante vestimenta, se desplazaba con gestos de urbanidad, ostentando su aparente dinero, fingiendo ser un burgués, que se hospedaba en un hotel generalmente con la excusa de un viaje de negocios. El delito del ladrón de hoteles “consistía en abandonar el hotel mostrándose indignado por los robos que él mismo cometía, sin levantar sospechas” (Galeano, 2016, p. 399). Este tipo de engaño se vincula con el cuentero, por cuanto su órbita de acción se centra en las zonas urbanas, contiguas al mercado y centros comerciales, donde el anonimato facilita simular personalidades diferentes, lo que no aplica en zonas rurales, lejos de la vida económica, con asentamientos humanos pequeños y familiares.
De esta manera, el radio de acción de los cuenteros se circunscribe a las ciudades, no en el campo, ya que, en “las grandes ciudades, la frenética circulación de dinero y la interacción entre anónimos eran, como en el caso de los ladrones de hoteles, condiciones de posibilidad del trabajo de estos embusteros. El “cuento del tío” requería de espacios donde la movilidad poblacional fuera intensa, donde se concentraran migrantes del interior del país y del extranjero, porque las típicas víctimas de estas estafas interpersonales eran los ‘recién llegados’, los nuevos habitantes metropolitanos” (Galeano, 2016, p. 399).
Según lo señalado, la génesis de los cuenteros en el Cono Sur del continente se asocia además a la inmigración de grandes contingentes europeos a las urbes sudamericanas, “pero también en aquellas [ciudades] se experimentaban flujos de migración interna” (Galeano, 2016, p. 396). Es decir, si bien en cada país el fenómeno de los cuenteros se vincula con su historia más profunda intrínsecamente relacionada con el foráneo, transversalmente se asocia con la viveza criolla, con la habilidad de cada lugareño en su contexto delimitado.
En efecto, en la historia precolombina nacional, y también en los siglos de la guerra de Arauco, la estafa entre los mapuches no constituía un crimen que mereciese sanción, sino que, por el contrario, se la consideraba un acto de astucia que dignificaba al burlador y envilecía a la víctima. Por esta razón, para no recibir burlas del resto de la comunidad, el afectado no denunciaba jamás el delito. Si un mapuche pedía justicia a fin de recuperar las tierras, objetos o animales estafados, el veredicto del ulmen o lonko —el que estaba regido invariablemente por las normas tradicionales para casos semejantes— “decía al agraviado, defendiendo con ello al ofensor koila ngunen nieifui2, proverbio que, dentro de la noción moral del araucano, juzga como habilidad la mentira, como arte de engañar a los que no son parientes” (Guevara, 1911, p. 21). De esta costumbre proviene, sin duda, aquella peculiar desconfianza que ha caracterizado a algunos miembros de este pueblo.
Esta desconfianza se extrapola a las víctimas urbanas y rurales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Maturana, en su libro Las investigaciones del delito, lo confirma, señalando que “es lo más corriente que la víctima no diga que la sustracción del dinero o especie de que fue objeto se debió a un “cuento del tío”, que sirve para identificar al delincuente de oficio, sino que manifiesta que se trata de un asalto o simplemente de un hurto. La víctima, una vez que examina el paquete que le ha entregado el cuentero, se da cuenta de la burla y para no ponerse en ridículo, para que no se lo crea ‘un pasado’ [engañado], bota o despedaza el balurdo y el ‘cuento del tío’ lo calla. Cuesta mucho convencer a la víctima de que debe decir la verdad del hecho a los agentes de seguridad” (Maturana, 1924, p. 154).
Con frecuencia se tiene la concepción de que la víctima se encuentra indefensa frente a un acto criminal cualquiera y se supone que ha realizado todo lo humanamente posible por evitar ser víctima del delincuente. Sin embargo, en “un análisis profundo de la relación interpersonal que se mantiene en el caso de los cuentos, debemos advertir que la víctima juega un rol importante en la génesis y desarrollo del delito; sin la participación activa de ella, este delito jamás podría haberse consolidado” (Blanco et al., 1984, p. 47).
Consumar este delito exige la más alta confianza entre los malhechores, que generalmente operan en clanes o familias. La condición de los participantes es que se conozcan con antelación, desarrollando la capacidad de cooperación e improvisación ante la posibilidad de advertir dificultades en la ejecución del delito3. Así, la clave en la dinámica del cuento está en la comunicación y el lenguaje gestual.
En la narrativa española muchos personajes asumieron llana o tangencialmente la impronta de este timador, cuya imagen podía mutar en un sinfín de apariencias dependiendo de la ocasión: caballero o peón, hombre o mujer, cura o pagano, cuya versatilidad da muestra de un personaje hábil y perspicaz. No hay oficio que no practique o herramienta que no domine, extrapolándose en el tiempo en el albañil chileno o plomero aficionado, conocido como “maestro chasquilla”. A pesar de obtener dinero nunca tiene nada, carece de amigos y familiares. En la calle los conoce a todos, pero nadie lo reconoce. Diversas fuentes describen al Pedro urdidor de males como el estafador común y corriente que vive y sobrevive gracias al ingenio; antihéroe por excelencia, pícaro andante, vagante en un mundo miserable y ajeno.
Este perfilamiento como cuentero en el hampa nacional exige cabal adiestramiento y preparación, además de habilidad mental, pulcro manejo de la comunicación y capacidad de convicción, cualidades que elevan a este timador en una especialidad restrictiva dentro del medio criminal. Para Blanco et al. (1984), “se ha podido detectar verdaderas familias de cuenteros, que se transmiten las diferentes modalidades del cuento. Aún más, la consumación de este delito exige la más absoluta confianza entre los autores. El conocimiento previo entre los participantes permite desarrollar la posibilidad de advertir dificultades en la ejecución del delito. La comunicación y el lenguaje gestual adquieren una relevancia vital para alcanzar el éxito” (p. 47).
Efectivamente, entre las décadas del 30 y el 80 operó en la capital del país una de las bandas de cuenteros más reconocidas del hampa criolla nacional, conformada por cuatro diestros hermanos.
Los hermanos Moyano
Si bien Francis Fukuyama, futurólogo y asesor de políticas públicas en Estados Unidos, declaró que, aun con los avances médicos y estudios en profundidad sobre el genoma humano, no se ha encontrado el eslabón de ADN que confirme en la esencia de las personas la conducta criminal, resulta altamente interesante, desde la mirada criminológica actual, identificar el mismo patrón delictual en una misma familia. “Si hay algo políticamente más polémico que la asociación entre inteligencia y herencia, son los orígenes genéticos del crimen” (Fukuyama, 2002, p. 60), afirmó el teórico tras abordar los históricos intentos por relacionar la conducta criminal con la biología. Un ejemplo que confronta esta teoría fueron los cuenteros Moyano, cuatro hermanos unidos por el devenir criminal, cuyo análisis delictual requiere remontarse a los inicios del siglo XX.
Manuel Moyano Allende es un joven oriundo de Curacaví que a comienzos del 1900 viajó a la capital en busca de un mejor futuro. Encontró trabajo como peón en el fundo Santa Julia del sector oriente de Santiago. Amadora León Urra, en tanto, oriunda de Tunca en la Región de O’Higgins, llegó a la ciudad con el mismo propósito. Se conocieron y decidieron unirse en matrimonio, avecindándose en Ñuñoa, en una modesta casa en calle Reina Margarita.
El 15 de diciembre de 1906, en Santiago, nace el primogénito, Domingo Moyano León. A los tres años, en 1909, nace su hermano Juan José. Si bien el padre Manuel fue muy estricto en la formación de sus hijos, su ejemplo se desmoronaba, pues bebía con excesos. Amadora en tanto, para subsistir, complementaba el ingreso familiar con labores de lavado de ropa.
Domingo y Juan asistieron a la escuela de “Los Padres Pasionistas”, pero no aprendieron a leer. Pronto dejaron el establecimiento y, analfabetos, comenzaron a trabajar como ayudantes en la construcción. El 27 de diciembre de 1916 nació un nuevo hermano, Guillermo Moyano León, y tres años más tarde, el 29 de noviembre de 1919, nace Eduardo del Carmen, el cuarto Moyano. La dinámica se repitió, ya que si bien estudiaron en la misma escuela no aprendieron a leer y desertaron para dedicarse a colaborar en trabajos de albañilería.
Del matrimonio también nació la pequeña Berta, que apoyaba a su madre en las tareas de lavado de ropa. El padre Manuel nunca dejó de beber, acrecentando el consumo en sus últimos años, falleciendo a causa del alcoholismo en 1926, con poco más de sesenta años de vida. A su muerte, los hermanos recurrieron donde su tío Eustaquio Moyano Allende, quien vivía en la calle Lynch, contiguo al Canal San Carlos, donde poseía y administraba un prolífico almacén. El tío no quiso recibirlos ante el evidente estado de pobreza de sus sobrinos. Por orden de la señora Amadora nunca volvieron a visitar a su tío.
La falta de dinero los llevó a mudarse de domicilio, dejando la modesta casa en Ñuñoa y comenzando un largo periplo. Primero se trasladaron a calle Santa Elena esquina Victoria y luego a Camilo Henríquez en Santiago. Posteriormente vivieron en calle Borgoño próxima a la Panamericana Norte, en lo que hoy es Villa España, para luego trasladarse a la calle Puerto Nuevo, de Quinta Normal, donde la vida se tornó aún más difícil. Su madre comenzó con malestares a causa del sacrificado trabajo de lavandera en tanto Berta comenzó a beber.
Así, la ausencia del padre Manuel resintió la dinámica familiar. Los continuos traslados afectaron el informal empleo de la sostenedora de casa y Berta modificó sus conductas a causa del vicio. Con este desalentador escenario, doña Amadora y su hija fallecieron pocos años después de la muerte del jefe de hogar.
Sin sus padres, ni apoyo femenino en su dinámica hogareña, los hermanos debieron hacer frente a la vida. Los Moyanos más grandes, Domingo y Juan José, se acercaron al domicilio de doña Blanca Rosa Romero, en calle Aldunate N° 319, de la Población Pueblo Hundido en Renca, solicitando en arriendo un modesto cuarto que mantuvieron de por vida. Los Moyanos menores en tanto, Guillermo y Eduardo, se trasladaron a una pieza ubicada en calle Borgoño N° 275, en la Población Bulnes (inmediata a la Población Pueblo Hundido).
Iniciada la década del treinta, los Moyanos entraron a trabajar en la construcción como oficiales de un maestro que les pagaba la suma de diez pesos diarios. Si bien el dinero que percibían en la construcción les servía para vivir, lo recibían a cambio de una rutina sacrificada. La pobreza y carencias infantiles, junto al analfabetismo y falta de apoyo materno y paterno palpitaban día a día en los hermanos Moyano. Ello, sumado a un difícil entorno social donde vivían, significó que paralelo a su trabajo remunerado se desenvolvieran en el mundo del delito, siendo arrestados en varias oportunidades por lesiones, ebriedad y hurto, registrando muchas detenciones en los calabozos de la Policía de Investigaciones.
Mientras los hermanos Moyano permanecían en las mazmorras, esporádicamente al comienzo, pero asiduos visitantes después, aprendieron de otros delincuentes los trucos del juego de azar “la mona”. Tras producirse a fines del treinta la hambruna y cesantía que provocó la caída del oro blanco, de las salitreras pampinas llegaron nortinos a Santiago con la novedad de estos fraudulentos juegos de azar.
Así, los hermanos Moyano practicaban en la vía pública este juego, que consistía en tres fichas circulares idénticas en tamaño y color, con la diferencia de que una estaba ilustrada con la imagen de una esbelta mujer (recortada del diario), y que tras revolverlas con la cara invertida se debía adivinar la ficha de “la mona”. Lo jugaban en calle Ahumada en el centro de Santiago (antes de que la arteria vehicular fuera paseo peatonal), donde en poco más de una hora ganaban entre cuatrocientos y seiscientos pesos en apuestas ilegales engañando a la gente, ya que mientras uno revolvía las fichas ante la multitud de curiosos el otro Moyano se hacía pasar por seguro apostador, incitando a los demás a apostar en falso, perdiendo su dinero. Al volver a casa los fraternos hermanos se repartían el botín.
Con este margen de ganancias, al poco tiempo los Moyano dejaron su trabajo en la construcción, alternando la práctica del juego de azar con juergas y convites. El trasnoche santiaguino era amenizado en aquel entonces por veladas boxeriles, boites bailables y centros nocturnos, donde emplumadas artistas y vedetes trasandinas constituyeron el preludio de la incipiente Tía Carlina.
Si bien los Moyanos fueron analfabetos, llama profundamente la atención la habilidad innata y desarrollada respecto al estudio del comportamiento social y los recursos comunicacionales que potenciaron para cautivar a su entorno en sus ilícitos. Lo anterior está en sintonía con los teóricos de la estafa, por cuanto “llama la atención en estos delincuentes la facilidad de expresión, su aparente altruismo, sus maneras insinuantes de inspirar confianza, de atraerse a las víctimas con demostraciones de protección o de dejarse engañar por ellas mismas; visten con decencia y su aspecto es el de un hombre de bien caído en desgracia” (Maturana, 1924, p. 152).
Fue en la década del treinta cuando los Moyanos se especializaron en el arte del engaño. Practicaban a diario las apuestas ilegales en las arterias de la ciudad con poca vigilancia policial, entre las que destacaban los sectores de Franklin, Diez de Julio y Plaza Italia4, como también zonas de alto tráfico de peatones, como el Club Hípico, Hipódromo Chile y Estación Central. También frecuentaban los alrededores de Santiago donde se realizaban carreras a la chilena y funcionaban ramadas. Se tiene conocimiento de que, si bien los hermanos Moyano no salieron del país para cometer sus engaños, frecuentaron Rancagua y el puerto de San Antonio para la comisión de sus ilícitos.
Ante la sospecha de ser apresados por personal policial, los hermanos Moyano escapaban con usual habilidad, sorteando calles y pasajes sin ser arrestados. Cuando los detenían eran trasladados al galpón de la Sección Pesquisa, que operaba como calabozo en la calle de los suspiros, ubicado en Teatinos con General Mackenna, mismo lugar donde se encuentra actualmente el Cuartel Central de la PDI. En aquel entonces, los delincuentes que ingresaban a detención en la categoría de juegos de azar eran considerados “livianos”; es decir, no eran considerados peligrosos. Maturana lo confirma, al señalar que el maleante que comete el cuento es considerado en la jerga policial como un delincuente liviano, por tratarse de un delito contra las personas, en el cual prevalece la astucia, la habilidad para hacer incurrir en el error al sujeto pasivo, ocasionando daño a su hacienda pero no a su vida. Ellos “eligen sus víctimas entre gente bonachona, confiada, sencilla; entre aquellos a quienes se les puede hacer pasar gatos por liebres” (Maturana, 1924, p. 152). Así, durante varios años los hermanos Moyano se presentaban en la mañana y en la tarde en el cuartel, pasando todo el día jugando la mona.
Compartir la celda con otros delincuentes les permitió a los Moyano aprender a usar el balurdo y leer la mente de sus víctimas. Personas honradas y honestas caían en el burdo relato centrado en el turro de billetes, perdiendo su dinero u objetos de valor. Para Erazo et al., “cual hábiles cazadores dirigieron su accionar en presas insertas en el mundo de imaginación y ambición de una pronta fortuna, en la quimérica ilusión de ver multiplicados sus ahorros en un gran fajo de billetes, caídos de un supuesto ‘distraído’, y de un segundo hombre que gentilmente deseaba solo la amistad de aquello, pagando el secreto, antes que regresara el dueño de esa fortuna, llevando así a incautos a una pronta desilusión al descubrir más tarde el hábil engaño” (Erazo et al., 1995, p. 11).
Domingo, Juan José y Eduardo del Carmen adoptaron la misma especialidad delictual de cuenteros del balurdo y en el modus operandi actuaban entre sí como compañeros de delitos. Para engañar a los campesinos que viajaban desde el campo a la ciudad, Domingo vestía de huaso, como sus víctimas, con pantalón a líneas, cinto y manta, haciéndose conocido en el hampa como “El Huaso”. Juan José y Eduardo, en tanto, por ser los hermanos menores eran conocidos cada uno como “El Huaso Chico”, aunque este último, para diferenciarse del primero, era conocido además como “El Guayo”. Guillermo, por su parte, era conocido en sus andanzas como “Ño Gaete”, aunque por su afición a operar tanto con el cuento del balurdo como con el juego de la mona, en compañía de su mujer, tenía el alias de “El Huaso Pepero”5.
Domingo “El Huaso Moyano” fue detenido por primera vez en 1929 por ebriedad y porte de armas prohibidas (quisca); al año 1932 registra dos detenciones más por hurto, robo y juego de azar (la mona); al año 1940 suma doce detenciones por practicar el juego en la vía pública engañando a la gente; en los años siguientes suma detenciones por lesiones, robo, hurto y hasta homicidio, pero en ella no fue procesado como asesino, confirmando que la especialidad del cuentero se categoriza dentro de los delitos livianos. Al analizar su ficha delictual sorprende que desde 1946 a 1968 registra doscientas cincuenta detenciones por vagancia y otros delitos menores en diferentes juzgados del crimen de menor cuantía, siendo el último registro el 6 de enero de 1979 por vagancia en la Tercera Comisaría Judicial.
Juan José, “El Huaso Chico”, fue detenido por primera vez en 1929 registrando a 1936 tres aprehensiones por atentado a la autoridad; a 1940 registra ocho detenciones por juego de azar y seis por hurto; el año 1948 también registra una detención por homicidio, pero no como victimario; a 1962 registra 155 detenciones por vagancia, sospecha y delitos menores, sumando a 1965 treinta nuevas detenciones por los mismos delitos; entre 1966 y 1968 sumó veintisiete detenciones por vagancia en diferentes juzgados de menor cuantía de Santiago; entre 1968 y 1971 registra treinta y tres detenciones por el mismo delito y desde 1971 a 1977 sumó cuarenta y ocho nuevas detenciones, siendo la última en Nochebuena un 24 de diciembre de 1977, en la Quinta Comisaría Judicial del Servicio de Investigaciones.
Eduardo, “El Huaso Chico” (“El Guayo”), fue detenido por primera vez en 1937 por asalto y robo, registrando a 1977 cuarenta y dos detenciones por vagancia; en 1947 registra una detención por homicidio —sin participación material en los hechos—, una agresión a un funcionario de Investigaciones en el mismo año y una orden de aprehensión por desobediencia. En el gabinete de identificación de la PDI aparece registrado también como Eduardo del Carmen León, omitiendo el apellido Moyano que desde la década del treinta era signo de cuentero. Su último registro data del 9 de octubre de 1985 por vagancia en la Tercera Comisaría Judicial.
Guillermo, “El Huaso Pepero”, fue detenido por primera vez en 1929 por contusiones; entre 1932 y 1940 registra doce detenciones por juegos de azar y otros delitos menores, como hurto y desorden; entre 1941 y 1946 registra treinta detenciones por sospecha y tres detenciones por juego de azar (pepito paga doble); a 1973 registra doce nuevas detenciones por juego de azar y doce detenciones por vagancia. También actuaba bajo los nombres supuestos de Guillermo León o Guillermo León Valenzuela, omitiendo el apellido Moyano, por la misma razón que lo hizo su hermano Eduardo6.
En su historial delictual, los hermanos Moyano desarrollaron una gran habilidad mental y poder de convicción. A su haber engañaron a hombres y mujeres de distintas edades, incluso con mayor instrucción.