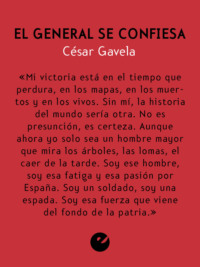Kitabı oku: «El general se confiesa», sayfa 2
“Un estadista está emplazado por la historia, no por los asuntos cotidianos. Él no sabe de lo pequeño ni tiene por qué saberlo. En realidad, deja de ser líder si atiende a lo que dicen periódicos y gentes. También si cede ante las torpes apetencias personales. Todo eso lo degrada, lo hace ser uno de tantos. Y lo que es mucho peor: allana el camino de su derrota”.
“Lo propio de un estadista son las décadas, los años le dicen poco. Él dialoga con la época, con la civilización incluso, pero nunca con lo perecedero. Cada paso que da hacia el porvenir tiene su origen en el pasado ilustre, no tanto en la actualidad. El estadista tiene perspectiva y firmeza. El político al uso, no digamos el politicastro, solo tiene presente y fragilidad”.
“Yo siento que tengo trato directo con la historia. Con lo inmortal, que es lo más verdadero de la patria. Con Fernando el Católico, Felipe II, Carlos III… Con lo muerto que no deja de llamarnos. Es la vida de España la que existe esencialmente, no la de los hombres, que no dejan de ser meros instrumentos. Es la historia de la nación la que aúna y conforma. Y yo estoy aquí para defenderla. Al precio que sea”.
“Es la historia y no el pueblo quien debe marcar el camino de una patria. El pueblo es el beneficiario de ese destino, pero por ser tan manipulable nunca está formado adecuadamente para interpretar la lección de los siglos. Por eso la llamada democracia liberal es una mentira. Imaginémonos que un buen día los españoles, irresponsables y ciegos, deciden desmembrar la patria. ¿Sería legítima esa determinación? ¡Nunca! Porque supondría una abominable traición a la historia y a los antepasados. Nuestro presente es indisoluble de los siglos, de tantas guerras y generaciones, de tantos aciertos y errores. De la fortuna y el sacrificio”.
“Lo ideal, con todo, es que vayan de la mano el pueblo y la historia. Que uno y otra se conozcan, se abracen. Algo que se volvió imposible durante la República. Ahora caminan juntos, aunque eso no es espontáneo: sucede porque yo impulso y vigilo. Y conmigo el ejército. Porque siempre está el enemigo, agazapado. Sembrando el odio entre padres e hijos, entre regiones y ciudades, entre patronos y obreros”.
“Los enemigos de la patria han sido derrotados por las armas, pero, sobre todo, porque actuaron en contra de España y de su glorioso pasado. Por eso, y pese a tener casi todos los barcos, tantos aviones, las principales ciudades, los periódicos, las fábricas… perdieron. Les faltaba lo esencial, les faltaba el espíritu. Y el espíritu de nuestra nación está en España, no en Moscú, en París o en Múnich. Está aquí, los españoles somos de aquí. Los soldados españoles son de España”.
“Ellos, los enemigos, perderían siempre porque se olvidaron de España. De lo que nuestra patria significa y exige. Yo lo sé, y muchos lo saben conmigo. Por eso hemos ganado, porque estábamos todos dispuestos a dar la vida por la patria. Y quienes íbamos a morir por ella seguimos en guerra, siempre. Mientras la amenaza de los derrotados persista, estaremos en armas. Y es evidente que el enemigo persevera. En realidad, es lo único que sabe hacer: perseverar y perder”.
“Y ahora creo que Baamonde se ha quedado en silencio, no parece que haya hablado en este rato. Tal vez se ha alejado un poco, pero ya volverá. Yo quiero que regrese porque lo que dice me gusta. Pero él se aparta cuando repito las verdades fundamentales, las que nunca podré callar. Lo hace no porque no piense lo mismo. Él está para otras cosas”.
“Veo corzos allí arriba, algún rebeco. Si yo fuera joven, si yo no fuera Franco, saldría a caballo cada mañana, muy temprano, para perderme a solas entre esos montes, esos valles en los que no vive nadie. Llevaría un pequeño almuerzo, no volvería hasta la noche. Haría vida de hombre libre, de la auténtica libertad. Que no es la falsa libertad de los políticos que odian a España”.
El 16 de julio de 1964 los policías Acebo y Mena fueron al Hospital Gómez Ulla. El médico militar Esteban Alea les dijo que el paciente había sufrido una fuerte hemorragia en el intestino, que tenía traumatismo craneal, un pómulo roto y que estaba muy grave. Con todo, se declaró optimista.
-Es joven, quiere vivir.
-Mejor que muriera, y pronto.
-Eso a mí no me incumbe, comisario. Yo tengo que curar a los enfermos.
Luis Boeza tenía los ojos cerrados, la cabeza vendada y el rostro ladeado. Se alimentaba con un gotero, estaba inconsciente y respiraba con dificultad. Esteban Alea lo miró unos instantes, en silencio. Aquella mirada respetuosa incomodó al comisario. Luego el médico se fue, hizo un gesto mínimo para despedirse. Avanzó unos metros por el pasillo pero cada vez iba más despacio. Se sentía muy descontento consigo mismo. Hasta que acabó por detenerse y volver a la habitación, donde los dos policías aún no habían descartado interrogar al detenido. El militar dijo:
-Este hombre ha sido maltratado. Y muy salvajemente.
El comisario, que tenía cincuenta y seis años y un largo historial de vilezas, irregularidades y éxitos siniestros, miró al médico con sorpresa. Luego la sorpresa se fue convirtiendo en desprecio: el propio de quien se siente inmune. ¿Qué detenido se atrevería a denunciarle? ¿Y con qué pruebas? Además, eran detenidos que serían, con toda seguridad, condenados. Encarcelados, aislados en celdas de castigo. Hasta desembocar en la vida larga y dura del penal. O peor todavía.
Él, además, sabía con quién podía extralimitarse. Antes de proceder a cualquier interrogatorio, Manuel Acebo era muy escrupuloso en averiguar con el máximo detalle el contexto de la persona detenida. Su familia, estudios, relaciones, el barrio donde vivía... Con Luis Boeza todo exceso estaba justificado porque los hechos que se le imputaban eran de la máxima gravedad, y porque el detenido era un hombre sin relevancia social alguna.
En sus veintitrés años de oficio el comisario había tenido oportunidad de bucear mucho en la debilidad de las personas, en sus desfallecimientos y bajezas, y jugaba con un cinismo muy cruel con la parte más oscura del ser humano. Si había llegado tan arriba en su profesión era, en buena medida, por haber sabido convertir en insólitos aliados a quienes formaban parte del enemigo. Lograba muchas veces que los detenidos traicionaran a los suyos. Y que, de ese modo, fueran traidores a ellos mismos. Él era muy eficaz trabajando en la caldera de la abyección, y muchas veces lo hacía entre sonrisas, con invitaciones a café o a fumar un cigarro. Incluso salía con los detenidos a la calle Carretas o la del Arenal, como si fueran amigos de tiempo atrás y se hubieran vuelto a ver. Vigilados por agentes de paisano, bebían cerveza, ojeaban la prensa deportiva. Y volvían a la celda, donde les aguardaba la rendición o la tortura. La rendición era un camino más cómodo. Pero quien lo recorría ya iba muerto: a Acebo le gustaba ver el rostro de aquellos muertos.
Después los mantenía varios días en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Estaba muy pendiente de ellos: no tenía horario, iba a verlos con frecuencia, trataba de humillarlos siempre. También detenía de cuando en cuando y sin razón alguna a quienes había dejado libres. Los amenazaba de nuevo y a algunos incluso los conducía a cámaras donde creían que, ahora sí, iban a ser torturados.
-Hay que provocar la confusión en el enemigo, aunque acabe trabajando para nosotros –le indicaba al policía Jacinto Mena–. Ellos tienen que llegar a sentir que nunca serán perdonados. Solo así nos garantizamos que su cobardía los va a destruir por dentro.
Manuel Acebo sentía el mayor de los desprecios por quienes accedían a sus propuestas de traición, pero aún odiaba más a los que no se plegaban a ellas. Éstos solían ser los dirigentes sindicalistas más concienciados, los que jamás vendían a los compañeros durante los interrogatorios. Con todo, los más aborrecidos eran quienes utilizaban la ironía para desenmascarar su lenguaje brutal. Un abogado se atrevió a recordarle algo que era conocido en secretos círculos de Madrid: que Manuel Acebo había sido un joven comunista durante la República. Y que había logrado salvar el pellejo amparado en un informe falso firmado por un sacerdote que era amante de su madre.
La vanidad del comisario había quedado herida en su conversación con el médico Esteban Alea. Se mordió los labios, se despidió de los policías uniformados que vigilaban la galería y continuó hacia el ascensor, seguido de Jacinto Mena.
Al salir del hospital estaba lloviendo. Le incomodó el agua, tenía el coche oficial a un centenar de metros. Lanzó unas blasfemias por lo bajo, y de ahí, inesperadamente, se fue a un extremo de sí mismo. Mientras su ayudante conducía, dijo:
-Mi vida es fango, pero yo la he elegido.
-¿Fango? ¡Pero cómo dice eso…! Es una locura.
-Es la puta verdad y alguna vez tenía que decirlo. Pues ya está dicho, tú lo has oído. Y ahora me callo. Y continúo.
-No tiene razón, comisario. Usted para mí es un ejemplo.
-¡Un ejemplo…! ¿Y de qué soy un ejemplo?
-De todo.
-Eso es porque no me conoces bien.
-Usted vale mucho, comisario. No entiendo qué le pasa hoy.
-Me pasa lo que has visto. ¿O no te has dado cuenta? ¡Ese cabrón me ha achantado!
-¿Lo conocía?
-No. Creo que ha venido del Hospital del Aire. A ti, ¿qué te ha parecido?
-He visto a un militar, nada más. Y, si le digo la verdad, más que a un militar, a un médico.
-¡Y más que a un médico, a un hijo de puta…! Pero es militar y está a salvo. Ese capitán de mierda. Como mi vida de mierda, mira. Todo se junta, todo se convierte en fango…
“Oscuros nombres de nuestra historia, parejas misteriosas: yo sé muy bien que vosotros ya erais españoles antes de que España existiera. Yo siempre os tengo presentes y ahora venís a mí para que os confiera otra fuerza, otro modo de perdurar en la vida, la que solo los vivos pueden dar. Y yo lo hago con fervor y cercanía”.
“Porque mi tarea como caudillo enraíza en vosotros, grandes precursores a los que evoco desde la soledad de estos montes. Indortes e Istolacio, iberos que fuisteis crucificados por Cartago. Indíbil y Mandonio, catalanes fieros. A todos os encumbro desde mi lejanía. Defiendo frente al paso del tiempo vuestro heroico mandato”.
“Y tampoco me olvido de ti, Orisón. Tú, que lograste derrotar al poderoso Amílcar Barca, aunque la victoria no fue duradera. Pero en ella los toros de España, con teas en los cuernos, ahuyentaron a los elefantes de Cartago. El ingenio de Iberia está en ti, Orisón, el talento y el valor. También la terrible muerte”.
“Indíbil, Mandonio, Indortes, Istolacio, Orisón… Qué nombres poderosos. Qué vidas breves y lejanas. Pese a ello, con cuánta intensidad siento vuestra eternidad ahora. El peso de una muerte que está llena de vida”.
“¿Y tú, Viriato, qué me traes? Lo que yo daría por hablar contigo, por pasar una larga tarde mano a mano. ¡Cuántos hechos de guerra me contarías, hechos que siempre quise conocer ardientemente…! Me hablarías de tu bravura, de tu habilidad para aglutinar a tantas gentes dispersas. De tu valor para enfrentarte al ejército romano”.
“Yo te contaría, Viriato, cómo he continuado tu obra, tantos siglos más tarde. El mismo ímpetu que tú tenías para liberar a Iberia del invasor, el mismo anhelo, es el que yo he tenido para salvar a España de tantas y tan crueles amenazas”.
“Te diría cómo han cambiado los tiempos y lo que sucedió tras tu muerte. Todos los siglos que vinieron después de ti, con sus guerras y monarcas, sus épocas malas y las buenas. La fabulosa conquista de América, con sus oros y sus dones; la gigantesca empresa de la cristianización de todo un continente. Coincidiríamos en alabar el gran vigor que sale del pueblo cuando la patria está en peligro”.
“La tierra y los muertos, Viriato. A nadie nos debemos más que a ellos. Y por encima de todo, nos debemos al Ser Superior. Cuando tu vivías no había nacido Jesucristo, pero seguro que creías en un dios, en un cielo, en un orden, en una justicia universal”.
“Y quién sabe si tú, Viriato, pasaste por aquí un día y contemplaste esta sierra de Dalma que yo ahora miro: las mismas peñas, estos montes aislados pero no hostiles. Y algo nuevo te dirías a ti mismo entonces: una confidencia grave y fecunda mientras ibas acompañado de fieras y soldados. Caminabas por el corazón de la vida más verdadera, la que solo los ejércitos conocen”.
El comisario Manuel Acebo había elegido la ignominia y vivía bien gracias a ella, sobre todo cuando estaba fuera de Madrid. Él podía viajar a la ciudad que le apeteciera: le bastaba con exagerar los términos de cualquier informe policial y escribir luego un oficio indicando que en San Sebastián, en Barcelona, en Málaga o en Alicante se había detectado la presencia de personas sospechosas y que era necesario su desplazamiento para dirigir “in situ” la investigación.
En las ciudades elegidas, casi siempre junto al mar, solía pasar tres o cuatro días. Se alojaba en fondas baratas, comía de menú y se guardaba el resto de las dietas para pagar sus visitas a los burdeles. En esos viajes se sentía muy feliz, se intensificaban sus emociones de hombre de acción. Vivía en guerra entonces, le gustaba decir eso a sus superiores porque la guerra era la mejor ocupación para un hombre. La guerra contra el mal, aunque él sabía que no era exactamente el mal lo que perseguía. Pero le tocaba hacerlo y lo hacía mejor que nadie. En realidad, le era muy útil no creer en nada. Solo así se podía ser el mejor funcionario. El más eficaz.
Cuando se emborrachaba, algo que sucedía en la mayoría de sus viajes, la guerra se adormecía por unas horas y el hombre de acción se convertía en otro muy diferente. En uno que también era él, no solo el fruto oscuro del alcohol. En un Manuel Acebo González que venía de muy lejos, de antes de la guerra. Un joven soñador de la calle de Eloy Gonzalo donde había nacido, en la mínima y pobre vivienda aneja a una portería. Allí prendió su rebeldía, su anhelo de vengarse de aquel origen. De la estrechez y de la casa sin ventanas donde había pasado la infancia y la adolescencia. Años más tarde, cuando su padre murió, se pudo colocar de oficinista en una compañía de seguros. A partir de entonces alquiló un piso pequeño pero digno en la calle del Almendro, donde viviría con su madre unos cuantos años, los dos solos en el mundo, sin hermanos ni él ni ella, casi sin parientes.
A Manuel siempre le dolió aquella soledad, aquel no tener nada más que su voluntad y su madre. Se vio obligado a construir su vida con muy pocos mimbres, que nunca quiso convertir en acicate para la bondad y la alegría. Para él su pasado sería camino hacia el rencor, la ambición y el disimulo.
En el Madrid republicano se enroló en el Partido Comunista después de haber coqueteado con las juventudes católicas. Fue un tiempo de expectativas, de peligros y búsquedas, de anhelos nunca cumplidos. Tuvo amores contrariados, intentó ser militar de carrera, también valoró estudiar derecho y opositar en su día a un cuerpo de funcionarios ilustres: hacerse diplomático, juez, inspector de Hacienda. Pero la Guerra Civil destrozó todos sus planes y a partir de entonces se convirtió en un superviviente. En un comunista ocasional, calculador y dubitativo, que un día de diciembre de 1937, sospechando la derrota del ejército republicano, pasó a la clandestinidad en aquel Madrid de bombas y hambre, de resistencia y miedo.
Un día lo dieron legalmente por muerto. Su madre fue capaz de tejer una malla de pruebas falsas con otras amigas y con unos hombres de influencia, y se dio por hecho que Manuel Acebo había caído en un bombardeo en el cerro de los Ángeles. Que se fundió su cuerpo en una masa plana y vacía, en la nada exactamente. Y así se tramitó su partida de defunción, así pasó a nacer otro hombre. Escondido en el doble fondo de una carbonera. Allí permaneció año y medio, detrás de una tolva de hulla, pero con su rostro cada vez más blanco. Su madre le llevaba la comida cada día, era evidente que algún vecino más de la casa estaba al tanto. Pero nadie lo delató.
La memoria de aquel mundo de la guerra, del escondite y de su madre, que murió un año después de la victoria de Franco, derrotada por el hambre y la tristeza, siempre aparecía en los viajes de Manuel Acebo. Pero nunca lo recordaba cuando estaba en Madrid. Él prefería aquella separación tan clara y definitiva. Era imprescindible estar fuera de la ciudad. Para que las imágenes del pasado no fueran refutadas por las calles nuevas, por las tiendas y los parques de la actualidad, por el bullicio de lo real.
¿Qué buscaba en aquella memoria? Ni él mismo lo sabía. Porque no era añoranza, no era nada. Como mucho era la necesidad de saber que había sido otra persona. Que no solo era aquel esbirro gélido que interrogaba a los detenidos más importantes de la Brigada Político Social. Que no solo era un hombre que siempre estaba actuando. En el trabajo, en la calle, en casa, con su mujer y sus hijos, hasta en sus sueños.
Pero en sus viajes no solo se demoraba en aquellos recuerdos. En muchas ocasiones, de la memoria pasaba a otro estadio. A uno que él no quería vivir, pero que venía. Y entonces Manuel Acebo no se escondía, en eso no era cobarde. Reconocía su capacidad para hacer el mal, sus interrogatorios feroces, sus órdenes de tortura. Aceptaba en las noches de alcohol y soledad su infamia moral. Hasta ahí llegaba, pero ya pronto se daba la vuelta. Como quien necesita tocar la piedra negra de su vileza antes de regresar del modo más rápido a la normalidad.
En algunas noches llegó a decirse a sí mismo que quería ser bueno, terminar la vida siéndolo. Salía entonces del hotel con una sonrisa de loco y todo le parecía bien. Estaba pendiente de los niños o de los ancianos que iban a cruzar una calle y daba limosna a cada mendigo que veía. Luego se acercaba al mar y trataba de justificarse frente a las olas en penumbra. Le brotaban entonces unas palabras sinceras, extrañas, que solo pronunciaba allí. Eran un balbuceo, una despedida. Le hablaba al Atlántico o al Mediterráneo como si fuese una persona. Pero el mar nada le devolvía, ni siquiera un reproche.
El niño ya tenía que estar muy cerca de Franco. Hasta ese momento todo había sido bastante fácil, como si fuera un sueño lo que vivía. Imaginó que algo tenía que pasar, algo que lo cerrara todo y le devolviese a la realidad. Pero no sucedía nada y él seguía caminando, cada vez más despacio.
Sintió que la tierra ardía: el monte, el mundo, el tiempo, él mismo. Había cruzado fronteras, ya estaba del otro lado.
-¡Chaval…! −gritó alguien−. ¡No puedes seguir!
Se detuvo. Esperó un poco pero nadie le dijo nada. Miró hacia la cumbre de la loma y allí estaba Franco, sentado en una butaca de cuero.
El general contemplaba la sierra: las cumbres, los robledales. Pablo no entendía cómo podían suceder así los instantes.
Estaba en el corazón de la extrañeza. Poco a poco el silencio se fue haciendo absoluto.
Pero era bien cierto que Franco estaba a unos setenta metros de distancia. Inmóvil, parecía Carlos V en Yuste, retirado y melancólico. Pero él no se había retirado ni tampoco era melancólico.
“España es quien lo sabe todo, a nosotros nos basta con defenderla. Aunque poco podamos hacer contra la maledicencia de tantos historiadores que la odian, que tuercen los hechos y manipulan su significado. Son insidias muy dolorosas, pero también inherentes a la labor de todo gobernante. Pues bien, yo acepto el reto y no solo eso: lo convierto en munición para mi lucha”.
“Con todo, qué ridículas las palabras que me tienen por fatuo o por incompetente. Qué vanos aquellos que dicen que yo, por mi edad, ya no controlo al ciento por ciento la nave del Estado. Que estoy viejo y decadente, despistado de mis obligaciones, engañado por los ministros. Qué estúpido pensar, qué equivocado y necio”.