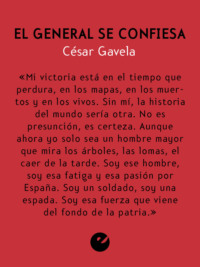Kitabı oku: «El general se confiesa», sayfa 3
Toda España se encontraba bajo el ruido incesante de los veinticinco años de paz que difundía la propaganda del régimen. Los edificios públicos, las estaciones ferroviarias, los aeropuertos, los muelles, las entradas a las ciudades, los campos de fútbol, las plazas de toros, los puentes sobre las carreteras… estaban engalanados con unos carteles con dibujos que parecían de metal, estética mussoliniana. Fuerza, tierra, muerte y miedo eran el escenario de las espigas de acero, de los motores, de los cielos y los barcos, de los crucifijos.
Los autobuses urbanos y los camiones llevaban las mismas imágenes en la gran ventanilla trasera. Había una intensa profusión de los papeles de la paz porque aún quedaba mucha guerra. Circulando por las miradas y las manos, por las normas y el miedo. Por el rencor y la vigilia.
La gente de cierta edad aún lo sabía todo. Pero muchos no querían recordar nada. Miraban al horizonte, callaban. Los camiones levantaban polvo por los caminos. Iban a los pueblos, a las aldeas más perdidas y llevaban la buena nueva del régimen ya viejo. La polvareda de los camiones podía tener mucha tristeza; era un cántico sordo de dolor. Bandada de nieve seca y a ratos negra, tanto luto. Porque los muertos de las guerras tardan mucho en morirse finalmente.
Ver los camiones: cómo se iban alejando de los pueblos, de las ciudades, verlos ya en las afueras, algo más lejos, entre los árboles que rodeaban las carreteras. Árboles pintados de blanco en el centro, y aquellos camiones que mecían el corazón de los niños.
-¡Usted aquí…! ¿En mi casa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué quiere a estas horas? ¿Detenerme a mí? ¡Váyase, déjeme! Prefiero morir a tener que verle. ¡Váyase!
Manuel Acebo no estaba acostumbrado a recibimientos tan desabridos. Sonrió y dijo:
-Te dejo que me hables así, no hay ningún problema. ¿Y sabes por qué? Porque yo ahora no vengo como comisario.
-¿Y cómo qué viene? ¿Cómo James Dean?
Acebo entró en la casa.
-No aspiro a tanto, aunque me gustaría. En todo caso, yo creo que no soy feo. ¿Qué te parezco?
Elva López no dijo nada. Él continuó:
-Te voy a pedir un favor: no hagas ruido.
-Yo en mi casa hago lo que quiero.
-Te lo digo porque he venido aquí a hacer algo que no sé si querrás, pero yo sí quiero, y lo voy a hacer.
-En cuanto lo vi, lo imaginé. Pero, ¿quiere que le diga una cosa? No va a poder.
Manuel Acebo volvió a sonreír. Tenía toda la noche por delante. Se sentó en el sofá.
-Soy paciente, Elva, y además, no duermo. Fíjate, he aprendido a no dormir. Es algo maravilloso: tengo todo el día para vivir. Para trabajar, para pensar…
-Y para algo más.
-¿A qué se refiere?
Elva no respondió, las cosas se complicaban. Pero Manuel Acebo no iba a salir de aquella casa derrotado: había que esperar un rato. Hablar, jugar con las palabras, tratar de ganarse la confianza de Elva. Además, él sabía que algunas mujeres de detenidos estaban dispuestas a acostarse con él. A veces era por temor, pero sobre todo era por entender que así podrían mejorar la suerte de su marido.
Había otras mujeres, sin embargo −y esas eran las únicas que le interesaban al comisario−, que lo hacían por un extraño deseo de olvidar al cónyuge. Porque, aunque lo amaran, él era la causa de su nueva situación difícil y angustiosa. Entonces se acostaban como quien da un paso hacia la locura más que hacia la traición. Y a veces también lo hacían desde un inconfesable y jamás entendido anhelo de obsequiar al verdugo. A cambio de nada.
A Manuel Acebo esas mujeres le daban el placer más alto, el más buscado. Su gozo era ya pleno cuando terminaban reconociéndole que se habían entregado a él con una mayor generosidad que a sus maridos. Esas eran las palabras que el comisario perseguía. Aunque fueran falsas.
Elva volvió a decirle que se marchara, pero él no hizo caso: fue arrinconándola en una esquina de la sala de estar. Era un cuarto amarillo limón con tres cuadros que había pintado Elva a los quince años. Uno era un crepúsculo en el mar, con un galeón en sombra. Otro una playa con palmeras y un velero blanco. El tercero, una flor que ella había inventado a partir del dibujo de una rosa.
El comisario bajó los brazos y le ofreció tabaco. Elva lo rechazó.
-¿No tienes vicios?
-Los tengo todos. Pero con quien quiero.
-Así me gusta, Elva. Algún día te contaré los momentos más ilustres de mi vida amorosa.
-No me interesan.
-Algunos son apasionantes, de verdad. También para una mujer. Sobre todo para una mujer inteligente como tú. Estoy seguro de que te gusta romper límites, buscar lo que aún no has vivido. No conozco a ninguna mujer valiosa a la que no le guste eso.
-Muchas gracias por considerarme inteligente, comisario. Pero tengo otros principios. No soy como usted, afortunadamente.
-¿Principios? A mí me hacen mucha gracia los principios. ¿Sabes por qué? Pues porque son finales. Enseguida se olvidan, caen. ¿Y sabes qué pasa luego?
-No quiero hablar con usted. No lo puedo soportar.
-El final es hacer lo que pensábamos que no haríamos.
-¡Váyase, por favor…!
-No te voy a hacer nada. Ni a rozarte. ¿Qué te parece?
-Márchese. Ya es demasiado.
-He venido a leerte unos versos, solo a eso. ¿A que no te lo esperabas? Seguro que te vas a emocionar.
Eran poemas de Pablo Neruda. Cuerpo de mujer, muslos blancos. El comisario recitó el primero.
-¿A que te gusta?
-Suena un poco falso.
-¿Sabes que conocí a Pablo Neruda?
-¿Cómo iba a saber eso?
-¿Pero sabes quién es Neruda?
-Creo que un escritor. No leo mucho, pero lo conozco. Mi marido me regaló un libro suyo cuando éramos novios. Precisamente el de esos versos que leía usted.
-Veo que tienes bastantes libros.
-Son de Luis.
-¿Quieres que te cuente cómo conocí a Neruda?
-Con una condición, comisario.
-Ninguna, Elva. Tú no puedes poner ninguna condición porque eres la mujer de un criminal. No puedes. ¿Está claro?
Ella no dijo nada. Acebo continuó:
-Hace treinta años yo era militante del Partido Comunista. ¿Qué te parece?
Elva volvió al silencio, aunque ahora era un silencio lleno de curiosidad, que trataba de disimular.
-Nunca lo he negado, mis jefes lo saben. Pero me fui del comunismo y lo hice antes de la guerra. Tuve suerte, estuve fino ahí. ¿Que es raro pasar del comunismo a la Falange? Pues yo creo que no, todo lo contrario. Porque yo creía y creo en la revolución social de José Antonio Primo de Rivera. Yo creía en nacionalizar la banca, en que los trabajadores fueran los protagonistas de una nueva España. Pero no de una España sometida al marxismo internacional. Es todo bastante fácil de explicar.
-Usted habla como un político y me da asco, la verdad.
-Eres muy brava. Eso es excitante.
-Prefiero que me hable de Pablo Neruda.
-Un día me tocó ir a verlo. Vivía en Argüelles, en una casa que hace esquina. Neruda también era comunista y yo tenía que recogerle en un taxi y llevarlo a la Residencia de Estudiantes. En el viaje me habló de algunas cosas. Era muy activo, bastante gordo. Cuando terminó el recital, le llevé de nuevo a su casa. Me dijo que esperara un momento. Luego bajó con un libro que me dedicó allí mismo, sentado en un banco.
-Muy interesante –dijo Elva−. Pero ya son las dos de la mañana.
-Necesito que me ayudes si quieres que todo termine bien.
-¿Ayudarle?
-Claro. Tienes que desnudarte, poco a poco. Quiero conocer tu cuerpo, solo te pido eso. Luego te leo otros versos de Neruda y me voy. No volveré más. Te lo aseguro.
Elva se quitó la blusa. Lo hizo con firmeza, con rapidez. Después dijo:
-Dígame qué le espera a mi marido.
-He dicho desnuda.
Se fue despojando del pijama. Sus piernas eran largas, blancas, algo gruesas para el gusto del comisario.
-Es poco, Elva.
Saltó el cierre del sujetador: brotaron dos pechos redondos y grandes. Manuel Acebo sintió la fuerza de aquel cuerpo.
-Verás, Elva, pues…
-Por favor, hable. Hable más, cuente ya.
-Aún no. Falta un poco.
Ella se bajó las bragas.
-Demasiado rápido.
-Yo no soy una puta.
-Tiene un vello muy bonito. Bien tupido, me gusta.
-¡Por favor!
-Pues, Elva, yo creo que su marido tardará muchos años en volver a la libertad. Muchos.
-¿Dígame cuántos?
-Si es que vuelve…
Desnuda y blanca, Elva rompió a llorar.
-Me gusta vivir momentos mágicos, como este –dijo Manuel Acebo−. Pueden ser de cuerpos o no. Es la parte que más me interesa de mi trabajo. También creo que para un hombre lo más importante de la vida es una mujer desnuda. Lo demás no vale tanto. ¿Quiere que le lea otro poema?
El comisario miró a Elva, cerró el libro y se fue.
“Para los enemigos quiero la dura ley en tiempos de paz y el fuego en los de guerra. Extirpar el tumor de los que odian a España, acabar con ellos. En eso no habrá descanso, aunque no es lo mismo la lucha en la paz que en la guerra”.
“Lo ideal sería que todo fuera contienda, con armas y batallas. Pero también es cierto que así no hay progreso ni desarrollo. Y tiene que acaban llegando la paz, de una manera o de otra. Pero es en la guerra donde mejor se defiende a la patria. Donde se puede aniquilar al enemigo sin contemplaciones. Matar en la guerra es legítimo y conveniente. Es una ley universal, ahí no acepto reproches. ¿Qué piedad tuvo Napoleón de los españoles cuando sus ejércitos nos invadieron en 1808? ¿Qué piedad los británicos cuando bombardearon ciudades alemanas al final de la última gran guerra?”
“Se cometieron algunos excesos al terminar la Cruzada. Es cierto que se eliminó a personas de un modo inconveniente. Pero solo fueron errores de trámite, porque casi todas esas personas habrían sido ajusticiadas igualmente de haber pasado por un consejo de guerra. Las formas no siempre fueron las adecuadas, pero sí el resultado, que es lo que cuenta”.
“La historia es fría: piedras, tesón, heroísmo. La de España avanza por sus campos y ciudades, pero donde mejor se concreta es en las palabras. Y las palabras las dice el que ha vencido. El caudillo es el que declara y establece, se llame Viriato o se llame Franco”.
Luis Boeza había nacido en Dalma en 1925. La aldea tenía unos sesenta habitantes, era un lugar muy remoto y a muchos de sus pobladores les gustaba sentir aquella lejanía y aislamiento: la tenían por una fortuna de pobres felices. Una paz que les libraba en parte del tiempo y de la historia, aunque cada vez menos.
Sus padres tenían un huerto y unos pocos animales. Era un vivir sencillo, entre la naturaleza. En el verano el padre iba a segar a Tierra de Campos con una cuadrilla del pueblo. Allí lograba el dinero en metálico con el que luego la familia tenía que vivir el resto del año. La mayoría de esa renta era para pagar las compras de aceite, azúcar y telas que hacían en Vereda, una villa situada unos veinte kilómetros al sur.
Cuando Luis tenía nueve años, la familia se instaló en aquella población, que era la capital del municipio. Allí su padre había encontrado, gracias a un pariente, un trabajo en la brigada de obras. Luis fue a la escuela primaria –no había otra en Vereda– y a los dieciséis años terminó el bachillerato elemental, estudiando por libre. Meses después, en el otoño de 1943, empezó a trabajar como ordenanza en una agencia bancaria.
Era una labor que no le gustaba. Le producía tristeza y agobio y no soportaba tener que vestir aquel uniforme azul marino con adornos dorados. Para sus padres, sin embargo, no había destino mejor que trabajar en un banco, sobre todo desde que supieron que un importante jefe de finanzas de Valladolid había empezado como su hijo, recorriendo las calles de Vereda con una vieja cartera de cuero llena de letras de cambio.
“Todo es tiempo y espacio y la estrategia no es más que eso: saber actuar con el tiempo y con el espacio. Moldearlos poco a poco, limar lo que sobresale, perseverar cuando el acierto no llega, estar dispuesto a trabajar más que nadie en cada detalle. Y no ser claro nunca, no ser previsible”.
“Cada uno utiliza la estrategia para lograr sus propósitos, sean grandes o pequeños. El mío es el mismo ahora que hace cincuenta años, no ha variado un ápice ni lo hará nunca. Es una meta que comparto con España. Estoy íntimamente unido a ese empeño que no solo es histórico sino también sobrenatural. Porque hasta el propio cielo observa con la máxima atención y lo espera todo”.
“Quiero para mi patria el tiempo seguro, el que solo traen el temor y la cautela. También la fuerza de las armas, a las que las leyes siempre han de sujetarse. No al revés como sostienen, equivocados, quienes desconocen la verdadera alma de la patria. Porque sin armas, sin rebeldía, sin sacrificio, sin salir de casa y dejar allí el calor del hogar y de los hijos, no hay nación que resista el ataque enemigo. Sin esa entrega generosa solo hay derrota y justificación doliente de esa derrota. Mentira y flojedad. Y yo he venido al mundo para ganar. Con determinación y método, con la más alta exigencia. Solo desde esas cualidades se garantiza la pervivencia de España. Solo hay un camino, el del esfuerzo y el dolor”.
Vicente Anta era un maestro de escuela que había sido expulsado del escalafón debido a sus simpatías republicanas. Sin sueldo ni rentas, sobrevivía en Vereda muy austeramente vendiendo tabaco de contrabando por los bares, una práctica ilegal, pero tolerada por la policía.
Luis Boeza nunca había hablado con él. Pero una tarde del verano de 1945 se atrevió a llamar a su puerta.
-Vengo a pedirle un consejo.
-¡Qué sorpresa! ¿Y cómo has pensado en mí?
-No sé… me da confianza.
-¿Y eso por qué?
-Usted es una persona diferente a las demás de por aquí.
-¿Tú crees?
-Es lo que yo noto.
-¿Me vigilas?
Luis rió.
-Claro que no le vigilo, pero es lo que me parece. Usted es diferente, sí.
-Seguro que sabes algo de mí.
-No. Solo verlo.
-¿Y por qué crees que soy diferente?
-Porque sabe mucho más que la mayoría. Y lee. Le he visto leer en el balcón. Aquí nadie lee.
-Soy una persona cualquiera que vive y aguanta en estos tiempos tan malos. Eso es todo. Pero dime la verdad: ¿alguien te ha mandado venir?
-Nadie. Es solo cosa mía. Lo he pensado mucho antes de decidirme.
Vicente Anta lo miró fijamente. Los dos hombres seguían en la puerta de la casa, que era muy pequeña, con muy pocos muebles.
-¿Qué quieres de mí?
-Me gustaría saber qué cree usted que debo hacer para cambiar mi vida. No me gusta mi trabajo, tampoco quiero vivir en Vereda.
-Pues mira, si esa es la pregunta yo creo que es fácil de responder. Lo que tienes que hacer es estudiar, no veo otro camino.
-No puedo irme; para eso necesitaría un trabajo.
Entraron en el piso, se sentaron en la cocina. La inicial prevención que había sentido Vicente Anta se fue diluyendo al observar los gestos de Luis Boeza. Su mirar sincero, un tanto desvalido.
-Lo ideal sería que te fueras a Madrid. A estudiar y trabajar. Allí hay academias nocturnas, de compañeros a los que echaron de las escuelas, como a mí. Algunos dan clases a esas horas, cobran poco.
-¿Y el trabajo?
-En Madrid empieza a haberlo. Muy duro y con sueldos de miseria, pero lo hay.
Vicente Anta observó a Luis Boeza. Lo conocía de verlo alguna vez y lo tenía por un muchacho de tantos. Sin futuro, condenado a una vida irrelevante en una pequeña villa. Pero ahora estaba viendo en él a un hombre con muchas ganas de luchar.
-Pues mira, estoy pensando…
-¿Qué, don Vicente?
-Que a lo mejor yo te puedo ayudar en eso. Intentarlo, quiero decir. Conozco gente en Madrid. Viví allí algún tiempo, cuando la República.
-¿Y no ha vuelto desde entonces?
-No.
Luis sintió una emoción muy intensa.
-Yo solo venía a pedir un consejo; lo que me ha dicho ya es mucho.
-No es nada. ¿Quieres que intente ayudarte?
-¡Claro! Pero es que me parece increíble todo esto. Como si fuera un sueño.
-En esta basura de país todo lo que no sea crimen y desgracia parece un sueño. Todo lo que no sea tristeza parece mentira. Pero esto no lo cuentes por ahí.
-No diré nada.
-Verás, tengo un buen amigo en Madrid. Le escribiré. Él acaso pueda…
-Muchísimas gracias. No sé qué decirle.
-No te he dado nada, solo unas palabras. No tienes nada que agradecerme.
Luis Boeza se sentía feliz.
-¿Y usted? –dijo– ¿Por qué no se va también?
-Ya soy mayor, aunque no tenga tantos años. He podido ir a Argentina, donde vive la única familia que me queda: un primo al que quiero mucho. Pero he preferido estar a mi aire aquí, con estos libros. No creas que me va tan mal, aunque pueda parecerlo. Además, cuanto peor crean que vivo, mejor para mí. Resisto bien.
-¿Por qué?
-Porque le pido muy poco a la vida. Ahora ya le pido muy poco, y ese poco la vida me lo da.
“¿A quién me compararán en el futuro? A veces he pensado en los Reyes Católicos pero yo no puedo ofrecer tanto como ellos. Porque, aunque he salvado a la nación, no la he unificado. No he añadido nuevos territorios a España, ni siquiera el vecino Portugal, que nunca debió de desligarse del reino de León, gran desgracia que nunca olvido”.
“Tampoco mi lugar está al lado de Carlos I o de Felipe II, dada la magnitud de los hechos que ellos abordaron. No existe ahora, desgraciadamente, aquel esplendor de la España imperial: ya no somos el corazón del mundo. Pero sí me atrevo a afirmar que por mi obra soy más grande que cualquiera de los Borbones, más decisivo. En cuanto a los últimos Austrias, es cierto que eran muy poderosos, pero también lo es que no fueron grandes hombres. Lo suyo fue inercia y decadencia, abandono de su legítimo y obligado protagonismo”.
“De los reyes anteriores a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, solo Alfonso X podría comparárseme. En definitiva, yo creo que soy el quinto o sexto español de la historia. Es mucho para mí y, a la vez, es lo justo. Mi obra y mi tiempo me sitúan en tan alto puesto”.
“Quería un lugar nuevo, me importaba poco que no hubiese mucha caza. Aunque ya debo de haber abatido a más de treinta corzos en los seis días que llevo aquí. Esta vez busco algo más que la caza, me di cuenta de eso desde el primer momento. Porque todo va siendo nuevo aunque yo sea viejo. También debe de influir que este año España cumple veinticinco años de paz. Un cuarto de siglo de prosperidad y asentamiento de los grandes valores del pueblo español. Todo ello me lleva a pensar que estoy en mis últimos días de plenitud. Como si a partir de ahora todo fuera declinar, lo que por otra parte es ley de vida. Lo que Dios ha determinado para el hombre”.
“Además, es cierto que llevo tres años yendo a menos. No solo por el accidente de caza, no solo porque tengo una enfermedad nerviosa que me va limitando gradualmente. Hay más razones. Yo creo que me estoy cansando un poco de gobernar, de llevar este peso tan grande. Pero continuaré hasta mi muerte, ha de ser así. Porque queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo resolver cómo será la monarquía que habrá de sucederme. Tengo que elegir al futuro rey, algo que despierta muchas dudas todavía en mí, más de las que yo esperaba. Queda un trabajo ímprobo y yo me canso cada vez más.”
Luis Boeza llegó a Madrid en un tren correo. El amigo de Vicente Anta vivía cerca de la estación del Norte, en la calle de Segovia. Se llamaba Telmo Páez y era el encargado de un almacén de materiales de construcción. A Telmo le gustó la actitud de Luis Boeza, su sencillez y su determinación, y le ofreció un empleo en el almacén, que estaba en la calle Gasómetro. Además, le propuso dormir gratis en el propio local a cambio de su vigilancia.
El trabajo consistía en dedicar nueve horas diarias a ir y venir por las calles de Madrid con un carro de mulas cargado de ladrillos, de sacos de cemento, bovedillas y otros materiales. A Luis la tarea le gustaba porque le permitía ir conociendo la ciudad. Semanas después se matriculó en una academia nocturna. A partir de entonces se quedaba estudiando al volver de las clases hasta la una de la mañana. El déficit de sueño lo compensaba los domingos durmiendo hasta el mediodía.
Sentía placer en aquel vivir tan disciplinado, lo consideraba un privilegio. Porque estaba en Madrid, donde tenía un trabajo aunque fuera exigente y mal pagado. También tenía un lugar donde alojarse, lo que le parecía un gran triunfo. Y todo se lo debía a la inesperada ayuda de Vicente Anta, a quien solía escribir una vez al mes para contarle sus experiencias. Carta que era contestada inmediatamente. Siempre con ánimos, con palabras de afecto y de estímulo.
En junio de 1948 aprobó el bachillerato superior y el examen de estado. Tenía veintiún años y no había repetido ningún curso, algo muy meritorio en quien trabajaba tantas horas cada jornada. Los domingos por la tarde se vestía con el único traje que tenía, uno azul marino de entretiempo que había comprado de segunda mano en la calle de Hortaleza.
Los zapatos eran regalo de su padre. Los guardaba muy limpios y solo los utilizaba en aquellas horas de los días de fiesta. Más que zapatos, eran tiempo. Una forma de escapar de la soledad y la pobreza. Luis imaginaba que su padre le acompañaba escondido en sus zapatos cuando caminaba por las calles de Madrid con su andar algo lento, con su aspecto de príncipe modesto. Con el pelo rubio de suevo muy bien peinado, tal vez excesivamente. Con tantos deseos y preguntas y tan solo unas pocas verdades. Una de ellas se había ido abriendo paso en aquellos años de lucha personal, pero también de paulatina toma de conciencia. Así fue naciendo su indignación por la vida tan injusta que tenían los obreros, por la respuesta brutal del régimen ante el más mínimo indicio de desafección. Por los escandalosos abusos que personas cercanas al poder ejercían con la comercialización de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
Se sentía cada vez más cercano a los cientos de miles de personas que vivían en la capital con tantas dificultades y asperezas. Pero, a la vez, no le gustaba regodearse en ese infortunio. Él había ido a Madrid para luchar y no para entristecerse. La clave estaba en la acción, en el esfuerzo, en no bajar la guardia. En su naciente compromiso con los más desfavorecidos. Los que bien podían envidiarle porque tenía un sueldo, un techo y una ilusión.
Sus cartas a Vicente Anta eran cada vez más reivindicativas, más intensas y arrojadas. Su interlocutor le felicitaba por aquella transformación generosa, pero también le hacía llamadas a la prudencia. Había que ir con mucho cuidado; el régimen de Franco era terrible y cualquier exceso lo pagaría muy caro. “Una cosa es que sepas lo que sucede, lo que ha pasado en estas décadas, y otra muy diferente que tengas que involucrarte en lo que es muy peligroso y aventurado. Tu labor está en las aulas, ahí es donde podrás ir construyendo una nueva sociedad española. Tus alumnos serán los hombres del mañana y tienen que ser diferentes, mucho mejores y más libres”.
El único asueto semanal de Luis Boeza eran aquellas horas de paseo de los domingos. Solía ir con un compañero de trabajo. Juntos entraban en el río de mujeres y hombres de la calle. Navegaban entre colonias baratas, sueños humildes, sonrisas bonitas. Nadie, o casi nadie, tenía dinero, pero todos vestían como príncipes de la modestia y el orgullo. Estaban vivos y querían la vida. La querían toda y tenían derecho. Aunque lo que fueran a tener, al final, fuese muy poco.
Lo más importante eran las miradas. Eran una fuente de vida, gotas de luz. Las miradas de las mujeres que pasaban, que casi no daba tiempo a verlas porque al instante surgían otras. Rueda de verse sin verse en aquel Madrid que ya era demasiado grande y que aún estaba muy gravemente herido.
Para entonces Luis Boeza estudiaba filosofía y letras como alumno no oficial, y ya no vivía en el almacén de materiales de construcción: había alquilado con otros dos alumnos de la academia un piso de sesenta metros cuadrados cerca de la ronda de Toledo. Él pagaba algo más porque tenía un cuarto individual.
-Te entiendo muy bien, has resistido mucho aquí. Más que nadie –le dijo Telmo Páez cuando Luis dejó de dormir en el almacén.
-Casi tres años.
-Verás… Yo he hablado poco contigo en este tiempo, y no es porque trabajes para mí. Hay que tener mucho cuidado, aunque empieza a haber algunas esperanzas. Sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad?
-Sí.
-Te digo esto porque Vicente Anta me ha asegurado que eres persona de total confianza.
-¿Y en qué nota que puede haber cambios?
-El régimen está más débil. Aunque aquí no se sabe nada porque lo censuran todo, parece que están apretando mucho los ingleses y los franceses, también los americanos. Ahora se puede hacer algo que antes no se podía.
Luis Boeza quiso aprovechar aquel rato de confianza.
-Me gustaría saber dónde se conocieron usted y Vicente Anta.
-En Ávila. Dábamos clase, éramos socialistas. Y lo seguimos siendo, naturalmente. Nos echaron a los dos y tuvimos suerte de que todo quedó ahí. Él se fue a Vereda, allí tenía una tía que murió al poco. Yo soy de aquí, de Madrid, y aquí volví. Nada más llegar me detuvieron, pero había tantos presos que una mañana nos soltaron a más de cien. Estuve en la cárcel de Porlier, pero de eso no quiero hablar. Vi morir a varios compañeros.
-Lo siento.
-Los que mandan solo tienen odio. Y lo mismo esos curas asesinos que les apoyan. Es terrible, es la derrota. Yo, en realidad, estoy ya un poco muerto. Si no muero del todo es por esas noticias que alguna vez conozco. Me curaría si este fascismo cayera.
-Parece que vive bien…
-Manejo un dinero que no es mío. Pero estoy roto por dentro, estoy queriendo morirme, mira lo que te digo. Casi nunca tengo esperanza, y además creo que no merezco vivir cuando han muerto tantos amigos. Es todo muy duro y yo no quería hablarte de esto.
-Ha estado tres años sin hacerlo.
-Si lo hago ahora debe de ser por algo. Que yo no sé, pero que me da miedo.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.