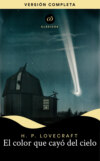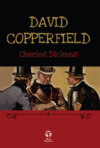Kitabı oku: «Grandes Esperanzas», sayfa 4
Capítulo VI
El estado de mi mente respecto de la ratería de la cual tan bien había salido gracias a un suceso inesperado no me impelió a confesarme con franqueza; mas espero que en el fondo había algunas huellas de un sentimiento noble.
No recuerdo haber sentido ninguna benevolencia hacia la señora Joe cuando desapareció mi temor de que fuera descubierto. Pero yo quería a Joe, tal vez por ninguna razón mejor, en aquellos días, que porque aquel pobre muchacho me permitía quererle, y respecto a él no se consoló tan fácilmente mi conciencia. Comprendía muy bien, y en especial cuando vi que empezaba a buscar su lima, que había debido revelarle la verdad entera. Sin embargo, no lo hice, temeroso de que, si se lo explicaba todo, tal vez tendría de mí una opinión peor de la que merecía. Y el miedo de no gozar ya de la confianza de Joe, así como de la posibilidad de sentarme por la noche en el rincón de la chimenea mirando pesaroso a mi compañero y amigo, perdido ya para siempre, fue bastante para sujetarme la lengua. Erróneamente me dije que si Joe lo supiera, jamás podría verlo junto al fuego acariciándose la patilla, sin figurarme que estaba meditando acerca de ello. También creí que, de saberlo, cuando Joe mirara por casualidad la carne del día anterior o el pudín que le habían servido, se acordaría de mi robo, preguntándose si yo había hecho ya alguna visita a la despensa. Me dije también que, si se lo descubría, cuando en nuestra vida doméstica observara que la cerveza era floja o fuerte, sospecharía tal vez de que se le hubiera mezclado alquitrán, y eso me haría ruborizar hasta la raíz de los cabellos. En una palabra, fui demasiado cobarde para hacer lo bueno, como también para llevar a cabo lo malo. En aquel tiempo yo no había tratado a nadie todavía y no imitaba a ninguno de los habitantes del mundo que proceden de este modo. Y como si hubiera sido un genio en bruto, descubrí la conducta que me convenía seguir. Como empezaba a sentir sueño antes de estar muy lejos del pontón, Joe me volvió a subir sobre sus hombros y me llevó a casa. Debió de ser un camino muy pesado para él, porque cuando llamó al señor Wopsle, éste se hallaba de tan mal humor que si la Iglesia hubiese estado “abierta”, probablemente habría excomulgado a toda la expedición, empezando por Joe y por sí mismo. En su capacidad lega, insistió en sentarse al aire libre, sufriendo la malsana humedad, hasta el punto de que cuando se quitó el gabán para secarlo ante el fuego de la cocina, las manchas que se advertían en sus pantalones habrían bastado para ahorcarlo si hubiera sido un crimen.
Mientras tanto, yo iba por la cocina tambaleándome como un pequeño borracho, a causa de haber sido puesto en el suelo pocos momentos antes y también porque me había dormido, despertándome junto al calor, a las luces y al ruido de muchas lenguas.
Cuando me recobré, ayudado por un buen puñetazo entre los hombros y por la exclamación que profirió mi hermana: “¿Han visto ustedes alguna vez a un muchacho como éste?”, observé que Joe les refería la confesión del penado y todos los invitados expresaban su opinión acerca de cómo pudo llegar a entrar en la despensa. Después de examinar cuidadosamente las premisas, el señor Pumblechook explicó que primero se encaramó al tejado de la fragua y que luego pasó al de la casa, deslizándose por medio de una cuerda, hecha con las sábanas de su cama, cortada a tiras, por la chimenea de la cocina, y como el señor Pumblechook estaba muy seguro de eso y no admitía contradicción de nadie, todos convinieron en que el hecho debió de realizarse como él suponía. El señor Wopsle, sin embargo, dijo que no, con la débil malicia de un hombre fatigado; pero como no podía exponer ninguna teoría y, por otra parte, no llevaba abrigo, fue unánimemente condenado al silencio, ello sin tener en cuenta el humo que salía de sus pantalones, mientras estaba de espaldas al fuego de la cocina para secar la humedad, lo cual no podía, naturalmente, inspirar confianza alguna.
Esto fue cuanto oí aquella noche antes de que mi hermana me agarrara, cual si mi presencia fuera una ofensa para las miradas de los invitados, y me ayudara a subir la escalera con tal fuerza que parecía que yo llevara cincuenta botas y cada una de ellas corriera el peligro de tropezar contra los bordes de los escalones. Como ya he dicho, el estado especial de mi mente empezó a manifestarse antes de levantarme, al día siguiente, y duró hasta que se perdió el recuerdo del asunto y no se mencionó más que en ocasiones excepcionales.
Capítulo VII
En la época en que solía pasar algunos ratos en el cementerio leyendo las lápidas sepulcrales de la familia apenas tenía la suficiente instrucción para deletrearlas. A pesar de su sencillo significado, no las entendía correctamente, porque leía
“Esposa del de arriba” como una referencia complementaria respecto de la exaltación de mi padre a un mundo mejor; y si alguno de mis difuntos parientes hubiera sido señalado con la indicación de que estaba “abajo”, no tengo duda de que habría formado muy mala opinión de aquel miembro de la familia. Tampoco eran muy exactas mis nociones teológicas aprendidas en el catecismo, porque recuerdo perfectamente que el consejo de que debía “andar del mismo modo durante todos los días de mi vida” me imponía la obligación de atravesar el pueblo, desde nuestra casa, en una dirección determinada, sin desviarme nunca para ir a casa del constructor de carros o hacia el molino.
Cuando fuera mayor, me pondría de aprendiz con Joe, y hasta que pudiera asumir tal dignidad no debía gozar de ciertas ventajas. Por consiguiente, no solamente tenía que ayudar en la fragua, sino que también si algún vecino necesitaba un muchacho para asustar a los pájaros, para recoger piedras o para un trabajo semejante, inmediatamente se me daba el empleo. Sin embargo, a fin de que no quedara comprometida por esas causas nuestra posición elevada, en el estante inmediato a la chimenea de la cocina había una hucha, en donde, según era público y notorio, se guardaban todas mis ganancias. Tengo la impresión de que tal vez servirían para ayudar a liquidar la deuda nacional, pero me constaba que no debía abrigar ninguna esperanza de participar personalmente de aquel tesoro.
Una tía abuela del señor Wopsle daba clases nocturnas en el pueblo; es decir, que era una ridícula anciana, de medios de vida limitados y de mala salud ilimitada, que solía ir a dormir de seis a siete, todas las tardes, en compañía de algunos muchachos que le pagaban dos peniques por semana cada uno, a cambio de tener la agradable oportunidad de verla dormir. Tenía alquilada una casita, y el señor Wopsle disponía de las habitaciones del primer piso, en donde nosotros, los alumnos, le oíamos leer en voz alta con acento solemne y terrible, así como, de vez en cuando, percibíamos los golpes que daba en el techo. Existía la ficción de que el señor Wopsle “examinaba” a los alumnos una vez por trimestre. Lo que realmente hacía en tales ocasiones era arremangarse los puños, peinarse el cabello hacia atrás con los dedos y recitarnos el discurso de Marco Antonio ante el cadáver de César. Inevitablemente seguía la oda de Collins acerca de las pasiones, y, al oírla, yo veneraba especialmente al señor Wopsle en su personificación de la Venganza, cuando arrojaba al suelo con furia su espada llena de sangre y tomaba la trompeta con la que iba a declarar la guerra, mientras nos dirigía una mirada de desesperación. Pero no fue entonces, sino a lo largo de mi vida futura, cuando me puse en contacto con las pasiones y pude compararlas con Collins y Wopsle, con gran desventaja para ambos caballeros.
La tía abuela del señor Wopsle, además de dirigir su Instituto de Educación, regía, en la misma estancia, una tienda de abacería. No tenía la menor idea de los géneros que poseía, ni tampoco de los precios de cada uno de ellos; pero guardada en un cajón había una grasienta libreta que servía de catálogo de precios, de modo que, gracias a ese oráculo, Biddy realizaba todas las transacciones de la tienda. Biddy era la nieta de la tía abuela del señor Wopsle; y confieso mi incapacidad para solucionar el problema de cuál era el grado de parentesco que tenía con el señor Wopsle. Era huérfana como yo, y también como yo fue criada “a mano”. Sin embargo, era mucho más notable que yo por las extremidades de su persona, ya que su cabello jamás estaba peinado, ni sus manos nunca lavadas, y en cuanto a sus zapatos, carecían siempre de toda reparación y de tacones. Tal descripción debe aceptarse con la limitación de un día cada semana, porque el domingo asistía a la iglesia muy mejorada.
Mucho por mí mismo y más todavía gracias a Biddy, no a la tía abuela del señor Wopsle, luché considerablemente para abrirme paso a través del alfabeto, como si éste hubiera sido un zarzal; y cada una de las letras me daba grandes preocupaciones y numerosos arañazos. Por fin me encontré entre aquellos nueve ladrones, los nueve guarismos, que, según me parecía, todas las noches hacían cuanto les era posible para disfrazarse, a fin de que nadie los reconociera a la mañana siguiente. Mas por último empecé, aunque con muchas vacilaciones y tropiezos, a leer, escribir y contar, si bien en grado mínimo.
Una noche estaba sentado en el rincón de la chimenea, con mi pizarra, haciendo extraordinarios esfuerzos para escribir una carta a Joe. Me parece que eso fue asunto de un año después de nuestra caza del hombre por los marjales, porque había pasado ya bastante tiempo y corría el invierno y helaba. Con el alfabeto junto al hogar y a mis pies para poder consultar, logré, en una o dos horas, dibujar esta epístola:
“mIqe rIdOjO eSpE rOqes tArAsbi en Ies pErOqe pRoN topO dRea iuDar tEen tosEs SerE mOsfE lis es tUio pIp”.
No había ninguna necesidad de comunicar por carta con Joe, pues hay que tener en cuenta que estaba sentado a mi lado y que, además, nos hallábamos solos. Pero le entregué esta comunicación escrita, con pizarra y todo, por mi propia mano, y Joe la recibió con tanta solemnidad como si fuera un milagro de erudición.
—¡Magnífico, Pip! —exclamó abriendo cuanto pudo sus azules ojos—. ¡Cuánto sabes! ¿Lo has hecho tú?
—Más me gustaría saber —repliqué yo, mirando a la pizarra con el temor de que la escritura no estaba muy bien alineada.
—Mira —dijo Joe—. Aquí hay una “J” y una “O” muy bien dibujadas. Esto sin duda dice “Joe”.
Jamás oí a mi amigo leer otra palabra que la que acababa de pronunciar; en la iglesia, el domingo anterior, observé que sostenía el libro de rezos vuelto al revés, como si le prestara el mismo servicio que del derecho. Y deseando aprovechar la ocasión, a fin de averiguar si, para enseñar a Joe, tendría que empezar por el principio, le dije:
—Lee lo demás, Joe.
—¿Lo demás, Pip? —exclamó Joe mirando a la pizarra con expresión de duda—. Una... una “J” y ocho “oes”.
En vista de su incapacidad para descifrar la carta, me incliné hacia él y, con la ayuda de mi dedo índice, la leí toda.
—¡Es asombroso! —dijo Joe en cuanto terminé—. Sabes mucho.
—¿Y cómo lees “Gargery”, Joe? —le pregunté, con modesta expresión de superioridad.
—De ninguna manera.
—Pero supongamos que lo leyeras.
—No puede suponerse —replicó Joe—. Sin embargo, me gusta mucho leer. —¿De veras?
—Mucho. Dame un buen libro o un buen periódico, déjame que me siente ante el fuego y soy hombre feliz. ¡Dios mío! —añadió después de frotarse las rodillas—. Cuando se encuentra una “J” y una “O”, y comprende uno que aquello dice “Joe”, se da cuenta de lo interesante que es la lectura.
Por estas palabras comprendí que la instrucción de Joe estaba aún en la infancia. Y, hablando del mismo asunto, le pregunté:
—Cuando eras pequeño como yo, Joe, ¿fuiste a la escuela? —No, Pip.
—Y ¿por qué no fuiste a la escuela cuando tenías mi edad?
—Pues ya verás, Pip —contestó Joe empuñando el hierro con que solía atizar el fuego cuando estaba pensativo—. Voy a decírtelo. Mi padre, Pip, se había dado a la bebida y cuando estaba borracho, le pegaba a mi madre con la mayor crueldad. Ésta era la única ocasión en que movía los brazos, pues no le gustaba trabajar. Debo añadir que también se ejercitaba en mí, pegándome con un vigor que habría estado mucho mejor aplicado para golpear el hierro con el martillo. ¿Me comprendes, Pip?
—Sí, Joe.
—A consecuencia de eso, mi madre y yo nos escapamos varias veces de la casa de mi padre. Luego mi madre fue a trabajar, y solía decirme: “Ahora, Joe, si Dios quiere, podrás ir a la escuela, hijo mío”. Y quería llevarme a la escuela. Pero mi padre, en el fondo, tenía muy buen corazón y no podía vivir sin nosotros. Por eso vino a la casa en que vivíamos y armó tal escándalo en la puerta que no tuvimos más remedio que irnos a vivir con él. Pero luego, en cuanto nos tuvo otra vez en casa, volvió a pegarnos. Y ésta fue la causa, Pip —terminó Joe, dejando de remover las brasas y mirándome—, de que mi instrucción esté un poco atrasada.
No había duda alguna de ello, pobre Joe.
—Sin embargo, Pip —añadió Joe revolviendo las brasas—, si he de hacer justicia a mi padre, he de confesar que tenía muy buen corazón, ¿no te parece?
Yo no lo comprendía así, pero me guardé muy bien de decírselo.
—En fin —añadió Joe—. Alguien debe cuidar de que hierva la olla, porque sola no se pone por sí misma al fuego y llena de comida. ¿No te parece?
Yo estuve conforme con esta opinión.
—Por esta razón, mi padre no se opuso a que yo empezara a trabajar. Así, pues, tomé el oficio que ahora tengo, y que también era el suyo, aunque nunca lo hubiera practicado.
—Y trabajé bastante, Pip, te lo aseguro. Al cabo de algún tiempo ya estuve en situación de mantenerlo, y continué manteniéndolo hasta que se murió de un ataque de perlesía. Y tuve la intención de hacer grabar sobre su tumba: “Acuérdate, lector, de que tenía muy buen corazón”.
Joe recitó esta frase con tan manifiesto orgullo y satisfacción que le pregunté si la había compuesto él.
—Sí —me contestó—. Yo mismo. La hice en un momento, y tan de prisa como cuando se quita de un golpe la herradura vieja de un caballo. Y he de confesarte que me sorprendió que se me hubiera ocurrido y apenas podía creer que fuera cosa mía. Según te decía, Pip, tenía la intención de hacer grabar estas palabras en su tumba, pero como eso cuesta mucho dinero, no pude realizar mi intento. Además, todo lo que hubiera podido ahorrar lo necesitaba mi madre. La pobre tenía muy mala salud y estaba muy quebrantada. No tardó mucho, la pobrecilla, en seguir a mi padre, y muy pronto pudo gozar del descanso. Los ojos de Joe se habían humedecido, y se los frotó con el extremo redondeado del hierro con que atizaba el fuego.
—Entonces me quedé solo —añadió Joe—. Vivía aquí sin compañía de nadie, y en aquellos días conocí a tu hermana. Y puedo asegurarte, Pip —dijo mirándome con firmeza, como si de antemano estuviera convencido de que yo no sería de su opinión—, que tu hermana es una mujer ideal.
Yo no pude hacer más que mirar al fuego, pues sentía las mayores dudas acerca de la justicia de tal aserto.
—Cualesquiera que sean las opiniones de la familia o del mundo acerca de este asunto, vuelvo a asegurarte, Pip —dijo Joe golpeando con la mano la barra de hierro al pronunciar cada palabra—, que... tu... hermana... es... una... mujer... ideal.
Yo no pude decir más que:
—Me alegro mucho de que así lo creas, Joe.
—También me alegro yo —replicó—. Y estoy satisfecho de pensar así. ¿Qué me importa que tenga la cara roja o un hueso más o menos?
Yo observé sagazmente que si esto no significaba nada para él, ¿a quién podría importarle?
—No hay duda —asintió Joe—. Eso es. Tienes razón, muchacho. Cuando conocí a tu hermana se hablaba de que ésta te criaba “a mano”. La gente le alababa mucho por esta causa, y yo con los demás. Y en cuanto a ti —añadió Joe como animándose a decir algo muy desagradable—, si hubieras podido ver cuán pequeño, flaco y flojo eras, no habrías tenido muy buena opinión de ti mismo.
Como estas palabras no me gustaron, le dije:
—No hay por qué ocuparse de lo que yo era, Joe.
—Pero yo sí que me ocupaba, Pip —contestó con tierna sencillez—. Cuando ofrecí a tu hermana casarme con ella, y a su vez se manifestó dispuesta a casarse conmigo y a venir a vivir a la fragua, le dije: “Tráete también al pobrecito niño, Dios lo bendiga.” Y añadí: “En la fragua habrá sitio para él.”
Yo me eché a llorar y empecé a pedirle perdón, arrojándome a su cuello. Joe me abrazó diciendo:
—Somos muy buenos amigos, ¿no es verdad, Pip? Pero no llores, muchacho. Cuando pasó esta escena emocionante, Joe continuó diciendo:
—En fin, Pip, que aquí estamos. Ahora, lo que conviene es que me enseñes algo, Pip, aunque debo advertirte de antemano que soy muy duro de mollera, mucho. Además, es preciso que la señora Joe no se entere de lo que hacemos. Tú me enseñarás sin que lo sepa nadie. Y ¿por qué este secreto? Voy a decírtelo, Pip.
Empuñaba otra vez el hierro con el que se servía para atizar el fuego y sin el cual me figuro que no habría podido seguir adelante en su demostración.
—Tu hermana está entregada al gobierno.
—¿Entregada al gobierno, Joe?
Me sobresalté por haber tenido una idea vaga, y debo confesar que también cierta esperanza de que Joe se había divorciado de mi hermana en favor de los Lores del Almirantazgo o del Tesoro.
—Sí, entregada al gobierno —replicó Joe—. Con lo cual quiero decir al gobierno de ti y de mí mismo.
—¡Oh!
—Y como no es aficionada a tener alumnos en la casa —cóntinuó Joe —, y en particular no le gustaría que yo me convirtiera en estudiante, por temor a que luego quisiera tener más autoridad que ella, conviene ocultárselo. En una palabra, temería que me convirtiera en una especie de rebelde. ¿Comprendes?
Yo iba a replicar con una pregunta, y ya había empezado a articular un “¿Por qué...?”, cuando Joe me interrumpió:
—Espera un poco. Sé perfectamente lo que vas a decir, Pip. Espera un poco. No puedo negar que tu hermana se ha convertido en una especie de rey absoluto para ti y para mí. Y eso desde hace mucho tiempo. Tampoco puedo negar que nos maltrata bastante en los momentos en que se pone furiosa — Joe pronunció estas palabras en voz baja y miró hacia la puerta, añadiendo—: Y no puedo menos de confesar que tiene la mano dura.
Joe pronunció esta última palabra como si empezara, por lo menos, con una docena de “d”.
—¿Que por qué no me rebelo? ¿Esto es lo que ibas a preguntarme cuando te interrumpí, Pip?
—Sí, Joe.
—Pues bien —dijo éste, tomando el hierro con la mano izquierda a fin de acariciarse la patilla, ademán que me hacía perder todas las esperanzas cuando lo advertía en él—, tu hermana es una mujer que tiene cabeza, una magnífica cabeza.
—Y ¿qué es eso? —pregunté, con la esperanza de ponerlo en un apuro.
Pero Joe me dio su definición con mucha mayor rapidez de la que yo hubiera supuesto y me impidió seguir preguntando acerca del particular, contestando, muy resuelto:
—Ella.
Hizo una pausa y añadió:
—Yo, en cambio, no tengo buena cabeza. Por lo menos, Pip, y quiero hablarte con sinceridad, mi pobre madre era exactamente igual. Pasó toda su vida trabajando, hecha una esclava, matándose verdaderamente y sin lograr jamás la tranquilidad en su vida terrestre. Por eso yo temo mucho desencaminarme y no cumplir con mis deberes respecto a una mujer, lo que tal vez ocurriría si tomara yo el mando de la casa, pues entonces, posiblemente, mi mujer y yo seguiríamos un camino equivocado, y eso no me proporcionaría ninguna ventaja. Créeme que con toda mi alma desearía mandar yo en esta casa, Pip; te aseguro que entonces no habrías de temer a “Thickler”; me gustaría mucho librarte de él, pero así es la vida, Pip, y espero que tú no harás mucho caso de esos pequeños percances.
A pesar de los pocos años que yo tenía, a partir de aquella noche sentí nuevos motivos de admiración respecto a Joe. Desde entonces no sólo éramos iguales como antes, sino que, desde aquella noche, cuando estábamos los dos sentados tranquilamente y yo pensaba en él, experimentaba la sensación de que la imagen de mi amigo estaba ya albergada en mi corazón.
—Me extraña —dijo Joe levantándose para echar leña al fuego— que a pesar de que ese reloj holandés está a punto de dar las ocho, ella no haya vuelto todavía. Espero que la yegua del tío Pumblechook no haya resbalado sobre el hielo ni se haya caído.
La señora Joe hacía, de vez en cuando, cortos viajes con el tío Pumblechook los días de mercado, a fin de ayudarlo en la compra de los artículos de uso doméstico y en todos aquellos objetos caseros que requerían la opinión de una mujer. El tío Pumblechook era soltero y no tenía ninguna confianza en su criada. El día en que con Joe tuvimos la conversación reseñada, era de mercado y la señora Joe había salido en una de esas expediciones.
Joe reavivó el fuego, limpió el hogar y luego nos acercamos a la puerta, con la esperanza de oír la llegada del carruaje. La noche era seca y fría, el viento soplaba de un modo que parecía cortar el rostro y la escarcha era blanca y dura. Pensé que cualquier persona podría morirse aquella noche si permanecía en los marjales. Y cuando luego miré a las estrellas, consideré lo horroroso que sería para un hombre que se hallara en tal situación el volver la mirada a ellas cuando se sintiera morir helado y advirtiera que de aquella brillante multitud no recibía el más pequeño auxilio ni la menor compasión.
—Ahí viene la yegua —dijo Joe—, como si estuviera llena de campanillas.
En efecto, el choque de sus herraduras de hierro sobre el duro camino era casi musical mientras se aproximaba a la casa a un trote más vivo que de costumbre. Sacamos una silla para que la señora Joe se apeara cómodamente, removimos el fuego a fin de que la ventana de nuestra casa se le apareciera con alegre aspecto y examinamos en un momento la cocina procurando que nada estuviera fuera de su sitio acostumbrado. En cuanto terminamos estos preparativos, salimos al exterior abrigados y tapados hasta los ojos. Pronto echó pie a tierra la señora Joe y también el tío Pumblechook, quien se apresuró a cubrir a la yegua con una manta, de modo que pocos instantes después estuvimos todos en el interior de la cocina, llevando con nosotros tal cantidad de aire frío que parecía suficiente para contrarrestar todo el calor del fuego.
—Ahora —dijo la señora Joe desabrigándose apresurada y muy excitada y echando hacia la espalda su gorro, que pendía de los cordones—, si este muchacho no se siente esta noche lleno de gratitud, jamás en la vida podrá mostrarse agradecido.
Me esforcé en exteriorizar todos los sentimientos de gratitud de que era capaz un muchacho de mi edad, aunque carecía en absoluto de informes que me explicaran el porqué de todo aquello.
—Espero —dijo mi hermana— que no se descarriará. Aunque he de confesar que tengo algunos temores.
—Ella no es capaz de permitirlo, señora —dijo el señor Pumblechook—; es mujer que sabe lo que tiene entre manos.
¿“Ella”? Miré a Joe moviendo los labios y las cejas, repitiendo silenciosamente “Ella”. Él me imitó en mi pantomima, y como mi hermana nos sorprendió en nuestra mímica, Joe se pasó el dorso de la mano por la nariz, con aire conciliador propio de semejante caso, y la miró.
—¿Por qué me miras así? —preguntó mi hermana con tono agresivo—. ¿Hay fuego en la casa?
—Como alguien mencionó a “ella”... —observó delicadamente Joe.
—Pues supongo que es “ella” y no “él” —replicó mi hermana—, a no ser que te figures que la señorita Havisham es un hombre. Capaz serías de suponerlo.
—¿La señorita Havisham, de la ciudad? —preguntó Joe.
—¿Hay alguna señorita Havisham en el pueblo? —repIicó mi hermana—. Quiere que se le mande a ese muchacho para que vaya a jugar a su casa. Y, naturalmente, irá. Y lo mejor que podrá hacer es jugar allí —explicó mi hermana meneando la cabeza al mirarme, como si quisiera infundirme los ánimos necesarios para que me mostrara extremadamente alegre y juguetón—. Pero si no lo hace, se las verá conmigo.
Yo había oído mencionar a la señorita Havisham, de la ciudad, como mujer de carácter muy triste e inmensamente rica, que vivía en una casa enorme y tétrica, fortificada contra los ladrones, y que en aquel edificio llevaba una vida de encierro absoluto.
—¡Caramba! —observó Joe, asombrado—. No puedo explicarme cómo es posible que conozca a Pip.
—¡Tonto! —exclamó mi hermana—. ¿Quién te ha dicho que lo conoce?
—Alguien —replicó suavemente Joe— mencionó el hecho de que ella quería que fuera el chico allí para jugar.
—¿Y no es posible que haya preguntado al tío Pumblechook si conoce a algún muchacho para que vaya a jugar a su casa? ¿No puede ser que el tío Pumblechook sea uno de sus arrendatarios y que algunas veces, no diré si cada trimestre o cada medio año, porque eso tal vez sería demasiado, pero sí algunas veces, va allí a pagar su arrendamiento? ¿Y no podría, entonces, preguntar ella al tío Pumblechook si conoce algún muchacho para que vaya a jugar a su casa? Y como el tío Pumblechook es hombre muy considerado y que siempre nos recuerda cuando puede hacernos algún favor, aunque tú no lo creas, Joe —añadió con tono de profundo reproche, como si mi amigo fuera el más desnaturalizado de los sobrinos—, nombró a este muchacho, que está dando saltos de alegría —algo que, según declaro solemnemente, yo no hacía en manera alguna— y por el cual he sido siempre una esclava.
—¡Bien dicho! —exclamó el tío Pumblechook—. Has hablado muy bien. Ahora, Joe, ya conoces el caso.
—No, Joe —añadió mi hermana, todavía con tono de reproche, mientras él se pasaba el dorso de la mano por la nariz, con aire de querer excusarse—, todavía, aunque creas lo contrario, no conoces el caso. Es posible que te lo figures, pero aún no sabes nada, Joe. Y digo que no lo sabes porque ignoras que el tío Pumblechook, con mayor amabilidad y mayor bondad de la que puedo expresar, con objeto de que el muchacho haga su fortuna yendo a casa de la señorita Havisham, se ha prestado a llevárselo esta misma noche a la ciudad, en su propio carruaje, para que duerma en su casa y llevarlo mañana por la mañana a casa de la señorita Havisham, dejándolo en sus manos. Pero ¿qué hago? —exclamó mi hermana quitándose el gorro con repentina desesperación—. Aquí estoy hablando sin parar, mientras el tío Pumblechook se espera y la yegua se enfría en la puerta, sin pensar que ese muchacho está lleno de suciedad, de pies a cabeza.
Dichas estas palabras, se arrojó sobre mí como un águila sobre un cabrito, y a partir de aquel momento mi rostro fue sumergido varias veces en agua, enjabonado, sobado, secado con toallas, aporreado, atormentado y rascado hasta que casi perdí el sentido. Y aquí viene bien observar que tal vez soy la persona que conoce mejor, en el mundo entero, el efecto desagradable de una sortija de boda cuando roza brutalmente contra un cuerpo humano.
Cuando terminaron mis abluciones me vi obligado a ponerme ropa blanca, muy almidonada, dentro de la cual quedé como un penitente en saco, y luego mi traje de ceremonia, tieso y horrible. Entonces fui entregado al señor Pumblechook, quien me recibió formalmente, como si fuera un sheriff, y que se apresuró a colocarme el discurso que hacía rato deseaba pronunciar.
—Muchacho, has de sentir eterna gratitud hacia todos tus amigos, pero muy especialmente hacia los que te han criado “a mano”.
—¡Adiós, Joe!
—¡Dios te bendiga, Pip!
Hasta entonces nunca me había separado de él, y, a causa de mis sentimientos y también del jabón que todavía llenaba mis ojos, en los primeros momentos de estar en el coche no pude ver siquiera el resplandor de las estrellas. Éstas parpadeaban una a una, sin derramar ninguna luz sobre las preguntas que yo me dirigía tratando de averiguar por qué tendría que jugar en casa de la señorita Havisham y a qué juegos tendría que dedicarme en aquella casa.