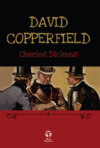Kitabı oku: «Grandes Esperanzas», sayfa 9
En cuanto salimos y me vi libre de los muchachos que se habían entusiasmado con la esperanza de verme torturado públicamente y que parecieron sufrir gran desencanto al notar que mis amigos salían conmigo, volvimos a casa del señor Pumblechook. Allí, mi hermana se puso tan excitada a causa de las veinticinco guineas, que nada le pareció mejor que celebrar una comida en el Oso Azul con aquella ganga, y que el señor Pumblechook, en su carruaje, fuera a buscar a los Hubble y al señor Wopsle.
Así se convino, y yo pasé el día más desagradable y triste de mi vida. En efecto, a los ojos de todos, yo no era más que una persona que les amargaba la fiesta. Y, para empeorar las cosas, cada vez que no tenían que hacer nada mejor, me preguntaban por qué no me divertía. En tales casos, no tenía más remedio que asegurarles que me divertía mucho, aunque Dios sabe que no era cierto.
Sin embargo, ellos se esforzaron en pasar bien el día, y lo lograron bastante. El sinvergüenza de Pumblechook, exaltado al papel de autor de la fiesta, ocupó la cabecera de la mesa, y cuando se dirigía a los demás para hablarles de que yo había sido puesto a las órdenes de Joe y de que, según las reglas establecidas, sería condenado a prisión en caso de que jugara a los naipes, bebiera licores fuertes, me acostara a hora avanzada, fuera con malas compañías, o bien me entregara a otros excesos que, a juzgar por las fórmulas estampadas en mis documentos, podían considerarse ya como inevitables, en tales casos me obligaba a sentarme en una silla a su lado, con objeto de ilustrar sus observaciones.
Los demás recuerdos de aquel gran festival son que no me quisieron dejar que me durmiera, sino que, en cuanto veían que inclinaba la cabeza, me despertaban ordenándome que me divirtiera. Además, a hora avanzada de la velada, el señor Wopsle nos recitó la oda de Collins y arrojó con tal fuerza al suelo la espada teñida en sangre, que acudió inmediatamente el camarero diciendo:
—Los huéspedes que hay en la habitación de abajo les envían sus saludos y les ruegan que no hagan tanto ruido.
Cuando tomamos el camino de regreso, estaban todos tan contentos que empezaron a cantar a coro. El señor Wopsle tomó a su cargo el acompañamiento, asegurando con voz tremenda y fuerte, en contestación a la pregunta que el tenor le hacía en la canción, que él era un hombre en cuya cabeza flotaban al viento los mechones blancos y que, entre todos los demás, él era el peregrino más débil y fatigado. Finalmente, recuerdo que cuando me metí a mi cama me sentía muy desgraciado y convencido de que nunca me gustaría el oficio de Joe. Antes me habría gustado, pero ahora ya no.
Capítulo XIV
Es algo muy desagradable sentirse avergonzado del propio hogar. Quizá en esto haya una negra ingratitud y el castigo puede ser retributivo y muy merecido, pero estoy en situación de atestiguar que, como decía, este sentimiento es muy desagradable.
Jamás mi casa fue un lugar ameno para mí a causa del carácter de mi hermana. Pero Joe santificaba el hogar, y yo creía en él. Llegué a tener la ilusión de que la mejor sala y la más elegante era la nuestra; que la puerta principal era como un portal misterioso del Templo del Estado, cuya solemne apertura se celebraba con un sacrificio de aves de corral asadas; que la cocina era una estancia amplia, aunque no magnífica; que la fragua era el camino resplandeciente que conducía a la virilidad y a la independencia. Pero en un solo año, todo esto cambió. Todo me parecía ordinario y basto, y no me habría gustado que la señorita Havisham o Estella hubieran visto mi casa.
Poca importancia tiene para mí ni para nadie la parte de culpa que en mi desagradable estado de ánimo pudieran tener la señorita Havisham o mi hermana. El caso es que se operó ese cambio en mí y que era una cosa ya irremediable. Bueno o malo, excusable o no, el cambio se había realizado.
Una vez me pareció que, cuando, por fin, me arremangara la camisa y fuera a la fragua como aprendiz de Joe, podría sentirme distinguido y feliz, pero la realidad me demostró que tan sólo pude sentirme lleno de polvo de carbón y que me oprimía tan gran peso moral, que a su lado el mismo yunque parecía una pluma. En mi vida posterior, como seguramente habrá ocurrido en otras vidas, hubo ocasiones en que me pareció como si una espesa cortina hubiera caído para ocultarme todo el interés y encanto de la vida, para dejarme tan sólo entregado al pesado trabajo y a las penas de cualquier clase. Y jamás sentí tan claramente la impresión de que había caído aquella pesada cortina ante mí como cuando empecé a ejercer de aprendiz al lado de Joe.
Recuerdo que en un periodo avanzado de mi aprendizaje solía permanecer cerca del cementerio en las tardes del domingo, al oscurecer, comparando mis propias esperanzas con el espectáculo de los marjales, por los que soplaban los vientos, y estableciendo cierto parecido con ellos al pensar en lo desprovistos de accidentes que estaban mi vida y aquellos terrenos, y de qué manera ambos se hallaban rodeados por la oscura niebla, y en que los dos iban a parar al mar. En mi primer día de aprendizaje me sentí tan desgraciado como más adelante, pero me satisface saber que, mientras duró aquél, nunca dirigí una queja a Joe. Ésta es la única cosa de que me siento halagado.
A pesar de que mi conducta comprende lo que voy a añadir, el mérito de lo que me ocurrió fue de Joe, no mío. No porque yo fuera fiel, sino porque lo fue Joe; por eso no hui y no acabé siendo soldado o marinero. No porque tuviera un vigoroso sentido de la virtud y del trabajo, sino porque lo tenía Joe; por eso trabajé con celo tolerable a pesar de mi repugnancia. Es imposible llegar a comprender cuánta es la influencia de un hombre estricto cumplidor de su deber y de honrado y afable corazón, pero es posible conocer la influencia que ejerce en una persona que está a su lado, y yo sé perfectamente que cualquier cosa buena que hubiera en mi aprendizaje procedía de Joe, no de mí.
¿Quién puede decir cuáles eran mis aspiraciones? ¿Cómo podía decirlas yo, si no las conocía siquiera? Lo que temía era que, en alguna hora desdichada, cuando yo estuviera más sucio y peor vestido, al levantar los ojos viera a Estella mirando a través de una de las ventanas de la fragua. Me atormentaba el miedo de que, más pronto o más tarde, ella me viera con el rostro y las manos ennegrecidos, realizando la parte más ingrata de mi trabajo, y que entonces se alegrara de verme de aquel modo y me manifestara su desprecio. Con frecuencia, al oscurecer, cuando tiraba de la cadena del fuelle y cantábamos a coro Old Clem, recordaba cómo solíamos cantarlo en casa de la señorita Havisham; entonces me parecía ver en el fuego el rostro de Estella con el cabello flotando al viento y los burlones ojos fijos en mí. En tales ocasiones miraba aquellos rectángulos a través de los cuales se veía la negra noche, es decir, las ventanas de la fragua, y me parecía que ella retiraba en aquel momento el rostro y me imaginaba que, por fin, me había descubierto.
Después de eso, cuando íbamos a cenar, y la casa y la comida debían haberme parecido más agradables que nunca, entonces era cuando me avergonzaba más de mi hogar en mi ánimo tan mal dispuesto.
Capítulo XV
Como era demasiado grande ya para concurrir a la sala de la tía abuela del señor Wopsle, terminó mi educación a las órdenes de aquella absurda señora. Esto no ocurrió, sin embargo, hasta que Biddy no terminó de transmitirme todos sus conocimientos, desde el catálogo de precios hasta una canción cómica que un día compró por medio penique.
Apenas tenía significado para mí, sin embargo, en mi deseo de adquirir conocimientos, me la aprendí de memoria con la mayor gravedad. La canción empezaba:
Cuando fui a Londres, señores, tralará, tralará, ¿verdad que estaba muy moreno?, tralará, tralará.
Luego, a fin de aprender más, hice proposiciones al señor Wopsle para que me enseñara algo, a lo que él accedió bondadosamente. Sin embargo, resultó que sólo me aceptó a título de figura muda en sus recitaciones dramáticas, con objeto de contradecirme, de abrazarme, de llorar sobre mí, de agarrarme, de darme puñaladas y de golpearme de distintos modos. En vista de esto, desistí muy pronto de continuar el curso, aunque con bastante presteza para evitar que el señor Wopsle, en su furia poética, me hubiera dado una buena paliza.
Cuanta instrucción pude adquirir traté de comunicarla a Joe. Esto dice tanto en mi favor que, en conciencia, no puedo dejar de explicarlo. Yo deseaba que Joe fuera menos ignorante y menos ordinario para que resultara más digno de mi compañía y menos merecedor de los reproches de Estella.
La vieja Batería de los marjales era nuestro lugar de estudio, y un trozo de pizarra rota y un pedacito de pizarrín eran el instrumental instructivo. Joe añadía a todo eso una pipa de tabaco. Observé muy pronto que Joe era incapaz de recordar nada de un domingo a otro, o de adquirir, gracias a mis lecciones, alguna instrucción. Sin embargo, él fumaba su pipa en la Batería con aire más inteligente que en otro lugar cualquiera, incluso con aspecto de hombre instruido, como si se considerara en camino de hacer grandes progresos. Y creo que, verdaderamente, los hacía el pobre y querido Joe.
Era agradable y apacible mirar las velas sobre el río, que pasaban más allá de las zanjas, y algunas veces, en la marea baja, parecían pertenecer a embarcaciones hundidas que todavía navegaban por el fondo del agua. Siempre que observaba las embarcaciones que había en el mar con las velas extendidas recordaba a la señorita Havisham y a Estella; y cuando la luz daba de lado en una nube, en una vela, en la loma verde de una colina o en la línea de agua del horizonte, me ocurría lo mismo. La señorita Havisham, Estella, la casa extraña de la primera y la singular vida que ambas llevaban parecían tener que ver con todo lo que fuera pintoresco.
Un domingo, cuando Joe, disfrutando de su pipa, se vanaglorió de tener la mollera muy dura, y yo lo dejé tranquilo por aquel día, me quedé tendido en el suelo por algún tiempo, con la barbilla en la mano, y me parecía descubrir huellas de la señorita Havisham y de Estella por todos lados, en el cielo y en el agua, hasta que por fin resolví comunicar a Joe un pensamiento que hacía tiempo se albergaba en mi cabeza.
—Joe —dije—: ¿crees que debería hacer una visita a la señorita Havisham? —¿Para qué, Pip? —contestó Joe, reflexionando con lentitud.
—¿Para qué, Joe? ¿Para qué se hacen las visitas?
—Algunas visitas tal vez sí —contestó Joe—, sin embargo, no has contestado a mi pregunta, Pip. Respecto a visitar a la señorita Havisham, creo que ella se figuraría que quieres algo o que esperas algo de ella.
—¿No comprendes que ya se lo advertiría antes, Joe?
—Desde luego, puedes hacerlo —contestó mi amigo—, y tal vez ella lo crea, aunque también puede no creerlo.
Joe pensó haber dado en el clavo, y yo abundaba en su opinión. Dio dos o tres chupadas a la pipa y añadió:
—Ya ves, Pip. La señorita Havisham se ha portado muy bien contigo. Y cuando te entregó el dinero, me llamó para decirme que ya no había que esperar nada más.
—Eso es, Joe. Yo lo oí también.
—Nada más —repitió Joe con cierto énfasis.
—Sí, Joe; te digo que lo oí.
—Lo cual significa, Pip, que para ella ha terminado todo y que, en adelante, tú has de seguir un camino completamente distinto.
Yo opinaba igual que él, pero en nada me consolaba que Joe lo creyera así. —Pero oye, Joe.
—Te escucho.
—Estoy ya en el primer año de mi aprendizaje, y como desde el día en que empecé a trabajar no he ido a dar las gracias a la señorita Havisham ni le he demostrado que me acuerdo de ella.
—Esto es verdad, Pip. Y como no puedes presentarle como regalo una colección de herraduras, en vista de que ella no podría utilizarlas...
—No me refiero a esta clase de recuerdos, Joe; ni hablo, tampoco, de ningún regalo. Pero Joe pensaba entonces en la conveniencia de hacer un regalo, y añadió:
—Tal vez podrías regalarle una cadena nueva para la puerta principal o, quizá, una o dos gruesas de tornillos para utilizarlos donde mejor le convenga. También algún objeto de fantasía, como un tenedor para hacer tostadas o unas parrillas.
—Te he dicho que no quiero ningún regalo, Joe —interrumpí.
—Pues bien —dijo Joe—. Si yo estuviera en tu lugar, Pip, tampoco pensaría en regalarle nada. Desde luego, no lo haría. ¿De qué sirve una cadena para la puerta, si la pobre señora no se acuesta nunca? Tampoco me parecen convenientes los tornillos, ni el tenedor para las tostadas. Por otra parte...
—Mi querido Joe —exclamé desesperado y agarrándome a su chaqueta—. No sigas. Te repito que jamás tuve la intención de hacer un regalo a la señorita Havisham. —No, Pip —contestó satisfecho, como si hubiera logrado convencerme—. Te digo que tienes razón.
—Así es, Joe. Lo único que quería decirte es que, como ahora no tenemos mucho trabajo, podrías darme un permiso de medio día, mañana mismo, y así iría a la ciudad a visitar a la señorita Est... Havisham.
—Me parece —dijo Joe con gravedad— que el nombre de esta señorita no es Esthavisham, a no ser que se haya vuelto a bautizar.
—Ya lo sé, ya lo sé. Me he equivocado. Y ¿qué te parece, Joe?
Joe se manifestó conforme, pero tuvo el mayor empeño en dar a entender que si no me recibían cordialmente o no me invitaban a repetir mi visita, sino que se aceptaba tan sólo como expresión de gratitud por un favor recibido, aquel viaje no debería intentarse otra vez. Yo prometí conformarme con estas condiciones.
Joe tenía un obrero, al que pagaba semanalmente, llamado Orlick. Pretendía que su nombre de pila era Dolge, algo imposible de toda imposibilidad, pero era tan testarudo que, según creo, no estaba engañado acerca del particular, sino que, deliberadamente, impuso este nombre a la gente del pueblo como afrenta hacia su comprensión. Era un hombre de anchos hombros, suelto de miembros, moreno, de gran fuerza, que jamás se daba prisa por nada y que siempre andaba inclinado. Parecía que nunca iba de buena gana a trabajar, sino que se inclinaba hacia el trabajo por casualidad; y cuando se dirigía a los Alegres Barqueros para cenar o se alejaba por la noche, salía inclinado como siempre, como Caín o el Judío Errante, cual si no tuviera idea del lugar a que se dirigía ni intención de regresar nunca más. Dormía en casa del guarda de las compuertas de los marjales, y en los días de trabajo salía de su ermitaje, siempre inclinado hacia el suelo, con las manos en los bolsillos y la comida metida en un pañuelo que se colgaba alrededor del cuello y que danzaba constantemente a su espalda. Durante el domingo permanecía casi siempre junto a las compuertas, entre las gavillas o junto a los graneros. Siempre andaba con los ojos fijos en el suelo, y cuando encontraba algo, o algo le obligaba a levantarlos, miraba resentido y extrañado, como si el único pensamiento que tuviera fuera el hecho extraño e injurioso de que jamás debiera pensar en nada.
Aquel triste viajero no sentía simpatía alguna por mí. Cuando yo era muy pequeño y tímido, me daba a entender que el diablo vivía en un rincón oscuro de la fragua y que él conocía muy bien al mal espíritu. También me decía que era necesario, cada siete años, encender el fuego con un niño vivo y que, por lo tanto, ya podía considerarme como combustible. En cuanto fui el aprendiz de Joe, Orlick tuvo la sospecha de que algún día yo le quitaría el puesto, y, por consiguiente, aún me manifestó mayor antipatía. Desde luego, no dijo ni hizo nada, ni abiertamente dio a entender su hostilidad; sin embargo, observé que siempre procuraba despedir las chispas en mi dirección y que en cuando yo cantaba Old Clem, él trataba de equivocar el compás.
Dolge Orlick estaba trabajando al día siguiente, cuando yo recordé a Joe el permiso de medio día. Por el momento no dijo nada, porque él y Joe tenían entonces una pieza de hierro candente en el yunque y yo tiraba de la cadena del fuelle; pero luego, apoyándose en su martillo, dijo:
—Escuche usted, maestro. Seguramente no va a hacer un favor tan sólo a uno de nosotros. Si el joven Pip va a tener permiso de medio día, haga usted lo mismo por el viejo Orlick.
Supongo que tendría entonces veinticinco años, pero él siempre hablaba de sí mismo como si fuera un anciano.
—¿Y qué harás del medio día de fiesta, si te lo doy? —preguntó Joe.
—¿Que qué haré? ¿Qué hará él con su permiso? Haré lo mismo que él —dijo Orlick.
—Pip ha de ir a la ciudad —observó Joe.
—Pues, entonces, el viejo Orlick irá también a la ciudad —contestó él—. Dos personas pueden ir allá. No solamente puede ir él.
—No te enfades —dijo Joe.
—Me enfadaré si quiero —gruñó Orlick—. Si él va, yo también iré. Y ahora, maestro, exijo que no haya favoritismos en este taller. Sea usted hombre.
El maestro se negó a seguir tratando el asunto hasta que el obrero estuviera de mejor humor. Orlick se dirigió a la fragua, sacó una barra candente, me amenazó con ella como si quisiera atravesarme el cuerpo y hasta la paseó en torno de mi cabeza; luego la dejó sobre el yunque y empezó a martillearla con la misma saña que si me golpeara a mí y las chispas fueran gotas de mi sangre. Finalmente, cuando estuvo acalorado y el hierro frío, se apoyó nuevamente en su martillo y dijo:
—Ahora, maestro.
—¿Ya estás de buen humor? —preguntó Joe.
—Estoy perfectamente —dijo el viejo Orlick con voz gruñona.
—Teniendo en cuenta que tu trabajo es bastante bueno —dijo Joe—, vamos a tener todos medio día de fiesta.
Mi hermana había estado oyendo en silencio, en el patio, pues era muy curiosa y una espía incorregible, e inmediatamente miró al interior de la fragua a través de una de las ventanas.
—Eres un estúpido —le dijo a Joe— dando permisos a los haraganes como ése. Debes de ser muy rico para desperdiciar de este modo el dinero que pagas por jornales. No sabes lo que me gustaría ser yo el amo de ese grandullón.
—Ya sabemos que es usted muy mandona —replicó Orlick, enfurecido. —Déjala —ordenó Joe.
—Te aseguro que sentaría muy bien la mano a todos los tontos y a todos los bribones —replicó mi hermana, empezando a enfurecerse—. Y entre ellos comprendería a tu amo, que merecería ser el rey de los tontos. Y también te sentaría la mano a ti, que eres el gandul más puerco que hay entre este lugar y Francia. Ya lo sabes.
—Tiene usted una lengua muy larga, tía Gargery —gruñó el obrero—. Y si hemos de hablar de bribones, no podemos dejar de tenerla a usted en cuenta.
—¿Quieres dejarla en paz? —dijo Joe.
—¿Qué has dicho? —exclamó mi hermana empezando a gritar—. ¿Qué has dicho? ¿Qué acaba de decirme ese bandido de Orlick, Pip? ¿Qué se ha atrevido a decirme, cuando tengo a mi marido al lado? ¡Oh! ¡Oh! —Cada una de estas exclamaciones fue un grito, y he de observar que mi hermana, a pesar de que es la mujer más violenta que he conocido, no se dejaba arrastrar por el apasionamiento, porque deliberada y conscientemente se esforzaba en enfurecerse por grados—. ¿Qué nombre me ha dado ante el cobarde que juró defenderme? ¡Oh! ¡Conténganme! ¡Agárrenme!
—Si fuera usted mi mujer —gruñó el obrero entre dientes—, ya vería lo que le hacía. Le pondría debajo de la bomba y le daría una buena ducha.
—¡Te he dicho que la dejes en paz! —repitió Joe.
—¡Dios mío! —exclamó mi hermana gritando—. ¡Y que deba oír estos insultos de ese Orlick! ¡En mi propia casa! ¡Yo, una mujer casada! ¡Y con mi marido al lado! ¡Oh! ¡Oh!
Aquí mi hermana, después de un ataque de gritos y de golpearse el pecho y las rodillas con las manos, se quitó el gorro y se despeinó, lo cual era indicio de que se disponía a dejarse dominar por la furia. Y como ya lo había logrado, se dirigió hacia la puerta, que yo, por fortuna, acababa de cerrar.
El pobre y desgraciado Joe, después de haber ordenado en vano al obrero que dejara en paz a su mujer, no tuvo más remedio que preguntarle por qué había insultado a su esposa y luego si era hombre para sostener sus palabras. El viejo Orlick comprendió que la situación le obligaba a arrostrar las consecuencias de sus palabras y, por consiguiente, se dispuso a defenderse; de modo que, sin tomarse siquiera el trabajo de quitarse los delantales, se lanzaron uno contra otro como dos gigantes. Pero si alguien de la vecindad era capaz de resistir largo rato a Joe, debo confesar que a ese alguien no lo conocía yo. Orlick, como si no hubiera sido más que el joven caballero pálido, se vio enseguida entre el polvo del carbón y sin mucha prisa por levantarse. Entonces, Joe abrió la puerta, tomó a mi hermana, quien se había desmayado al pie de la ventana (aunque, según imagino, no sin haber presenciado la pelea), la metió en la casa y la acostó, tratando de hacerle recobrar el conocimiento, pero ella no hizo más que luchar y resistirse y agarrar con fuerza el cabello de Joe. Reinaron una tranquilidad y un silencio singulares después de los alaridos; y más tarde, con la vaga sensación de que siempre he relacionado con este silencio, es decir, como si fuera domingo y alguien hubiera muerto, subía la escalera para vestirme.
Al bajar encontré a Joe y a Orlick barriendo y sin otras huellas de lo sucedido que un corte en una de las aletas de la nariz de Orlick, lo cual no le adornaba ni contribuía a acentuar la expresión de su rostro. Había llegado un jarro de cerveza de Los Tres Alegres Barqueros, y los dos se lo estaban bebiendo apaciblemente. El silencio tuvo una influencia sedante y filosófica sobre Joe, quien me siguió el camino para decirme, como observación de despedida que pudiera serme útil:
—Ya lo ves, Pip. Después del escándalo, el silencio. Ésta es la vida.
Poco importa cuáles fueron las absurdas emociones (porque creo que los sentimientos que son muy serios en un hombre resultan cómicos en un niño) que sentí al ir otra vez a casa de la señorita Havisham. Ni tampoco importa saber cuántas veces pasé por delante de la puerta antes de decidirme a llamar, o las que pensé en alejarme sin hacerlo, o si lo habría hecho, de haberme pertenecido mi tiempo, regresando a mi casa.
Me abrió la puerta la señorita Sara Pocket. No Estella.
—¡Caramba! ¿Tú aquí otra vez? —exclamó la señorita Pocket—. ¿Qué quieres? Cuando dije que solamente había ido a ver cómo estaba la señorita Havisham,
fue evidente que Sara deliberó acerca de si me permitiría o no la entrada, pero, al no atreverse a asumir la responsabilidad, me dejó entrar, y poco después me comunicó la seca orden de que subiera.
Nada había cambiado, y la señorita Havisham estaba sola.
—Muy bien—dijo fijando sus ojos en mí—. Espero que no deseas cosa alguna. Te advierto que no obtendrás nada.
—No me trae nada de eso, señorita Havisham —contesté—. Únicamente deseaba comunicarle que estoy siguiendo mi aprendizaje y que siento el mayor agradecimiento hacia usted.
—Bueno, bueno —exclamó moviendo los dedos con impaciencia—. Ven de vez en cuando. Ven el día de tu cumpleaños. ¡Hola! —exclamó de pronto, volviéndose y volviendo también la silla hacia mí—. Seguramente buscas a Estella, ¿verdad?
En efecto, yo había mirado alrededor de mí buscando a la joven, y por eso tartamudeé diciendo que, según esperaba, estaría bien de salud.
—Está en el extranjero —contestó la señorita Havisham—, educándose como conviene a una señora. Está lejos de tu alcance, más bonita que nunca, y todos cuantos la ven la admiran. ¿Te parece que la has perdido?
En sus palabras había tan maligno gozo y se echó a reír de un modo tan molesto que yo no supe qué decir, pero me evitó la turbación que sentía despidiéndome. Cuando tras de mí, Sara, la de la cara de color de nuez, cerró la puerta, me sentí menos satisfecho de mi hogar y de mi oficio que en otra ocasión cualquiera. Esto es lo que gané con aquella visita.
Mientras andaba distraídamente por la calle Alta, mirando desconsolado a los escaparates y pensando en lo que compraría si yo fuera un caballero, de pronto salió el señor Wopsle de una librería. Llevaba en la mano una triste tragedia de Jorge Barnwell, en la que acababa de emplear seis peniques con la idea de arrojar cada una de sus palabras a la cabeza de Pumblechook, con quien iba a tomar el té. Pero al verme creyó, sin duda, que la Providencia le había puesto en su camino a un aprendiz para que fuera la víctima de su lectura. Por eso se apoderó de mí e insistió en acompañarme hasta la sala de Pumblechook, y como yo sabía que me sentiría muy desgraciado en mi casa y, además, las noches eran oscuras y el camino solitario, pensé que mejor sería ir acompañado que solo, y por eso no opuse gran resistencia. Por consiguiente, nos dirigimos a casa de Pumblechook, precisamente cuando la calle y las tiendas encendían sus luces.
Como nunca asistía a ninguna otra representación de los dramas de Jorge Barnwell, no sé, en realidad, cuánto tiempo se invierte en cada una, pero sé perfectamente que la lectura de aquella obra duró hasta las nueve y media de la noche, y cuando el señor Wopsle entró a Newgate, creí que no llegaría a ir al cadalso, pues empezó a recitar mucho más despacio que en otro periodo cualquiera de su deshonrosa vida. Me pareció que el héroe del drama debería de haberse quejado de que no se le permitiera recoger los frutos de lo que había sembrado desde que empezó su vida. Esto, sin embargo, era una simple cuestión de cansancio y de extensión. Lo que me impresionó fue la identificación del drama con mi inofensiva persona. Cuando Barnwell empezó a hacer granujadas, yo me sentí benévolo, pero la indignada mirada de Pumblechook me recriminó con dureza. También Wopsle se esforzó en presentarme en el aspecto más desagradable. A la vez feroz e hipócrita, me vi obligado a asesinar a mi tío sin circunstancias atenuantes. Milwood destruía a cada momento todos mis argumentos. La hija de mi amo me manifestaba el mayor desdén, y todo lo que puedo decir en defensa de mi conducta, en la mañana fatal, es que fue la consecuencia lógica de la debilidad de mi carácter. Y aun después de haber sido felizmente ahorcado, y en cuanto Wopsle cerró el libro, Pumblechook se quedó mirándome y meneó la cabeza diciendo al mismo tiempo:
—Espero que eso te servirá de lección, muchacho.
Lo dijo como si ya fuera un hecho conocido mi deseo de asesinar a un próximo pariente, con tal de que pudiera inducir a uno de ellos a tener la debilidad de convertirse en mi bienhechor.
Era ya noche cerrada cuando todo terminó y cuando, en compañía del señor Wopsle, emprendí el camino hacia mi casa. En cuanto salimos de la ciudad encontramos una espesa niebla que nos calaba hasta los huesos. El farol de la barrera se miraba vagamente; en apariencia, no brillaba en el lugar en que solía estar y sus rayos parecían sustancia sólida en la niebla. Observábamos estos detalles y hablábamos de que tal vez la niebla podría desaparecer si soplaba el viento desde un cuadrante determinado de nuestros marjales, cuando nos encontramos con un hombre que andaba encorvado a sotavento de la casa de la barrera.
—¡Caramba!—exclamamos—. ¿Eres tú, Orlick?
—¡Ah! —respondió él irguiéndose—. He salido a dar una vuelta para ver si encontraba a alguien que me acompañara.
—Ya es muy tarde para ti —observé. Orlick contestó, muy lógicamente:
—¿Sí? Pues también están ustedes algo retrasados.
—Hemos pasado la velada — dijo el señor Wopsle, entusiasmado por la sesión—,hemos pasado la velada, señor Orlick, dedicados a los placeres intelectuales.
El viejo Orlick gruñó como si no tuviera nada que replicar, y los tres echamos a andar. Entonces le pregunté en qué había empleado su medio día de fiesta y si había ido a la ciudad.
—Sí —dijo—. He ido también. Fui detrás de ti. No te he visto, aunque te he seguido los pasos. Pero, mira, parece que resuenan los cañones.
—¿En los Pontones? —pregunté.
—Sí. Algún pájaro se habrá escapado de la jaula. Desde que anocheció están disparando. Pronto oirás un cañonazo.
En efecto: no habíamos dado muchos pasos, cuando un estampido llegó hasta nuestros oídos, aunque algo apagado por la niebla, retumbando a lo largo de las tierras bajas inmediatas al río, como si persiguiera y amenazara a los fugitivos.
—Una buena noche para escaparse —dijo Orlick—. Lo que es hoy, me parecería algo difícil cazar a un fugitivo.
El asunto era bastante interesante para mí y reflexioné en silencio acerca de él. El señor Wopsle, como el tío que tan mala paga alcanzó por sus bondades en la tragedia, empezó a meditar en voz alta acerca de su jardín en Camberwell. Orlick, con las manos en los bolsillos, andaba encorvado a mi lado. La noche era oscura, húmeda y fangosa, de modo que a cada paso nos hundíamos en el barro. De vez en cuando llegaba hasta nosotros el estampido del cañón que daba la señal de la fuga, y nuevamente retumbaba a lo largo del lecho del río. Yo estaba entregado a mis propios pensamientos. El señor Wopsle murió amablemente en Camberwell, muy valiente en el campo Bosworth y en las mayores agonías en Glastonbury. Orlick, a veces, tarareaba la canción de Old Clem, y yo supuse que había bebido, aunque no estaba borracho.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.