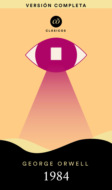Kitabı oku: «El amante de Lady Chatterley», sayfa 3
—¿Por qué? —dijo Connie, con el aliento entrecortado, mirándolo—. Usted lo es, ¿o no?
Se sentía terriblemente atraída por Michaelis, lo cual casi la hizo perder el equilibrio.
—Tiene usted toda la razón —dijo él, volviendo la cabeza para mirar hacia los lados, hacia abajo, con esa extraña quietud de las viejas razas apenas presente en nuestros días. Eso hacía que Connie perdiera la capacidad de verlo como alguien independiente de ella.
Él la miró con la mirada enérgica que todo lo veía, todo lo registraba. A la vez, el niño que lloraba en la noche, lloraba desde su pecho, hacia ella, de una forma que conmovía las entrañas de Connie.
—Es muy amable al preocuparse por mí —dijo él, lacónico.
—¿Y por qué no iba a hacerlo? —exclamó ella, con la respiración agitada.
Él respondió con su risa burlona, sibilante.
—Así las cosas, ¿puedo tomar su mano un minuto? —dijo él de improviso, fijando los ojos en ella con un poder casi hipnótico y enviándole una carga de atracción que a ella le tocó fibras íntimas.
Connie lo miró con fijeza, deslumbrada y transfigurada, y él se acercó, se arrodilló ante ella, tomó sus pies, hundió el rostro en su regazo y allí se quedó, inmóvil. Aturdida, Connie miró con azoro le tierna nuca apoyada en su regazo, sintió la presión del rostro de Michaelis en sus muslos. En su ardiente turbación, no pudo evitar que su mano se posara, con ternura y compasión, en la nuca inofensiva, y él tembló con un profundo estremecimiento.
Luego él alzó hacia ella la mirada de sus intensos ojos brillantes de imponente atractivo y ella fue incapaz de resistirse. Del fondo de su pecho brotó la respuesta, un inmenso deseo: le daría lo que fuera, cualquier cosa.
Michaelis era un amante extraño y delicado, dulce con las mujeres. Temblaba sin lograr controlarse y al mismo tiempo permanecía distante, consciente de los sonidos exteriores.
Para ella todo eso no significaba nada, sino que ella se había entregado a él. Después él dejó de temblar y se quedó quieto, muy quieto. Entonces ella, con dedos cariñosos y compasivos, acarició la cabeza que descansaba sobre su pecho.
Cuando Michaelis se levantó, besó las manos de Connie, luego los pies envueltos en pantuflas de gamuza, y en silencio se retiró hasta el final de la habitación, donde permaneció de espaldas a ella. Después de unos minutos de silencio él se dio vuelta y se acercó a ella, sentada de nuevo junto a la chimenea.
—Supongo que me odiará —dijo él de manera tranquila e inevitable. Ella alzó los ojos, rápida.
—¿Por qué habría de hacerlo? —preguntó.
—Casi todas lo hacen —dijo él, y en seguida corrigió—. Quiero decir que eso ocurre con las mujeres.
—No tengo razones para odiarlo —dijo ella con resentimiento.
—¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Así tendría que ser! Es usted muy buena conmigo —dijo él lloriqueando.
Connie se preguntó por qué se sentiría él miserable.
—¿Quiere volver a sentarse? —dijo ella. Él se volvió hacia la puerta.
—¡Sir Clifford! —dijo él—. ¿No estará...?
Ella lo pensó un momento.
—¡Tal vez! —dijo mirándolo—. No me gustaría que Clifford lo supiera, ni siquiera que lo sospechara. Le dolería mucho. Pero no me parece que hayamos obrado mal, ¿no cree?
—¿Obrar mal? ¡Buen Dios, no! Es usted infinitamente buena conmigo. Apenas puedo soportarlo.
Él se hizo a un lado y ella cayó en la cuenta de que estaba a punto de sollozar.
—No es necesario que se entere Clifford, ¿verdad? —suplicó—. Le haría mucho daño. Si no lo sabe, si nada sospecha, nadie saldrá lastimado.
—¡Por mi parte no sabrá nada! —dijo Michaelis vehemente—. Usted se daría cuenta. Yo mismo lo confesaría —rio con su risa hueca y cínica ante tal idea. Ella lo miró azorada y él añadió—: ¿Puedo besar su mano e irme? Creo que iré a Sheffield y comeré allí. Si me es posible, volveré para el té. ¿Puedo servirle en algo? ¿Puedo estar seguro de que no me odia y no me odiará? —finalizó con una apremiante nota de cinismo.
—No lo odio —dijo Connie—. Lo aprecio.
—¡Ah! —dijo él con pasión—, prefiero que me diga eso y no que me ama. Significa mucho más... Hasta esta tarde. Tengo mucho en qué pensar hasta entonces. —Besó sus manos con humildad y se fue.
—Ese joven me parece insoportable —dijo Clifford durante la comida. —¿Por qué? —inquirió Connie.
—Bajo esa fachada se oculta un patán. Listo para saltar sobre nosotros. —Creo que la gente lo ha tratado muy mal —dijo Connie.
—¿Te parece? ¿Y crees que emplea su valioso tiempo en obras de caridad? —Creo que es una persona generosa.
—¿Con quién?
—Eso no lo sé.
—Claro que no lo sabes. Creo que confundes la falta de escrúpulos con generosidad.
Connie no respondió. ¿Sería cierto? Era posible. La falta de escrúpulos de Michaelis ejercía sobre ella cierta fascinación. Él avanzaba kilómetros mientras Clifford reptaba unos cuantos metros. A su manera, Michaelis había conquistado el mundo, justo lo que Clifford deseaba. ¿Los medios y las formas? ¿Eran los de Michaelis más despreciables que los de Clifford? ¿La forma en que el pobre marginado se había abierto paso a empujones y codazos y por las puertas traseras era peor que la manera de Clifford de promoverse hacia la celebridad? La diosa meretriz del éxito era una perra perseguida por miles de perros jadeantes con la lengua de fuera. El primero que la conseguía, que obtenía el éxito, era el verdadero perro entre los perros. De modo que Michaelis podía llevar la cola en alto.
Lo más extraño era que no lo hacía. Volvió hacia la hora del té con un gran ramo de violetas y lirios y la misma expresión abatida. Connie a veces se preguntaba si no se trataba de una especie de máscara para desarmar a los oponentes, porque no la alteraba. ¿Era en verdad un perro desconsolado?
La imagen de perro triste persistió toda la tarde, y mediante ella Clifford percibió la disimulada insolencia. Connie no la advirtió, quizá porque no iba dirigida a las mujeres, sólo a los hombres y sus conjeturas y figuraciones. Esa indestructible insolencia interior del exiguo sujeto era lo que hacía que los hombres se lanzaran sobre Michaelis. Su mera presencia era una afrenta para un hombre de sociedad, así la disfrazara con buenos modales.
Connie estaba enamorada de él, pero se las arreglaba para abismarse en el bordado mientras los hombres hablaban y así no evidenciar su secreto. En cuanto a Michaelis, era perfecto; el mismo joven melancólico, atento y lejano de la tarde anterior, a millones de grados de distancia de sus anfitriones, sobrio en sus comentarios y sin tomar jamás la iniciativa. Connie se figuraba que había olvidado lo de la mañana. No, no lo había olvidado. Mas no ignoraba el sitio que le correspondía, el mismo de siempre, el que pertenece a los marginados de nacimiento. Hacer el amor no era para él algo personal. Eso no haría que cambiara: de ser un perro sin dueño, a quien todo mundo envidia su collar dorado, a ser un perro de buena sociedad.
En el fondo de su alma era un marginado, un antisocial, y así lo aceptaba en su interior, por muy de Bond Street que luciera su exterior. Su aislamiento era una necesidad, tal como la apariencia de conformidad y el roce con las personas inteligentes le resultaban necesarios.
El amor ocasional, como bálsamo y consuelo, era también algo bueno, y él no era ingrato. Por el contrario, estaba ardientemente, dolorosamente agradecido, casi hasta las lágrimas, por un poco de cordialidad natural y espontánea. Bajo la piel pálida de su rostro inmóvil y desilusionado, su alma de niño sollozaba con gratitud por la mujer y ardía por volver a ella, mientras su alma marginada intuía que iba mantenerse alejado de ella.
Michaelis halló la oportunidad de hablarle mientras encendían las velas del vestíbulo.
—¿Puedo verte?
—Yo te iré a ver —dijo ella.
—Oh, está bien.
Esperó largo tiempo y al fin ella acudió.
Era Michaelis un amante tembloroso y excitado, su orgasmo llegaba pronto y
todo terminaba. Había algo curiosamente infantil y desvalido en su cuerpo desnudo: era como un niño desnudo. Sus defensas provenían todas del ámbito del ingenio y la astucia, una astucia instintiva, y cuando se hallaban en suspenso parecía él doblemente desnudo, como un niño, de carne tierna y sin terminar, que se debatía sin ayuda.
Desataba en la mujer una desesperada especie de compasión y avidez, un deseo físico sin freno que él no lograba satisfacer en ella. Él siempre alcanzaba el orgasmo y terminaba rápido, luego se encogía sobre el pecho de ella y recuperaba un poco de su insolencia, mientras ella yacía aturdida, defraudada, perdida.
Muy pronto Connie aprendió a abrazarlo, a conservarlo dentro de ella cuando él había terminado. Y entonces él era generoso y curiosamente potente; se mantenía erecto dentro de ella y le permitía, mientras seguía activa, salvajemente, apasionadamente activa, alcanzar su propio punto crítico. Y cuando él percibía el frenesí de ella persiguiendo su satisfacción orgásmica mediante la dura y erecta pasividad de Michaelis, experimentaba él una curiosa sensación de orgullo y complacencia.
—¡Ah, espléndido! —murmuraba ella temblorosa, y se quedaba quieta, aferrada a él. Y él yacía impecable en su aislamiento, aunque de alguna manera orgulloso.
Esa vez se quedó sólo tres días y con Clifford se portó exactamente como la primera tarde; y con Connie también. Nada fracturaba su apariencia.
Escribió a Connie con el mismo lastimero tono de siempre, a veces ingenioso, y con un algún extraño rasgo de asexuado afecto. La clase de desesperado afecto que parecía sentir por ella, aunque la lejanía esencial era la misma. Se hallaba desesperado en el corazón de sí mismo y le agradaba vivir desesperado. Se diría que odiaba la esperanza. Une immense esprance a travers la terre, leyó en alguna parte, y su comentario fue: “... y la maldita ahogó todo lo que valía la pena”.
Connie nunca lo entendió verdaderamente, pero a su manera lo amaba. Y todo el tiempo percibió en ella el reflejo de desesperanza de Michaelis. Ella no podía amar del todo en la desesperanza. Y él, siendo un desesperado, jamás podría amar del todo.
Así que durante mucho tiempo siguieron escribiéndose y ocasionalmente reuniéndose en Londres. Ella aún deseaba la emoción física y sexual que podía conseguir con él mediante su propia actividad, una vez terminado el pequeño orgasmo de Michaelis. Y él aún deseaba dárselo. Y eso bastaba para mantenerlos en contacto. Y era suficiente para concederle a ella un tipo de seguridad sutil, algo ciego y apenas arrogante. Se trataba de una confianza casi mecánica en sus poderes, combinada con un gran entusiasmo.
Estaba terriblemente contenta en Wragby. Y usaba toda su excitación y alegría para estimular a Clifford, quien escribió sus mejores páginas por esa época y era casi feliz a su extraña y ciega manera. Era realmente Clifford quien cosechaba los frutos de la satisfacción sexual que ella obtenía de la pasiva erección de Michaelis dentro de ella. Aunque desde luego nunca lo supo, y de haberlo sabido no habría dado las gracias.
Cuando esos alegres y estimulantes días de Connie se fueron y ella se hallaba irritable y deprimida, ¡cómo los añoraba Clifford! Quizá, de haber conocido el secreto, hubiese deseado que ella y Michaelis estuvieran juntos de nuevo.
IV
Connie siempre tuvo el presentimiento de que su amorío con Mick, como la gente llamaba al dramaturgo, no llegaría muy lejos. Y al parecer otros hombres nada significaban para ella. Estaba atada a Clifford. Él deseaba una parte de su vida y ella se lo daba. A su vez, ella deseaba una parte de la vida de un hombre y esto no podía dárselo Clifford. Hubo ocasionales encuentros con Michaelis, pero como a ella se lo decían sus intuiciones, eso llegaría a su fin. Mick era incapaz de perseverar. Era parte de su naturaleza romper cualquier relación y sentirse libre, aislado, de nuevo un perro vagabundo. Era su mayor necesidad, aunque siempre decía: ¡Ella me rechazó!
El mundo, suponemos, está lleno de posibilidades, que se reducen a muy pocas en la mayor parte de las experiencias personales. Hay montones de buenos peces en el mar, se dice, pero las vastas masas parecen ser de macarela y arenque, y si no se es macarela o arenque es posible que no se encuentren buenos peces en el mar.
Clifford avanzaba hacia la fama y el dinero. La gente acudía a verlo. Connie siempre recibía a alguien en Wragby. Si no eran macarelas eran arenques, ocasionalmente un bagre o una anguila.
Había algunos asiduos, hombres que habían estado en Cambridge con Clifford. Por ejemplo Tommy Dukes, que había permanecido en el ejército y era general brigadier. “El ejército me deja tiempo para pensar y me exime de las batallas de la vida”, decía.
Otro era Charles May, un irlandés que escribía ensayos científicos sobre las estrellas. Un tercero era Hammond, escritor. Los tres eran más o menos de la edad de Clifford, jóvenes intelectuales del momento. Todo ellos creían en el cultivo de la mente. Cualquier otra cosa que hicieran pertenecía a la vida privada y no importaba gran cosa. Nadie le pregunta a otro a qué hora va al retrete. Eso no le interesa sino a quien le concierne.
Y así con la mayor parte de los asuntos de la vida cotidiana. Cómo ganas tu dinero, si amas a tu esposa, si tienes amoríos. Todas esas cuestiones pertenecen al ámbito privado y sólo interesan a quien le conciernen, como eso de ir al retrete, que no tiene interés para nadie más.
—Lo más notable acerca del problema sexual —dijo Hammond, un hombre alto y delgado, con mujer y dos hijos, aunque mucho más apegado a la máquina de escribir—, es que, estrictamente, no existe tal problema. No queremos seguir a un hombre al excusado, ¿por qué seguirlo cuando se va a la cama con una mujer? Ahí radica el problema. Si no le pusiéramos a una cosa más atención que a la otra, no habría problema. Es algo totalmente inútil, sin sentido, un asunto de curiosidad malsana.
—¡Del todo, Hammond, del todo! Pero si alguien comienza a enamorar a Julia, empezarás a calentarte, y si el asunto sigue, pronto estarás hirviendo de rabia. —Julia era la esposa de Hammond.
—¡Por supuesto! Y lo mismo sucedería si el tipo se pone a orinar en un rincón de mi habitación. Hay lugar para esas cosas.
—¿Quieres decir que no te molestarías si alguien hiciera el amor con Julia en un sitio discreto? —Charlie May lo dijo con intención mordaz, porque había pretendido coquetear con Julia y Hammond lo paró en seco.
—Claro que me molestaría. El sexo es algo privado entre Julia y yo, y por supuesto me irritaría si alguien trata de entrometerse.
—De hecho —dijo el delgado y pecoso Tommy Duke, que parecía mucho más irlandés que May, quien era pálido y más bien gordo—. De hecho, Hammond, tienes un fuerte instinto de propiedad y una sólida voluntad de autoafirmación y quieres triunfar. Desde que decidí quedarme en el ejército me he apartado de los asuntos del mundo, y ahora veo cuán desmesurado es el deseo de afirmación y éxito de los hombres. Por encima de toda medida. Toda nuestra individualidad corre en ese sentido. Y por supuesto los hombres como tú creen que lo harán mejor si una mujer los respalda. Por eso eres tan celoso. El sexo es para ti una pequeña dinamo vital entre tú y Julia, útil para alcanzar el éxito. De sentir que te inclinas al fracaso, comenzarías a coquetear, como Charlie, que no tiene éxito. La gente casada, como tú y Julia, tiene etiquetas, como los baúles de los viajeros. La etiqueta de Julia dice Señora de Arnold B. Hammond, como un baúl en el tren, que pertenece a alguien. Y tu etiqueta indica: Arnold B. Hammond, a cargo de la Señora Arnold B. Hammond. ¡Sí, tienes mucha razón, mucha razón! La vida intelectual requiere una casa confortable y comida decente. Tienes toda la razón. También necesita la posteridad. Y todo depende del instinto para el éxito. Ese instinto es el pivote en torno al cual todo gira.
Hammond se veía molesto. Estaba orgulloso de la integridad de su mente y de no ser un esclavo del tiempo. Lo cual no le impedía buscar el éxito.
—Muy cierto, no se puede vivir sin efectivo —dijo May—. Debes tener cierta cantidad para vivir y pasarla bien. Incluso para pensar con libertad hay que disponer de cierta cantidad de dinero. O el estómago te pondrá un alto. Aunque me parece que tendrías que prescindir de las etiquetas en el sexo. Somos libres de hablar con cualquier persona, ¿por qué entonces no lo seríamos de hacer el amor con cualquier mujer que desee hacerlo con nosotros.
—Ha hablado el lascivo celta —dijo Clifford.
—¡Lascivo! Está bien, ¿por qué no? No entiendo por qué le haría más daño a una mujer durmiendo con ella que bailando con ella. O incluso conversando del clima. Se trata de un intercambio de sensaciones y no de ideas, eso es todo.
—Promiscuo como un conejo —dijo Hammond.
—¿Y por qué no? ¿Qué hay de malo con los conejos? ¿Son peores que una humanidad neurótica y revolucionaria, poseída por un odio nervioso?
—Aun así, no somos conejos —dijo Hammond.
—¡Precisamente! Tengo una mente: debo hacer ciertos cálculos en cierta disciplina astronómica que me concierne más que la vida y la muerte. Y a veces la digestión interfiere. El hambre también puede interferir de manera desastrosa. De la misma forma que el hambre de sexo se entromete en mi vida. ¿Qué más?
—Yo habría pensado que es la indigestión sexual la que te causa serios problemas —dijo Hammond irónico.
—¡Para nada! No me sobrealimento ni fornico en exceso. Uno puede decidir cuánto come. Tú quisieras matarme de inanición.
—¡De ninguna manera! Puedes casarte.
—¿Cómo sabes que puedo? Quizá no sea compatible con mis procesos mentales. El matrimonio podría anquilosar mis procesos mentales. No estoy diseñado para esa función, ¿y por eso tendría que estar encadenado en una perrera como un monje? ¡Basura, muchacho! Debo vivir y hacer mis cálculos. Y necesito una mujer de vez en cuando. Me niego a hacer un drama y rechazo toda prohibición y todo intento de condenarme moralmente. Me sentiría avergonzado de ver una mujer etiquetada con mi nombre, dirección y la estación de destino del tren, como un baúl lleno de ropa.
Los dos hombres no se habían perdonado el asunto de Julia.
—Es una idea graciosa, Charlie —dijo Dukes—. Eso de que el sexo sea otra forma de hablar, donde pones en acción las palabras en vez de decirlas. Supongo que tienes razón. Podríamos intercambiar con las mujeres tantas sensaciones y emociones como ideas sobre el clima y mucho más. El sexo sería una especie de conversación física natural entre un hombre y una mujer. No se habla con una mujer a menos que se tengan ideas en común; esto es, lo haces sin interés alguno. De la misma manera, a menos que compartas una emoción o cierta simpatía con una mujer, no te acostarías con ella. Pero si se tiene...
—Si se tiene la clase adecuada de emoción o simpatía con una mujer, tienes que acostarte con ella —dijo May—. Es lo único decente, llevársela a la cama. Así como, cuando tienes interés en hablar con alguien, lo único decente es tener una conversación. No acobardarte y morderte la lengua. No, hay que decir lo que se tiene que decir. Y lo mismo en el otro caso.
—No —dijo Hammond—. Es un error. Tú, por ejemplo, May, despilfarras la mitad de tu fuerza con las mujeres. Nunca utilizas de la manera correcta ese magnífico cerebro que tienes. Buena parte de ese talento se va por otro lado.
—Es posible... y muy pequeña parte del tuyo se gasta de ese modo, Hammond, muchacho, casado o no. Puedes mantener la pureza y la integridad de tu cerebro, pero se te está secando. Por lo que veo, tu mente inmaculada se está quedando seca como las cuerdas de un violín. Simplemente la subestimas.
Tommy Dukes estalló en una carcajada.
—¡Adelante, par de cerebros! —dijo—. Mírenme. No realizo ningún trabajo intelectual puro y elevado, nada sino garabatear unas cuantas ideas. Y no me he casado ni persigo mujeres. Creo que Charlie tiene razón, si quiere correr detrás de las mujeres, es libre de hacerlo, no muy a menudo. Yo no se lo prohibiría. En cuanto a Hammond, tiene sentido de la propiedad, por lo tanto le van bien el camino recto y la puerta estrecha. Ya verán que será uno de nuestros hombres de letras antes de sucumbir. A B C de pies a cabeza. Falto yo. No soy nada. Un folletín. ¿Y qué hay de ti, Clifford? ¿Crees que el sexo es una dinamo que ayuda a los hombres a lograr el éxito?
En esos momentos Clifford hablaba poco, no se arriesgaba. Sus ideas no eran suficientemente vitales para hacerlo, se hallaba confundido y sensible. Se sonrojó, parecía incómodo.
—Bueno —dijo—, como estoy fuera de combate, no tengo nada que decir sobre ese tema.
—Para nada —dijo Dukes—. Tu parte superior no está fuera de combate. Tu vida cerebral está sana, intacta. Queremos escuchar tus ideas.
—Aun así —tartamudeó Clifford—, no dispongo de muchas ideas. Creo que casarse y que todo vaya bien representaría lo que pienso. Por supuesto, que un hombre y una mujer se cuiden entre sí es una gran cosa.
—¿Qué tiene de gran cosa? —preguntó Tommy.
—Pues... perfecciona la intimidad —dijo Clifford, incómodo como una mujer en ese tipo de charla.
—Bueno, Charlie y yo pensamos que el sexo es una especie de comunicación, como el habla. Si una mujer empieza una conversación sexual conmigo, me parece natural que la terminemos en la cama, en el momento oportuno. Por desdicha, no hay mujer que comience algo así conmigo, y por lo tanto me voy solo a la cama y eso no me hace peor. Al menos eso espero, porque ¿cómo voy a saberlo? De cualquier modo eso no interfiere con abstrusos cálculos astronómicos o con la escritura de obras maestras. Soy simplemente un compañero que fisgonea en el ejército.
Hubo un silencio. Los cuatro hombres fumaban. Connie, sentada allí, dio otra puntada en su costura... ¡Sí, allí se hallaba! Callada, quietecita como un ratón para no interrumpir las inmensamente importantes especulaciones de esos inteligentes caballeros. Tenía que estar allí. No la pasaban tan bien sin su presencia, sus ideas no fluían tan libremente. Clifford era mucho más evasivo y nervioso, se intranquilizaba pronto en ausencia de ella y la charla se dificultaba. A Tommy Dukes le iba mejor, la presencia de ella lo inspiraba. Hammond no le gustaba a Connie, le parecía egoísta en un sentido mental. Y Charles May, aunque le simpatizaba en algunos aspectos, le parecía desagradable y desordenado a pesar de sus estrellas.
Infinidad de tardes había escuchado Connie las discusiones de aquellos cuatro hombres y uno o dos más. Y no le molestaba que jamás llegaran a conclusión alguna. Le gustaba escuchar sus opiniones, especialmente cuando Tommy era uno de ellos. Era asunto gracioso. En vez de que la besaran o la tocaran con sus cuerpos, le abrían sus mentes. ¡Era muy divertido! ¡Pero qué mentes tan frías!
Y también era irritante. Ella le tenía más respeto a Michaelis, cuyo nombre mencionaban todos con sumo desprecio, como un arribista rústico, un patán maleducado de la peor clase. Rústico y patán o no, llegaba a sus propias conclusiones. No se limitaba a pasear en torno de ellas con millones de palabras en un desfile de la vida intelectual.
A Connie le agradaba la vida intelectual, la apasionaba. Aunque en este caso le parecía exagerada. Le encantaba hallarse allí, entre nubes de humo, en esas afamadas reuniones de los compinches, como los llamaba en privado. La gratificaba, y también la hacía sentirse orgullosa, que ellos ni siquiera pudiesen hablar sin su presencia silenciosa. Tenía un inmenso respeto por el pensamiento, y esos hombres trataban de pensar honestamente. Aunque había por ahí un gato que no se atrevía a pegar el salto. Tenían en común que todos hablaban de algo, pero lo que ese algo significaba para su vida, no sabría decirlo. Era algo que Mick tampoco aclaró.
En tanto, Mick no hacía nada más que cruzar por su vida y poner ante los demás tantos obstáculos como le ponían a él. Era en verdad un antisocial, razón por la cual Clifford y sus compinches se oponían a él. Clifford y sus amigos no eran antisociales, más bien hacían su parte para salvar a la humanidad o cuando menos para instruirla.
Hubo una interesante velada la tarde de un domingo, cuando la conversación de nuevo derivó hacia el amor.
—Bendito sea el vínculo que une nuestros corazones en algún tipo de parentesco —dijo Tommy Dukes—. Quisiera saber cuál es ese vínculo. El que nos une en este momento es la fricción mental entre uno y otro. Aparte de esto, poco es lo que nos une. Nos separamos y nos decimos palabras maliciosas, como otros malditos intelectuales del planeta. Maldito sea todo el mundo, porque todo el mundo hace lo mismo. De otra manera separémonos y ocultemos los rencores que abrigamos contra los otros musitándoles palabras azucaradas. Es curioso que la vida intelectual al parecer florezca con las raíces en el resentimiento, un resentimiento inefable y sin medida. ¡Siempre ha sido así! ¡Observen a Sócrates, en Platón, y el séquito que lo rodea! Rencor puro. Y auténtica alegría cuando se despedaza a alguien. ¡Protágoras o quien sea! ¡Y Alcibíades y los demás discípulos perros de presa se unen a la refriega! Debo señalar que uno prefiere a Buda tranquilamente sentado bajo un árbol, o a Jesús predicando a sus discípulos pequeñas historias dominicales, en santa paz y sin pirotecnia verbal. No, radicalmente hay algo erróneo en la vida intelectual. Enraizada en el rencor y la envidia, la envidia y el rencor. Conocerás el árbol por sus frutos.
—No creo que todos seamos unos resentidos —protestó Clifford.
—Mi querido Clifford, piensa en la forma en que nos hablamos, todos nosotros. Y yo soy el peor de todos. Porque infinitamente prefiero el rencor espontáneo a las falsas palabras edulcoradas. Veneno puro. Si comienzo a hablar de lo buen amigo que es Clifford, etcétera, pobre Clifford, merecerá compasión. Por el amor de Dios, digan todos ustedes lo peor que se les ocurra acerca de mí y sabré que me aprecian. Si me llenan de elogios, sabré que estoy perdido.
—Pues yo creo que de verdad nos apreciamos —dijo Hammond.
—Deberíamos... Nos lanzamos palabras rencorosas, hablamos mal de los otros a sus espaldas. Y yo soy el peor.
—Yo creo que confundes la vida intelectual con el ejercicio crítico. Y estoy de acuerdo contigo, Sócrates dio a la actividad crítica un gran impulso, e hizo mucho más —dijo Charlie May con actitud magisterial. Los compinches mostraban cierta pomposidad bajo su asumida modestia. Todo se decía ex cathedra, aunque se fingían humildes.
Dukes se negó a abordar el tema de Sócrates.
—Es verdad, la crítica y el conocimiento no son la misma cosa —dijo Hammond. —Por supuesto que no lo son —intervino Berry, un joven moreno y tímido que
había llegado a ver a Dukes y se quedó a pasar la noche. Todos lo miraron como si un asno hubiera hablado.
—No hablaba del conocimiento sino de la vida intelectual —dijo Dukes sonriente—. El conocimiento verdadero proviene de la conciencia del cuerpo entero; del vientre y el pene tanto como del cerebro y la mente. La mente sólo puede analizar y racionalizar. Si se deja que la mente y la razón gobiernen todo lo demás, lo único que lograrán es criticar y matar todo. Es todo lo que pueden hacer. Y esto es muy importante. Sabe Dios que la crítica es hoy muy importante, una crítica implacable. Por lo tanto vivamos la vida intelectual y la gloria en nuestro resentimiento, y acabemos el viejo espectáculo podrido. Pero, lo advierto, es así: mientras vives tu vida, eres de alguna manera un todo orgánico con la vida entera. Y una vez que comienzas la vida intelectual arrancas la manzana, cortas la conexión entre la manzana y el árbol: la conexión orgánica. Y si no hay en tu vida nada más que vida intelectual, eres una manzana cortada, has caído del árbol. Y entonces es una necesidad lógica abrigar rencor, como para la manzana caída pudrirse es una necesidad natural.
Clifford abrió mucho los ojos: para él todo era palabrería. Connie reía para sí misma.
—De modo que todos somos manzanas caídas —dijo Hammond en tono ácido y petulante.
—Pues hagamos sidra de nosotros mismos —dijo Charlie.
—¿Qué piensan ustedes del bolchevismo? —preguntó el moreno Berry, como si todo lo anterior llevara a ese tema.
—¡Bravo! —rugió Charlie—. ¿Qué piensan del bolchevismo?
—¡Vamos! —dijo Dukes—. Hagamos polvo el bolchevismo.
—Me temo que el bolchevismo es un tema mayúsculo —dijo Hammond agitando la cabeza con suma seriedad.
—Para mí —dijo Charlie—, el bolchevismo no es nada más que un odio superlativo a lo que llaman lo burgués, aunque lo que llaman burgués no está del todo definido. Es el capitalismo entre otras cosas. Los sentimientos y las emociones son algo tan burgués, que habría que inventar un hombre que no los tuviera. El individuo, en especial el hombre independiente, es burgués, de modo que debe ser suprimido. Cada uno debe sumergirse en lo más grande, lo social soviético. Incluso un organismo es burgués: por lo tanto el ideal es lo mecánico. Lo único que es una unidad inorgánica, compuesta de muchas partes, todas esenciales, es la máquina. Cada hombre es una parte de la máquina, y la fuerza que impulsa la máquina es el odio, el odio a lo burgués. Para mí eso es el bolchevismo.