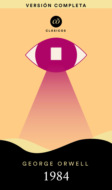Kitabı oku: «El amante de Lady Chatterley», sayfa 5
Michaelis le escribió a Clifford sobre la pieza teatral. Connie, por supuesto, lo sabía desde tiempo atrás. Y Clifford de nuevo se entusiasmó. De nuevo sería exhibido, alguien lo mostraría, y él iba a sacar provecho. Así que invitó a Michaelis a Wragby, con su primer acto.
Michaelis llegó en el verano con un traje de color pálido y guantes blancos de gamuza, con orquídeas de color malva para Connie, encantador, y el primer acto fue un gran éxito. Incluso Connie estaba emocionada, con la escasa emoción que le quedaba. Y Michaelis, excitado gracias a su capacidad de emocionar, estuvo maravilloso, hermoso a los ojos de Connie. Ella veía en él la antigua inmovilidad de una raza que ya no podría ser desilusionada, una extremada impureza, tal vez, que sigue siendo pura. En el lado lejano de la prostitución a la diosa meretriz, Michaelis parecía puro, puro como una máscara africana de marfil que sueña la impureza como pureza en sus curvas y planos de marfil.
El momento de auténtica emoción con los dos Chatterley, cuando sencillamente arrastró a Connie y a Clifford, fue uno de los acontecimientos supremos en la vida de Michaelis. Había tenido éxito: los había entusiasmado. Incluso Clifford se enamoró temporalmente de él, para decirlo de algún modo.
La mañana siguiente Mick se hallaba más impaciente que nunca: inquieto, consumiéndose, con las intranquilas manos en los bolsillos del pantalón. Connie no lo había visitado esa noche y él no sabía dónde encontrarla. ¡Frivolidad! En su momento de triunfo.
Subió a la sala de estar por la mañana. Connie estaba segura de que él vendría. Y el nerviosismo de Mick era evidente. Le preguntó que pensaba de su obra. ¿Le parecía buena? Necesitaba oír alabanzas: eso lo estimulaba hasta la última emoción, más allá que un orgasmo. Y ella lo elogió con vehemencia. Aunque en el fondo de su alma sabía que no era nada.
—¡Mira! —dijo él de repente—. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no nos casamos?
—Pero yo soy casada —dijo ella estupefacta.
—¡Ah, eso! Él aceptará el divorcio. ¿Por qué no nos casamos? Quiero casarme. Es lo que más me conviene. Casarme y llevar una vida normal. Mi vida ha sido un desastre, siempre haciéndome pedazos. Mira, estamos hechos el uno para el otro, uña y carne. ¿Por qué no nos casamos? ¿Hay alguna razón para que no lo hagamos?
Connie lo miraba azorada y no sentía nada. Los hombres eran todos iguales, nada les importaba. Les estallaba la cabeza como si fueran cohetes y esperaban arrastrarte al cielo junto con sus varas.
—Ya te dije que soy casada —dijo Connie—. Y no puedo dejar a Clifford. Lo sabes.
—¿Por qué no? ¿No entiendo por qué no? —gritó Michaelis—. En seis meses ni siquiera se dará cuenta de que te has ido. Para él nadie existe, excepto él mismo. Por lo que veo, a ese hombre no le sirves para nada, está completamente inmerso en sí mismo.
Connie sabía que era cierto. Pero también entendía que Mick estaba haciendo una exhibición de abnegación.
—¿No todos los hombres están inmersos en sí mismos? —dijo Connie.
—Más o menos, lo admito. Un hombre tiene que hacerlo, para abrirse paso. Pero ese no es el asunto. El asunto es cuánto tiempo le concede un hombre a una mujer. ¿Puede hacerla feliz o no puede? Si no puede, no tiene derecho a esa mujer. —Michaelis hizo una pausa y miró a Connie con sus hipnóticos ojos color avellana—. Yo creo —añadió— que puedo darle a una mujer los mejores momentos a que ella pueda aspirar. Eso lo garantizo.
—¿Qué clase de buenos momentos? —preguntó Connie, mirándolo todavía con una especie de desconcierto que parecía nacer de la emoción, aunque no sentía nada en absoluto.
—¡Toda clase de buenos momentos, maldita sea! ¡Todo! Vestidos, joyas hasta cierto punto, los mejores clubes nocturnos, el trato con las personas que quieras conocer, vivir al límite, viajar y ser conocidos en cualquier parte. Toda clase de buenos momentos.
Habló rodeado del brillo del triunfador, y Connie lo miraba como una mujer deslumbrada, pero no sentía nada. Las radiantes promesas de Mick apenas le provocaban un cosquilleo en la superficie de la mente. Su yo más exterior, que en otro momento se hubiera emocionado, apenas respondió. Tales promesas no le provocaban sentimiento alguno, no se dejaba atrapar. Allí sentada, miraba a Mick aturdida, pero nada sentía, sólo percibía en algún lugar el desagradable olor de la diosa bastarda.
Echado hacia adelante en la silla, con el alma en vilo, Mick la miraba histéricamente: nadie podría adivinar si su vanidad estaba ansiosa de escucharla decir ¡sí!, o si tenía miedo de que ella dijera ¡sí!
—Tengo que pensarlo —dijo Connie—. No puedo decidir ahora. Podrá parecerte que Clifford no me importa, pero me importa mucho. Si supieras lo desvalido que...
—¡Maldita sea! Si se trata de hacer valer nuestras desgracias, comenzaré por decirte que estoy muy solo y siempre lo he estado y me paso la vida llorando. ¡Maldita sea! Hablamos de alguien a quien sólo recomienda su invalidez.
Mick se dio vuelta, sus manos se agitaban furiosas en los bolsillos del pantalón. Esa tarde le dijo a Connie:
—Esta noche vendrás a mi habitación, ¿verdad? Ni siquiera sé dónde está la tuya. —Está bien —dijo ella.
Esa noche fue un amante muy excitado, en su extraña y frágil desnudez. A Connie le resultó imposible alcanzar el orgasmo antes de que él terminara, aunque Mick despertó en ella cierta pasión ansiosa con su desnudez y suavidad de niño; entonces ella tuvo que seguir después de que él hubo terminado, en el tumulto salvaje y la agitación de sus entrañas, mientras él se mantenía heroicamente erecto y dentro de ella, con toda su voluntad y su generosidad, hasta que ella alcanzó el orgasmo y estalló en breves y extraños gritos.
Cuando al final salió de ella, Mick, con su vocecita amarga y casi desdeñosa dijo:
—No puedes terminar al mismo tiempo que el hombre, ¿verdad? ¡Tienes que hacerlo a tu modo! ¡Tienes que ser la reina de la función!
Ese pequeño discurso, en ese momento, fue uno de los mayores desencantos en la vida de Connie.
Porque esa forma pasiva de darse era, de manera evidente, la única forma de Mick de tener una relación sexual.
—¿Qué quieres decir? —inquirió Connie.
—Sabes bien lo que quiero decir. Continúas horas después de que me vengo. Y tengo que apretar los dientes hasta que terminas por tu propio esfuerzo.
Connie quedó estupefacta ante la inesperada brutalidad, en ese momento en que se hallaba encendida por el placer más allá de las palabras y sentía por él una especie de amor. Porque, después de todo, como tantos hombres de su tiempo, él terminaba así antes de haber comenzado. Y eso obligaba a la mujer a continuar activa.
—¿No quieres que obtenga mi propia satisfacción? —dijo ella.
—¡Lo quiero! —dijo Michaelis con una sonrisa sombría—. ¡Está muy bien! ¡Resisto con los dientes apretados mientras me haces el favor!
—¿Lo quieres o no? —insistió Connie.
Michaelis eludió la pregunta.
—Todas las malditas mujeres son iguales —dijo—. O no terminan nunca, como si estuvieran muertas. O esperan hasta que el compañero quede satisfecho y entonces comienzan a solazarse y el amigo tiene que aguantar. Nunca tuve una mujer que se viniera en el momento en que yo lo hago.
Connie escuchó a medias la genial información masculina. Lo que la asombró fue el sentimiento de Michaelis contra ella, su incomprensible brutalidad. Y se supo inocente.
—¿Pero quieres mi satisfacción o no? —repitió ella.
—¡Oh, claro que sí! Me muero de ganas. Pero vieras qué divertido es para un hombre eso de esperar que la mujer acabe.
Este discurso fue uno de los más duros golpes en la vida de Connie. Mató algo en ella. Ella no había estado interesada en Michaelis; cuando él empezó, a ella no le interesaba. Era como si nunca lo hubiera deseado. Pero una vez que él la enardeció, a ella le pareció natural alcanzar el paroxismo con él. Ella casi lo había amado por eso, y esa noche casi lo amaba y deseaba casarse con él.
Gracias quizás al instinto él se dio cuenta y decidió liquidar de golpe todo el espectáculo, el castillo de naipes. Y todos los sentimientos sexuales de Connie hacia él o hacia otros hombres se derrumbaron esa noche. Su vida se distanció de la Michaelis tan completamente como si él jamás hubiera existido.
Y ella volvió al tedio de cada día. No había nada sino la vacía rutina de lo que Clifford llamaba la vida integrada, la larga convivencia de dos personas habituadas a vivir en juntas en una casa. ¡La nada! Aceptar esa gran nada de la vida parecía ser el único propósito de la vida en común. ¡Todas las pequeñas cosas importantes y trascendentes que forman la suma total de la nada!
VI
—¿Por qué en nuestros días los hombres y las mujeres no se quieren? —le preguntó Connie a Tommy Dukes, que era más o menos su oráculo.
—¡Claro que se quieren! No creo que desde que apareció la raza humana haya habido un momento en que los hombres y las mujeres se quisieran tanto como hoy. ¡Una tendencia genuina! Tómame como ejemplo. A mí me gustan mucho más las mujeres que los hombres. Las mujeres son más valientes, uno puede sincerarse con ellas.
Connie examinó esas palabras.
—¡Sí —dijo—, pero nunca quieres saber de ellas!
—¿Y qué estoy haciendo en este momento, si no es hablar con toda franqueza
con una mujer? —Sí, hablar...
—¿Y qué otra cosa podría hacer si fueras un hombre? Hablar con entera sinceridad.
—Quizá nada más. Pero una mujer...
—Una mujer espera agradarte y que hables con ella, y al mismo tiempo que la ames y la desees. Y me parece que esas dos cosas se excluyen mutuamente.
—¡Pues no debería ser así!
—Sin duda el agua no debería ser tan húmeda, se sobrepasa en humedad. ¡Pero así es! Me gustan las mujeres y me gusta hablar con ellas, por lo tanto no las amo ni las deseo. Esos dos binomios no se dan al mismo tiempo en mí.
—Yo creo que deberían suceder.
—Muy bien. El hecho de que las cosas deban ser algo más de lo que son, no atañe a mi departamento.
—No es cierto —dijo Connie después de ponderar esas palabras—. Los hombres pueden amar a las mujeres y pueden hablar con ellas. No veo cómo lleguen a amarlas sin conversar con ellas, sin ser amistosos y cercanos. ¿Cómo podrían hacerlo?
—Bueno —dijo Dukes—, no lo sé. De nada sirve generalizar. Sólo conozco mi propio caso. Me agradan las mujeres, pero no las deseo. Me agrada conversar con ellas, aunque conversar con ellas me obligue a intimar en una sola dirección, y eso me aparta de ellas en lo que concierne a los besos. ¡Allí tienes! Pero no me tomes con modelo, es posible que yo sea un caso especial: uno de esos hombres a quienes les gustan las mujeres, pero no las aman. Incluso llegaría a odiarlas si me obligan a fingir amor o algo que parezca amor.
—¿Y eso no te entristece?
—¿Por qué? ¡Para nada! Me basta con ver a Charlie May y otros hombres que tienen líos amorosos. No, no los envidio. Si el destino me envía una mujer que yo desee, santo y bueno. Pero no conozco a ninguna mujer que desee y nunca he encontrado una. Bueno, me imagino que soy un hombre frío, aunque hay muchas mujeres que me gustan.
—¿Yo te gusto?
—¡Mucho! Y eso no es motivo para besuquearnos, ¿no te parece?
—¡No lo es! —dijo Connie—. ¿Y no debería serlo?
—¿Por qué, en nombre del cielo? Clifford me simpatiza, ¿pero qué dirías si le plantara un beso?
—¿No hay una diferencia?
—En lo que a nosotros respecta, ¿en qué consiste? Somos seres humanos inteligentes, y el asunto de ser macho o hembra es accidental. Exactamente accidental. ¿Te gustaría que en este momento comenzara a actuar como un macho del continente y todo el tiempo hablara de sexo?
—Lo odiaría.
—Ahí tienes. Déjame decirte, aunque en verdad soy un ente masculino, jamás me cruzo con una mujer de mi especie. No las extraño, simplemente me gustan las mujeres. ¿Quién podría obligarme a amarlas o fingir que las amo, a participar en el juego del sexo?
—Yo no. ¿No crees que algo está mal?
—Quizá desde tu punto de vista. Desde el mío, no.
—Sí, yo creo que algo está mal en la relación de hombres y mujeres. La mujer
ya no fascina al hombre.
—¿Y el hombre fascina a la mujer?
Connie valoró el otro lado de la cuestión.
—No mucho —dijo convencida.
—Entonces olvidémonos de todo esto y vamos a ser decentes y sencillos, como deben tratarse dos seres humanos. ¡Maldita sea esa exigencia artificial del sexo! ¡La rechazo!
Connie sabía que Tommy estaba en lo correcto. Y sus palabras la hicieron sentirse desolada, desolada y perdida. Como una astilla en un estanque tenebroso. ¿Cuál era su posición? La de ella o la que fuera.
Su juventud se rebeló. Los hombres eran cosas viejas y frías. Todo era viejo y frío. Y Michaelis la había decepcionado, no era un buen hombre. Los hombres no la querían, los hombres no querían a ninguna mujer, ni siquiera Michaelis.
Y los peores eran los patanes que fingían interesarse y en seguida iniciaban el juego del sexo.
Era deprimente y había que soportarlo. Y era cierto, los hombres no fascinaban a las mujeres: lo mejor era engañarse pensando que lo hacían, como ella se había engañado con Michaelis. Mientras tanto te limitabas a vivir y no había nada más. Connie entendía perfectamente por qué la gente asistía a fiestas y bailaba jazz o chárleston hasta caer de agotamiento. De una u otra forma tenías que expulsar tu juventud, o ella te devoraría. ¡La juventud, qué cosa más espantosa! Te sentías tan viejo como Matusalén y aun así la cosa bullía y no te permitía sentirte a gusto. Una horrorosa clase de vida. Y sin perspectivas. Casi deseó haberse ido con Mick y hacer de su vida una fiesta interminable, una noche entera de jazz. Eso hubiera sido mucho mejor que recluirse en una tumba.
Uno de sus días malos salió ella sola a pasear en el bosque, lentamente, sin prestar atención, sin saber siquiera dónde estaba. El estampido no muy lejano de un arma la sobresaltó y la molestó.
Luego, cuando ya se iba, oyó voces y retrocedió. ¡Gente! No deseaba ver gente. Entonces su fino oído captó otro sonido y se reanimó; el llanto de un niño. Sin perder tiempo se dirigió al lugar, alguien estaba maltratando a un niño. Avanzó a zancadas por el camino húmedo, dominada por la ira. Se sentía dispuesta a montar una escena.
Al doblar un recodo vio dos figuras en el camino, poco más adelante: el guardabosque y la niña que lloraba, vestida con un abrigo morado y un gorro de algodón. —¡Ah, cállate ya, pequeña zorra! —se escuchó la voz colérica del hombre, y el llanto subió de tono.
Constance se acercó, los ojos relampagueantes. El hombre se volvió hacia ella y la saludó con frialdad; estaba pálido de ira.
—¿Qué está pasando? ¿Por qué llora la pequeña? —exigió Constance apremiante, con la respiración agitada.
Una débil sonrisa, como de burla, apareció en el rostro del hombre. —Pregúntele a ella —dijo crudamente, con acento local.
Connie sintió como si él la hubiera golpeado en el rostro, que súbitamente
enrojeció. Desafiante, encaró al hombre, le clavó la mirada de sus llameantes ojos de un azul oscuro.
—Le pregunté a usted —jadeó ella. Él hizo una extraña reverencia y se levantó el sombrero.
—Así es, señoría —dijo, y añadió en dialecto vernáculo—. Pero no puedo decírselo. —Y se convirtió en un soldado inescrutable y pálido por la contrariedad.
Connie se volvió hacia la niña, una pequeña de nueve o diez años, de rostro colorado y cabello negro.
—¿Qué te pasa, querida? ¿Por qué lloras? —le dijo, con la apropiada dulzura convencional. Los tímidos sollozos se hicieron más violentos y eso desató mayor dulzura de Connie.
—¡Está bien, está bien, ya no llores! Dime qué te hicieron —en el tono de Connie había una intensa ternura. Hundió una mano en un bolsillo de su chaqueta y encontró una moneda de seis peniques.
—¡Ya no llores! —dijo inclinándose ante la niña—. Mira lo que tengo para ti.
Sollozos, gemidos, una mano se alejó de la cara llorosa y un astuto ojo negro se posó por un momento en la moneda. Luego hubo más sollozos, aunque contenidos. —¡Dime qué te pasa, dime! —dijo Connie y puso la moneda en la mano regordeta, que se cerró sobre ella.
—¡Es por... es por el gatito!
Estremecimientos del llanto que cedía.
—¿Qué gatito, querida?
Después de un breve silencio el tímido puño, apretando la moneda, señaló un matorral de zarzamoras. —¡Ahí!
Connie dirigió la mirada a ese punto y allí estaba tendido un gran gato negro, con sangre encima.
—Oh —dijo Connie con asco.
—Un cazador furtivo, señoría —dijo el hombre en tono irónico.
Connie lo miró con enojo.
—No me extraña que la niña llore —dijo—, mató ese gato delante de ella. ¡No me extraña nada que llore!
Mellors miró a Connie a los ojos, mudo, despectivo, sin ocultar sus sentimientos. Y de nuevo ella se sonrojó; había montado una escena y se dio cuenta de que el hombre no la respetaba.
—¿Cómo te llamas? —dijo con aire jovial a la niña—. ¿No quieres decirme tu nombre?
La pequeña respiró profundo y luego dijo con voz aflautada. —Connie Mellors.
—¡Connie Mellors! ¡Qué bonito nombre! ¿Saliste con tu papá y él le disparó a un gatito? Pero era un gato malo.
La niña la miró con sus atrevidos ojos oscuros, escrutándola, midiéndola y midiendo su compasión.
—Quería quedarme con mi abuela —dijo la niña. —¿Y dónde está tu abuela?
La niña señaló el camino con un brazo.
—En la casa.
—Ah... ¿Quieres ir con ella?
La niña se estremeció. Parecía que de nuevo echaría a llorar.
—¡Sí!
—¿Quieres que te lleve? ¿Quieres que te lleve con tu abuela? Para que tu papá
pueda hacer su trabajo —Connie se volvió hacia el hombre—. Es su hija, ¿verdad? Él saludó. Asintió con un ligero movimiento de la cabeza.
—¿Puedo llevarla a la casa? —preguntó Connie.
—Si su señoría lo desea.
El guardián de nuevo la miró a los ojos con una mirada tranquila, imparcial. La mirada de un hombre muy solo, independiente.
—¿Quieres ir conmigo a la casa, con tu abuela?
La niña volvió a piar.
—¡Sí! —dijo con una sonrisa forzada.
A Connie le disgustó; era una niña mimada y falsa. Sin inquina, le enjugó la
cara y la tomó de la mano. El guardián saludó en silencio.
—¡Que tenga buen día! —dijo Connie.
Se hallaban a cerca de kilómetro y medio de la casa. Cuando divisaron la pintoresca casita del guardabosques, Connie la mayor estaba harta de Connie la menor. La niña estaba llena de trucos, como un pequeño mono, y muy segura de sí misma. La puerta de la casa estaba abierta y de dentro venía un traqueteo. Connie se detuvo y la niña se soltó y echó a correr hacia el interior. —¡Abuela ¡Abuela!
—¿Por qué has vuelto tan temprano?
Era la mañana de un sábado y la abuela había estado puliendo la estufa. Tenía puesto un delantal de arpillera, llevaba un cepillo en una mano y mostraba una mancha de tizne en la nariz. Era una mujer pequeña y seca.
—¿Qué está pasando? —dijo, y rápidamente se pasó un brazo por la cara cuando vio a Connie frente a la casa.
—Buenos días —dijo Connie—. La niña estaba llorando, así que la traje a casa.
La abuela se dirigió a la niña.
—¿Dónde está tu padre?
La nieta se aferró a las faldas de la abuela y sonrió.
—Estaba con ella —dijo Connie—, pero le disparó a un gato furtivo y la niña se asustó.
—¡Oh, Lady Chatterley, no tenía por qué tomarse la molestia! Se lo aseguro. Ha
sido muy amable de su parte, pero no tenía por qué molestarse en traerla. ¡Habrase visto! —la vieja se volvió hacia la pequeña—. ¡La buena de Lady Chatterley tomándose esas molestias por ti! ¡Sin ninguna necesidad!
—No fue molestia, sólo un paseo —dijo Connie sonriendo.
—¡Fue muy amable de su parte, se lo agradezco! ¡Así que ella estaba llorando! Sabía que algo iba a pasar en cuanto se alejaran. Esta niña le tiene miedo, eso es lo que pasa. Para ella es como un extraño, muy extraño, y no creo que lleguen a llevarse bien. Él es muy raro.
Connie no supo qué decir.
—¡Mira, abuela! —dijo la niña, radiante.
La vieja vio la moneda de seis peniques en la mano de la niña.
—¡Ah, seis peniques! Oh, su señoría, no tiene que hacerlo, no tiene por qué.
¿Ves qué buena es Lady Chatterley contigo? Has tenido suerte esta mañana.
La mujer pronunció el nombre como toda la gente del pueblo lo hacía:
Chat’ley. “¿Ves qué buena es Lady Chat’ley contigo?”
Connie no pudo evitar ver la nariz de la vieja y ésta se limpió con negligencia
la cara con el dorso de la muñeca y no logró quitar el tizne.
Connie comenzó a alejarse.
—Le agradezco mucho, Lady Chat’ley, se lo aseguro... Dale las gracias a Lady
Chat’ley —ordenó a la niña.
—Gracias —gorjeó la pequeña.
—Adiós, cariño. Buenos días —dijo Connie riendo y se alejó aliviada.
Le pareció curioso que ese hombre delgado y altanero tuviera por madre a esa mujer pequeña y sagaz.
Tan pronto como Connie se fue, la mujer se acercó al trozo de espejo que
tenía en la cocina y se vio la cara. Viéndola, con un pie golpeaba el piso con impaciencia.
—¡Tenía que encontrarme con este tosco delantal y la cara sucia! ¡Bonita idea va a tener de mí!
Connie se dirigió lentamente a su hogar en Wragby. ¡Hogar! Era una palabra excesivamente cálida para esa enorme y tediosa madriguera. Era una palabra que había tenido sus días, pero ahora era una palabra caduca. Todas las grandes palabras, le parecía a Connie, eran para su generación palabras decrépitas: amor, alegría, felicidad, hogar, madre, padre, marido; todas esas palabras grandes y dinámicas estaban medio muertas y agonizaban cada día. El hogar era la casa donde vivías, el amor era un elemento sobre el que no te engañabas, alegría era una palabra que se aplicaba a un buen chárleston, felicidad era un término hipócrita utilizado para confundir a los demás, un padre era un individuo que disfrutaba su propia existencia, un marido era el hombre con quien vivías y a quien levantabas el ánimo. En cuanto al sexo, la última de las grandes palabras, era un término usado en las fiestas para describir la excitación que te duraba un tiempo y luego te dejaba más andrajoso que nunca. ¡Deshilachado! Era como si estuvieras hecho de un material barato que se iba deshaciendo en la nada.
Todo lo que quedaba era un terco estoicismo: y en él se hallaba un inequívoco placer. En la experiencia de la nada de la vida, fase tras fase, etapa tras etapa, había cierta espantosa satisfacción. ¡Eso era todo! Siempre era ésta la última declaración: hogar, amor, matrimonio, Michaelis: ¡Eso era todo! Y cuando uno muriera sus últimas palabras serían: ¡Eso era todo!
¿Dinero? Quizás en este caso no pudiera decirse lo mismo. El dinero siempre hacía falta. El dinero, el éxito, la diosa meretriz, como Tommy Dukes se empeñaba en llamarla citando a Henry James, era una necesidad permanente. No podía gastarse la última moneda y decir luego: ¡Eso es todo! No, si llegaras a vivir diez minutos más, ibas a querer más monedas para esto o lo otro. Para que el negocio siguiera funcionando automáticamente, requerías dinero. Era indispensable tenerlo. Y no necesitabas nada más. ¡Eso era todo!
Porque, por supuesto, no tenías la culpa de estar vivo. Una vez que estás vivo, el dinero es una necesidad, la única necesidad absoluta. En caso de apuro puedes conseguir cualquier cosa. Pero no dinero. Enfáticamente, ¡de eso se trata!
Connie pensó en Michaelis y el dinero que podría haber tenido con él e incluso el que ella no deseaba. Prefería los ingresos menores que ella ayudó a ganar a Clifford con sus escritos, escritos que ella había ayudado a hacer. “Clifford y yo juntos ganamos mil doscientas libras al año escribiendo”, así lo consideraba ella. ¡Hacer dinero! ¡Hacer dinero! De la nada. ¡Sacándolo del aire! ¡La última hazaña de la que humanamente se puede estar orgulloso! Lo demás eran tonterías.
Connie volvió a casa a unir fuerzas con Clifford, para inventar otro cuento a partir de la nada, un cuento que significaba dinero. Clifford parecía preocuparse mucho de la calidad de sus relatos. A ella esto no le preocupaba. ¡No tiene sustancia!, había dicho su padre. ¡Doce cientos de libras el año anterior!, fue la réplica simple y definitiva.
Cuando eres joven, dispones los dientes, muerdes y resistes hasta que el dinero comienza a fluir de un lugar invisible; era una cuestión de poder. Era una cuestión de voluntad; una muy sutil y poderosa emanación de tu voluntad que te devuelve la misteriosa nada del dinero, una palabra escrita en un trozo de papel. Una suerte de magia triunfal. ¡La diosa meretriz! Bien, si uno ha de prostituirse, ¡que sea a la diosa meretriz! Siempre se podía despreciarla, así uno se haya prostituido ante ella, lo cual era magnífico.
Por supuesto, Clifford aún respetaba tabús y fetiches infantiles. Deseaba que lo consideraran “verdaderamente bueno”, lo cual era un completa tontería. Lo de verdad bueno era lo que se imprimía. No era bueno ser de verdad bueno y quedarse con el material. Era como si los hombres “realmente buenos” perdieran el autobús. Después de todo sólo se vive una vez, y si pierdes el autobús te quedarás en la calle con el resto de los fracasos.
Connie contemplaba un invierno en Londres con Clifford, el siguiente invierno. Él y ella habían cogido bien el autobús y bien podían viajar un tiempo en la parte alta, para exhibirse.
Lo único malo era que Clifford tendía a mostrarse confuso, ausente, a caer en ataques de depresión vacíos. Era la herida de su psique emergiendo. Y eso provocó que Connie quisiera gritar. Oh, Dios, si el mecanismo de la conciencia fallaba, ¿qué se debía hacer? ¡Al diablo con todo, cada uno hacía su parte! ¿Había que defraudar?
A veces Connie lloraba amargamente, e incluso en pleno llanto se decía: Tonta, mojando pañuelos. Como si sirviera de algo.
Desde Michaelis había decidido que no quería nada. Esa parecía la solución más simple para lo que de otro modo sería insoluble. No deseaba más de lo que tenía, sólo deseaba seguir adelante con lo que había conseguido: Clifford, los relatos, Wragby, la renta Lady Chatterley, dinero y fama, tal como sucedía. Quería seguir adelante con todo. Amor, sexo, toda esa clase de cosas, sólo agua helada. Lámelo y olvídalo. Si en tu mente no dependes de ello, no es nada. Especialmente el sexo. ¡Nada! Resuélvelo en tu mente y terminará el problema. El sexo y una bebida, los dos duran más o menos lo mismo, producen el mismo efecto y tienen un costo aproximado.
¡Un niño, un bebé! Esa seguía siendo una de las grandes emociones. Connie se internaría cautelosamente en ese experimento. En primer término elegir un hombre, y era curioso, no había en el mundo un hombre del que deseara tener un hijo. ¡Un hijo de Mick! ¡Qué pensamiento repulsivo! Mejor tener un hijo de un conejo. ¿Tommy Dukes? Era muy amable, pero de alguna manera era imposible asociarlo con un bebé, pertenecía a otra generación. Terminaba en sí mismo. Y entre el resto del amplio número de amistades de Clifford no había un hombre que no despertara su desprecio si imaginaba tener un hijo con él. Había varios que podían ser elegidos como amantes, incluido Mick. ¡Pero dejar que engendraran un hijo en ti! ¡Uf! Humillación y abominación.
¡Eso era todo!
Connie tenía el niño metido en la cabeza. ¡Espera! ¡Espera! Tamizaría generaciones enteras de hombres hasta dar con uno que valiera la pena. “Recorre las calles y callejones de Jerusalén y trata de encontrar un hombre”. Había sido imposible encontrar un hombre en la Jerusalén del profeta, aunque abundaban los humanos de sexo masculino. ¡Pero un hombre!, ¡c’est une autre chose!
Connie tenía la idea de que tendría que ser un extranjero: no un inglés y mucho menos un irlandés. Un extranjero auténtico.
¡Espera! ¡Espera! El próximo invierno iría con Clifford a Londres, y el siguiente irían al extranjero, el sur de Francia, Italia. ¡Espera! No había prisa con el niño. Era un asunto exclusivamente suyo, y el único punto que, a su extraña manera femenina, se tomaba en serio hasta el fondo de su alma. No se arriesgaría con el primero en llegar, ¡no, nunca! Se puede elegir un amante en cualquier momento, pero no al hombre que engendrará un hijo en tu vientre. ¡Espera, espera!, esto es algo muy diferente. “Recorre las calles y callejones de Jerusalén...” No se trata del amor, se trata de un hombre. Uno al que incluso se pueda odiar en lo personal. Y si era el hombre, ¿qué podía importar el odio personal? Esto tenía que ver con otra parte de uno mismo.
Como de costumbre había llovido y los senderos estaban muy húmedos para la silla de Clifford, pero Connie salía. Salía sola todos los días, principalmente al bosque, donde se hallaba sola todo el tiempo. No veía a nadie por allí.
Esta vez quería enviarle un mensaje al guardián, y como el mensajero estaba en cama con influenza —siempre parecía haber alguien con influenza en Wragby—, Connie se ofreció para ir a la casa de campo.
El aire era suave y siniestro, como si el mundo agonizara lentamente. Gris, pegajoso y silente, incluso el que llegaba de las minas de carbón, porque los pozos estaban trabajando corto tiempo y ese día estaban detenidos por completo. ¡El fin de todas las cosas!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.