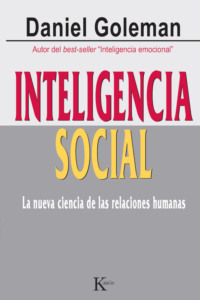Kitabı oku: «Inteligencia social», sayfa 10
PENSÁNDOLO BIEN…
«¿Qué hace esa mujer llorando a solas frente a una iglesia? Parece que se trata de un funeral y está lamentando la pérdida de un ser querido pero, pensándolo bien… esto no tiene la menor pinta de ser un funeral. ¿Qué estaría haciendo, en tal caso, esa limusina blanca engalanada de flores aparcada frente a la iglesia. ¡Es una boda! ¡Qué bonito!»
Eso fue, aproximadamente, lo que pensó al contemplar la fotografía en la que una mujer estaba llorando delante de una iglesia y se sintió tan afligida que estuvo a punto de llorar. Pero, después de echarle una segunda ojeada más detenida y de pensárselo mejor, sin embargo, su primera impresión cambió por completo y, cuando se dio cuenta de que era una mujer dispuesta a acudir a una boda, la tristeza se trocó en gozo. Y es que cuando nuestra percepción cambia, también lo hacen correlativamente nuestras emociones.
Este episodio de la vida cotidiana se deriva de una investigación sobre los mecanismos cerebrales dirigida por Kevin Ochsner quien, a los treinta y pocos años, se ha convertido en una de las figuras pioneras de esta disciplina en ciernes que emplea las nuevas técnicas de imagen cerebral que hoy en día nos proporciona la ciencia.30 Cuando visité a Ochsner en su pulcra oficina, un oasis de orden en Schermerhorn Hall, la rancia conejera que aloja el departamento de psicología de Columbia, me explicó sus métodos.
En la investigación realizada por Ochsner, un voluntario de la RMNf Research Center de Columbia yace tumbado sobre una camilla dentro del largo y oscuro cilindro de un equipo de resonancia magnética, llevando sobre su cabeza una especie de pajarera encargada de registrar las ondas de radio emitidas por su cerebro. Un espejo diestramente colocado en ángulo de 45° sobre la jaula proporciona una semblanza de contacto reflejando una imagen proyectada desde el extremo más alejado de la camilla, la zona en la que los pies del sujeto asoman del aparato.31
Pero, por más que se trate de un entorno escasamente natural proporciona, no obstante, una imagen muy detallada de la respuesta cerebral a determinados estímulos, ya sea la foto de una persona aterrada o, empleando auriculares, la risa de un bebé. Los estudios de imagen cerebral que emplean estos métodos han permitido a los neurocientíficos determinar con una exactitud sin precedentes las regiones cerebrales que participan en una amplia diversidad de encuentros interpersonales.
En la investigación dirigida por Ochsner con que iniciábamos esta sección, una mujer debía contemplar una fotografía y anotar claramente los pensamientos y sentimientos que le suscitase la imagen. Luego fue invitada a echar un nuevo vistazo a la fotografía y considerar más detenidamente la situación. Esa revisión fue la que le permitió pasar de la imagen inicial de un funeral a la de una boda, un cambio que debilitó los mecanismos neuronales desencadenantes de su tristeza.
La secuencia neuronal es concretamente la siguiente: la amígdala derecha, el centro que desencadena las emociones más angustiosas, comienza llevando a cabo una valoración emocional automática y ultrarrápida de lo que está sucediendo en la fotografía –un funeral– y activa, en consecuencia, los circuitos de la tristeza.
Esa primera respuesta emocional es tan espontánea y veloz que, cuando la amígdala dispara sus reacciones para activar otras regiones cerebrales, los centros corticales encargados del pensamiento todavía no han acabado de analizar la situación. El disparo de la amígdala se ve corroborado y perfeccionado luego por los sistemas que vinculan los centros emocionales a los cognitivos, agregando así una tonalidad emocional a nuestra percepción. Así es como se articulan nuestras primeras impresiones («¡Qué triste! Está llorando en un entierro»).
La reconsideración deliberada de la fotografía («No es un entierro, sino una boda») acaba reemplazando la impresión inicial por otra nueva, momento en el cual el primer aluvión de sentimientos negativos se ve reemplazado por otro más positivo e iniciando una cascada de mecanismos que acaban silenciando a la amígdala y otros circuitos relacionados.
Los resultados de la investigación dirigida por Ochsner sugieren que, cuanta mayor es la implicación de la corteza cingulada anterior, más probable es que la reconsideración racional posterior acabe transformando positivamente nuestro estado de ánimo. Cuanto mayor es, además, la activación de las áreas prefrontales durante la reevaluación, más silenciosa se torna la amígdala.32 Es como si, cuanto más intensa fuera la voz de la vía superior, más silenciosa se mantuviera la inferior.
Parece, pues, que la reconsideración consciente de una situación perturbadora lleva a la vía superior a controlar la amígdala mediante la activación de una serie de circuitos prefrontales alternativos. Por su parte, la estrategia mental concreta a la que apelamos durante la reevaluación parece determinar cuál de los circuitos que silencian la amígdala se activará.
Hay un circuito prefrontal que se activa cuando contemplamos de manera objetiva y desapegada –como si no tuviéramos la menor implicación personal con ella (la estrategia típicamente usada, dicho sea de paso, por los profesionales de la salud)– el malestar de otra persona, como el sufrimiento de un paciente gravemente enfermo, pongamos por caso.
Otra vía superior diferente y menos directa se activa cuando consideramos la situación del paciente desde una perspectiva más positiva diciéndonos, por ejemplo, que no está tan enfermo, que posee una constitución fuerte y que lo más probable es que se recupere.33 Al cambiar de este modo el significado de lo que percibimos, se modifica también su impacto emocional ya que, como dijo Marco Aurelio hace ya unos milenios, el sufrimiento «no se debe a la cosa misma sino al modo en que la estimamos, algo que podemos revocar en cualquier momento».
Los datos proporcionados por esta reevaluación nos permiten corregir la idea tan difundida como equivocada de que, puesto que «lo que pensamos, sentimos y hacemos discurre automáticamente en el tiempo que dura un parpadeo–, nos hallamos a merced de nuestra vida mental.34
Como dice Ochsner, «la idea de que todo sucede “automáticamente” resulta bastante equivocada. A fin de cuentas, la reevaluación modifica nuestra respuesta emocional y, cuando la realizamos deliberadamente, logramos un mayor control consciente de nuestras emociones».
El simple hecho de nombrar mentalmente las emociones que experimentamos puede refrenar también el funcionamiento de la amígdala, una forma de reevaluación que tiene grandes implicaciones en nuestra vida social.35 Por un lado, corrobora la posibilidad de modificar nuestras reacciones reflejas negativas hacia alguien, reconsiderando más detenidamente la situación y reemplazando una actitud irreflexiva por otra más útil tanto para los demás como para nosotros mismos.
Pero la vía superior también nos proporciona la posibilidad de responder del modo en que más nos guste, aun cuando hayamos sufrido un contagio indeseado.36 En tal caso, en lugar de vernos desbordados por el miedo histérico de alguien, podemos mantener la calma y proporcionar una ayuda más eficaz y, si alguien se halla demasiado agitado y no queremos compartir su estado, podemos protegernos del contagio y permanecer resueltamente en nuestro estado de ánimo preferido.
Son muchos los retos a los que nos enfrenta la vida y, si bien la vía inferior nos brinda una primera oportunidad de respuesta, la superior nos permite decidir la que realmente queremos dar.
LA REMODELACIÓN DE LA VÍA INFERIOR
David Guy tendría unos dieciséis años cuando experimentó su primer ataque de ansiedad. Ocurrió en clase de inglés, cuando su maestro le invitó a leer en voz alta su redacción semanal.
En ese mismo instante, su mente se vio desbordada por imágenes de sus compañeros de clase porque aunque, por aquel en- tonces, ya quería ser escritor y empezaba a experimentar con nuevas técnicas, sabía perfectamente que sus compañeros no tenían el menor interés en la escritura y no mostrarían el menor empacho en burlarse de él.
David se esforzó denodadamente por evitar lo que se imaginaba como el mayor de los ridículos, pero ello no impidió que se viese paralizado por el miedo. Su rostro enrojeció, sus manos empezaron a sudar y el corazón le latía tan deprisa que casi se le cortó la respiración y fue incapaz de articular una sola palabra. Y lo peor era que, cuanto más lo intentaba, mayor era el pánico que experimentaba.
Ese miedo escénico no desapareció con el paso del tiempo. Poco importó que el último curso fuese elegido delegado de clase porque, apenas se enteró de que debía pronunciar un discurso de aceptación, declinó la oferta. Más tarde, después de haber publicado su primera novela a los treinta años, David sigue sorteando como mejor puede ese tipo de situaciones y rechazando las invitaciones que recibe para hablar en público de su novela.37
Son muchas las personas que, como David Guy, tienen miedo a hablar en público. Las encuestas realizadas en este sentido demuestran que ésa es la más frecuente de todas las fobias y que afecta a uno de cada cinco ciudadanos de nuestro país. Pero el miedo escénico no es sino una de las principales modalidades que asume la “fobia social”, término con el que el manual de diagnóstico psiquiátrico denomina a la ansiedad generada por situaciones que van desde el miedo a conocer gente nueva hasta hablar con personas desconocidas, comer en público o incluso usar un lavabo público.
Como bien ilustra el caso de David, el primer episodio de este tipo suele presentarse en la adolescencia, pero el miedo dura toda la vida y quien lo padece hace lo que sea por evitar la situación temida, ya que sólo con imaginarlo puede desencadenar un ataque de ansiedad.
El miedo al público posee un extraordinario poder biológico. En tal caso, basta con que el sujeto imagine simplemente las críticas de la audiencia para que la amígdala responda con un aluvión de hormonas del estrés en lo que bien podemos calificar como el equivalente de un auténtico temporal fisiológico.
Esos miedos aprendidos dependen parcialmente de los circuitos relacionados con la amígdala, un conglomerado neuronal al que Joseph LeDoux denomina “el centro del miedo” y al que lleva estudiando desde hace varias décadas en el Center for Neural Science de la Universidad de Nueva York.38 Según LeDoux, las células de la amígdala en las que se registra la información sensorial y las áreas adyacentes que aprenden el miedo, desencadenan nuevas pautas en el momento en que un miedo ha sido aprendido.39
Nuestros recuerdos son, en parte, reconstrucciones. Cada vez que evocamos un recuerdo, nuestro cerebro lo reescribe, actualizando el pasado en función de nuestros intereses y preocupaciones presentes. A nivel celular, recuperar un recuerdo significa, por tanto, según LeDoux, “reconsolidarlo”, es decir, modificarlo gracias a una nueva síntesis proteica que nos permite almacenarlo actualizado.40 Cada vez, pues, que evocamos un recuerdo, reorganizamos su misma configuración química hasta el punto de que, la próxima vez que lo evoquemos, volverá tal y como se vio modificado.
Los datos concretos de la nueva consolidación dependen de lo que aprendamos mientras lo recordemos, y si lo único que experimentamos es el fogonazo del miedo, no haremos más que intensificarlo. Pero la vía superior también puede aportar razón a la inferior porque si, en el momento en que experimentamos el miedo, nos decimos algo que alivie su presión, el mismo recuerdo suele recodificarse con menor intensidad. Así es como podemos aprender a evocar gradualmente el recuerdo temido sin experimentar la emergencia de la angustia en cuyo caso, según LeDoux, las células de la amígdala se reprograman y desarticulan el condicionamiento original del miedo.41 Por ello, el objetivo de este tipo de terapia puede ser considerado como una reconfiguración gradual de las neuronas ligadas al miedo aprendido.42
Hay ocasiones en que el tratamiento recurre a la exposición real a las situaciones ansiógenas, lo que permite que la persona experimente la fobia y, simultáneamente, ejercite el modo de dominarla. Las sesiones de exposición empiezan con una relajación que, muy a menudo, consiste en unos pocos minutos de lenta respiración abdominal, seguida de la exposición a la situación amenazante en una cuidadosa gradación que culmina en la peor de sus versiones.
Consideremos, por ejemplo, la terapia de exposición para el control de la angustia, que opera del mismo modo que la reducción del miedo. Durante las sesiones que se llevaron a cabo al respecto con policías de tráfico de Nueva York, una policía afirmó haberse dirigido hecha una furia a un motorista que la había insultado llamándola «¡Sucia puta!». Ésa fue, durante la terapia de exposición, la misma frase que se le repitió, primero en un tono lacónico y luego con una intensidad emocional cada vez mayor que incluso acabó apelando al empleo de gestos obscenos. La tarea de la policía consistía, entretanto, en permanecer sentada lo más tranquila posible. La exposición concluyó con éxito cuando, independientemente de lo aborrecible de la situación, aprendió a permanecer relajada y pudo volver de nuevo a la calle y rellenar tranquilamente una multa de tráfico en medio de una lluvia de improperios.43
Hay veces en que los terapeutas hacen todo lo posible por recrear, en el entorno seguro proporcionado por la terapia, la escena desencadenante de un determinado miedo social. Cierto terapeuta cognitivo muy conocido por su experiencia en el tratamiento de la ansiedad recurre a la terapia grupal con una audiencia que ayuda al paciente a superar el miedo a hablar en público.44 En tal caso, el paciente debe adiestrarse en los métodos de relajación y apelar a pensamientos que puedan contrarrestar los que habitualmente generan su ansiedad, mientras el grupo asume actitudes cada vez más angustiosas, desde el aburrimiento hasta los comentarios irónicos y la franca desaprobación.
A decir verdad, la intensidad de la exposición debe mantenerse siempre dentro de los límites de lo manejable. Una mujer que tenía que enfrentarse a una audiencia manifiestamente hostil se excusó para ir al cuarto de baño y, una vez ahí, cerró la puerta y se negó a salir, hasta que finalmente pudieron persuadirla para que continuase el tratamiento.
El simple hecho de revisar, con alguien que nos ayude a contemplarlo desde una perspectiva levemente diferente, un recuerdo doloroso puede, según LeDoux, contribuir a aliviar gradualmente parte de la ansiedad provocada por el recuerdo perturbador. Ésta puede ser una de las razones que explican la liberación que se produce cuando cliente y terapeuta reprocesan lo sucedido, porque la misma conversación puede modificar el modo en que el cerebro registra lo que está equivocado.
«Esto es algo –según LeDoux– que sucede de manera natural cuando la revisión mental de una determinada preocupación nos permite asumir una nueva perspectiva», empleando así la vía superior para remodelar la inferior.45
EL CEREBRO SOCIAL
Como le dirá cualquier neurocientífico, la expresión “cerebro social” no se refiere tanto (como hacía la frenología) a un lóbulo o un nódulo neuronal concreto, como al conjunto de circuitos que orquestan nuestras relaciones interpersonales.46 Pues, si bien algunas estructuras cerebrales desempeñan un papel muy importante en el modo en que gestionamos nuestras relaciones, no hay ninguna de ellas que se ocupe exclusivamente de nuestra vida social.47
Hay quienes opinan que esta amplia diversificación de la responsabilidad neuronal de nuestra vida social quizás se deba al hecho de que, al finalizar el proceso biológico que llevó, en la antigua prehistoria, a la Naturaleza a esculpir el cerebro de los primates, el grupo acabó asumiendo un papel fundamental en nuestro repertorio de supervivencia. Y, para la creación del sistema de gestión de esta nueva posibilidad, la Naturaleza parece haber contado con las estructuras cerebrales disponibles en esa época, combinando diferentes regiones ya existentes en un conjunto coherente de vías que nos sirvieran para afrontar los retos derivados de esas complejas relaciones.
Aunque el cerebro recurra a cualquier parte de la anatomía para tareas muy diversas, pensar en la actividad cerebral en términos de una determinada función, como la interacción social, por ejemplo, proporciona a los neurocientíficos un modo muy sencillo (aunque ciertamente también muy vago) de organizar la, de otro modo, desalentadora complejidad de los aproximadamente cien mil millones de neuronas y sus cerca de cien billones de conexiones neuronales, la mayor densidad de conexiones conocida por la ciencia. También hay que recordar que esas neuronas se organizan en módulos cuya conducta se asemeja a la de un com- plejo móvil de Calder en el que el movimiento de un determinado elemento reverbera en todos los demás.
Tampoco debemos olvidar una última complicación: la Naturaleza economiza sus recursos. La serotonina, pongamos por caso, es un neurotransmisor que genera sentimientos de bienestar en el cerebro. En este sentido, por ejemplo, los antidepresivos ISRS («inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina») incrementan la tasa de serotonina y elevan así el estado de ánimo. Pero hay que señalar que la serotonina también regula el funcionamiento del intestino y que cerca del noventa y cinco por ciento de la serotonina corporal se halla en el tracto digestivo, donde siete tipos diferentes de receptores gestionan actividades que van desde la liberación del flujo de enzimas digestivas hasta el movimiento intestinal.48

Algunas de las principales regiones de los circuitos neuronales del cerebro social
Del mismo modo que una determinada molécula puede regular la digestión y la felicidad, casi todos los sistemas neuronales que componen el cerebro social parecen controlar un determinado rango de actividad, pero cuando operan en conjunto para hacer frente a una determinada interacción personal, por ejemplo, redes muy remotas acaban coordinándose y estableciendo un conducto neuronal común.49
Los métodos de imagen cerebral han facilitado la mayor parte de la cartografía del cerebro social. Pero, al igual que sucede con un turista que se encuentra de paso por París durante sólo unos días, la imagen cerebral no aspira a visitar todos los lugares interesantes, sino a centrarse exclusivamente en los aspectos más significativos, lo que necesariamente implica sacrificar los detalles. Por ello, si bien las imágenes de la RMNf resaltan la superautopista social que conecta la corteza orbitofrontal con la amígdala, pierden de vista los detalles concretos de los catorce núcleos diferentes aproximados que componen la amígdala, cada uno de los cuales desempeña funciones muy diferentes. Son muchas, pues, las cosas que todavía puede enseñarnos esta nueva rama de la ciencia. (Los lectores interesados en más detalles sobre este tema pueden echar un vistazo al Apéndice B.)
6. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA SOCIAL?
Tres adolescentes de doce años se encaminan hacia un campo de fútbol para asistir a clase de gimnasia. Delante va un muchacho regordete seguido de otros dos de aspecto atlético que se mofan de él.
–¿Así que vas a tratar de jugar al fútbol? –pregunta, en tono sarcástico y despectivo, uno de ellos, en una situación que, teniendo en cuenta los códigos sociales que rigen la conducta de esos adolescentes, bien puede desembocar en una pelea.
El chico rechoncho cierra entonces los ojos unos instantes y respira profundamente, como si estuviera preparándose para un enfrentamiento. Pero luego se dirige a los demás con voz tranquila y serena diciendo:
–Sí, ya sé que no juego muy bien al fútbol, pero aun así voy a intentarlo –y luego, tras una breve pausa, agrega–: Pero lo cierto es que sé dibujar muy bien. Mostradme algo y veréis lo bien que lo dibujo. Después, dirigiéndose a su antagonista, añade:
–¡Me parece fantástico que sepas jugar bien al fútbol! ¡Me parece realmente fantástico! A mí también me gustaría jugar tan bien como tú. Quizás, si sigo entrenándome, acabe consiguiéndolo.
–La verdad es que no lo haces tan mal –responde entonces el primero, completamente desarmado, en un tono muy afectuoso–: Si te interesa quizás pueda enseñarte algunos trucos.
Este breve episodio constituye un ejemplo magistral de inteligencia social en acción que puede acabar convirtiendo en una buena amistad lo que perfectamente podría haber acabado generando una enemistad.1 Pues, nuestro aspirante a artista no sólo supo capear las turbulentas corrientes sociales de la enseñanza secundaria, sino que superó también con creces una competición intercerebral invisible y mucho más sutil.
Conservando la serenidad, nuestro héroe se resistió a reaccionar al sarcasmo y acabó llevando a sus ofensores hacia un terreno emocionalmente más amable. Se trata de un ejemplo evidente de una especie de jiu-jitsu neuronal aplicado al mundo de la relación que transforma la química emocional compartida desde un rango hostil hasta otro positivo.
«La inteligencia social se manifiesta claramente en los ámbitos de la guardería, el patio de recreo, el cuartel, la fábrica y la sala de subastas, pero elude las condiciones formales estándar del laboratorio.» Eso fue lo que dijo Edward Thorndike, el psicólogo de la Universidad de Columbia que propuso el concepto, en un artículo publicado en 1920 en el Harper’s Montly Magazine,2 en el que afirmó claramente la importancia de las relaciones interpersonales en multitud de campos, especialmente el liderazgo. «La falta de inteligencia social puede convertir –escribió– al mejor de los mecánicos de una fábrica en el peor de los capataces.»3
Pero, a finales de los cincuenta, David Wechsler, el conocido psicólogo que puso a punto la que actualmente sigue siendo una de las medidas del CI más ampliamente utilizadas, desdeñó la inteligencia social considerándola como «un caso particular de la inteligencia general aplicada al campo de las situaciones sociales».4
Hoy en día, medio siglo más tarde, parece que ya ha llegado el momento de recuperar la llamada “inteligencia social”, en la medida en que la neurociencia empieza a cartografiar las regiones cerebrales que controlan la dinámica interpersonal [los lectores interesados pueden encontrar más detalles al respecto en el Apéndice C].
Si queremos contar con una comprensión más plena de la inteligencia social, deberemos revisar el concepto, asegurándonos de que también incluye aptitudes “no cognitivas” como, por ejemplo, la sensibilidad de la madre que, sin necesidad de detenerse siquiera a pensar un instante lo que tiene que hacer, sabe conectar adecuadamente con su bebé para calmar su llanto.
Los psicólogos todavía no tienen claro cuáles son las habilidades sociales y cuáles las emocionales. Esto no resulta nada extraño porque, como también sucede con el cerebro social y el cerebro emocional, ambos dominios se hallan muy entremezclados.5 Como dice Richard Davidson, director del Laboratory for Affec-tive Neuroscience de la Universidad de Wisconsin: «Todas las emociones son sociales. Resulta imposible separar la causa de una emoción del mundo de las relaciones, porque son las relaciones sociales las que movilizan nuestras emociones».
Mi propio modelo de la inteligencia emocional se centraba en la inteligencia social sin prestar, como hacen otros teóricos, mucha importancia a ese hecho.6 Pero, como hemos acabado descubriendo, el simple hecho de ubicar la inteligencia social dentro del ámbito de lo emocional nos impide pensar con claridad en las aptitudes que favorecen la relación, ignorando lo que sucede en nuestro interior cuando nos relacionamos, una miopía que soslaya la dimensión “social” de la inteligencia.7
Los ingredientes fundamentales de la inteligencia social pueden agruparse, en mi opinión, en dos grandes categorías: la conciencia social (es decir, lo que sentimos sobre los demás) y la aptitud social (es decir, lo que hacemos con esa conciencia).
LA INTELIGENCIA SOCIAL
LA CONCIENCIA SOCIAL
La conciencia social se refiere al espectro de la conciencia interpersonal que abarca desde la capacidad instantánea de experimentar el estado interior de otra persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso situaciones socialmente más complejas. La conciencia social está compuesta, en mi opinión, por los siguientes ítems:
Empatía primordial: Sentir lo que sienten los demás; interpretar adecuadamente las señales emocionales no verbales.
Sintonía: Escuchar de manera totalmente receptiva; conectar con los demás.
Exactitud empática: Comprender los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás.
Cognición social: Entender el funcionamiento del mundo social.
APTITUD SOCIAL
Pero el simple hecho de experimentar el modo en que se siente otra persona, o de saber lo que piensa o pretende, no es más que el primer paso, porque lo cierto es que no basta con ello para garantizar una interacción provechosa. La siguiente dimensión, la aptitud social, se basa en la conciencia social que facilita interacciones sencillas y eficaces. El espectro de aptitudes sociales incluye:
Sincronía: Relacionarse fácilmente a un nivel no verbal.
Presentación de uno mismo: Saber presentarnos a los demás.
Influencia: Dar forma adecuada a las interacciones sociales.
Interés por los demás: Interesarse por las necesidades de los demás y actuar en consecuencia.
Tanto el dominio de la conciencia social como el de la aptitud social van desde las competencias básicas características de la vía inferior hasta las articulaciones más complejas propias de la vía superior. Así, por ejemplo, la sincronía y la empatía primordial son capacidades exclusivas de la vía inferior, mientras que la exactitud empática y la influencia combinan las vías superior e inferior. Y, por más “blandas” que puedan parecer algunas de estas habilidades, ya existen muchos tests y escalas para valorarlas.