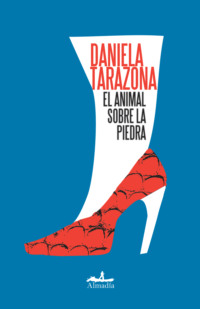Kitabı oku: «El animal sobre la piedra», sayfa 2
IV
MUERTE
He llegado a mi destino, estoy aliviada.
Compro el boleto de tren en la taquilla del aeropuerto. Tomo un café.
Debo haberme quedado dormida al ocupar el asiento del vagón porque no recuerdo cuándo comenzó a moverse. Mi memoria invoca las manos artríticas de una mujer anciana que viajaba sentada frente a mí, eran semejantes a las de mi madre. Ella tenía las manos sobre el vientre cuando murió.
La levanté de la cama; estaba delgada y en la temperatura de su piel se preveía la cercanía de la muerte. Me pidió que la llevara al baño y orinó. El último líquido que salió de su cuerpo se mezcló con el agua clorada del excusado.
En ese chorro mi madre se deshizo de algo delicado y vital. Su orina olía a alcanfor por efecto de las medicinas.
La muerte era inevitable: dolor, entonces. “Mi madre muere; mi madre se sujeta de la loza blanca. Resta que arañe esa superficie lisa y entonces morirá”, le grité a Mercedes, que acomodaba las almohadas en la cama.
Mi madre, en la agonía, dijo que se despegaba del suelo.
Pronunció otras palabras; fueron incoherencias en la tierra de su cerebro, que empezaba a secarse. Se había perdido el agua y morían los peces: mi madre tragaba bocanadas de aire y movía la boca con lentitud. Deseó la exhalación que no podía concretar hacía meses, quería morir respirando.
Cuando su cuerpo quedó vacío –el tono de los músculos disminuyó de pronto– puso las manos sobre el vientre, apretó los labios y, al soltarlos, Mercedes y yo escuchamos un sonido leve: su última expresión fue un gemido.
Miré de reojo a la muerte sucediendo como un trueno: era un relámpago plateado en la nuca de mi madre, de terrible alcance y sonido.
Después de unos minutos había cambiado su piel. Cuando los latidos del corazón cesan, el rostro se deshidrata y se vuelve verdoso.
Mi hermana puso una almohada más bajo su cabeza, la cobijó y repitió tres veces: “ya no irá a ninguna parte”.
En este nuevo lugar sólo existo yo y en mi pasado, los muertos. He conseguido un hostal limpio. Me baño y duermo una siesta. Al despertar, observo con incredulidad el contorno de mi cuerpo a un lado de la cama: es un pellejo fino, con mis huellas digitales y las arrugas grabadas; su tacto es similar al del pegamento que, de niña, me ponía sobre las palmas de las manos. Me miro la piel, me quito la camisa para verme el torso, no entiendo lo que descubren mis ojos: estoy hinchada, mis poros son mayores, o eso parece, y el color de mi piel es distinto. Miro de nueva cuenta el pellejo, lo recojo con las dos manos, lo palpo. En la parte que cubría mi cabeza reconozco las cicatrices de la varicela que tuve en la frente; manoseo el pellejo porque quiero recordarlo con claridad. El pellejo es mi historia. La pieza está completa. Me desprendí de él con movimientos cuidadosos.
Recojo el pellejo y lo llevo al basurero del baño. Lo miro allí, perdido para siempre, siento ganas de llorar porque no hay nadie a quien pueda contarle, me tiemblan las piernas.
Antes de dormir quise ir a la orilla del mar. Tras una hora de estar sentada en la cama viendo televisión, guardo mis cosas en la maleta y me la llevo porque no sé cuánto tardaré en volver.

Estoy desorientada. Creí que la costa estaba hacia el norte, pero llevo dos horas caminando y no sé hacia donde ir. No quiero hablar con nadie. La posibilidad de establecer una conversación me aterra ¿qué podría decir? Temo por mí misma. La tristeza ocupa mi garganta y si hablo, lloraré. Entonces, quien me escuche preguntará qué me ha pasado. Mi pensamiento no obedece, funciona de modo independiente –es como si alguien hablara dentro de mí– y, aunque camino por la calle donde suceden hechos reales, no puedo retenerlos. Me encuentro en un estado de confusión sostenida.
Hace un momento pensé que estaba desnuda, miré mi cuerpo y lo desconocí.
La piel me pica todavía. Miro mis antebrazos: se deshincharon, el tamaño de mis poros disminuyó –o eso creo, pero dentro de los músculos siento un ardor nuevo, a veces se calma y se convierte en una sensación de frío. Me rasco sin detenerme, me rasco también las piernas.
Espero un futuro que desconozco, como el de todos pero con menos gracia. Mi ambición de escapar fue vana o la salida que tomé –esto que me pasa– es la que restaba.
V
DESCANSO
Quiero subirme a una piedra de la playa, deseo quedarme allí hasta que me falte el agua. Voy. Me monto en la piedra porque es ya lo único que anhelo, me acomodo, entiendo que éste será mi sitio a partir de ahora.
El sol me calienta y los malestares del cuerpo se atenúan. Miro mis manos y noto que la piel ha engrosado en las muñecas.
Estoy aquí porque tengo el agua y la tierra reunidas. Puedo sumergirme en el mar cuando lo desee y pisar la tierra de vuelta. Necesito la procuración de los dos medios porque ya no sabría vivir de otra manera.
Poco después de llegar, siento un cansancio que me impide atestiguar ciertos hechos. Me quedo dormida.
El papel del testigo es reconocer los hechos. Pero el corazón del testigo no siempre tiene las cualidades de una estrella, no emite luz. Los testigos suelen ser personas débiles que se dejan llevar por sus pasiones y oscurecen lo que ven. De su mirada está hecha buena parte de la historia. En la vida propia, en ese limbo donde uno es uno mismo y se percibe el pulso de las vísceras, no hay otro que pueda hablar en nuestro nombre. Yo deseo dar mi testimonio porque sé que otros padecen de la misma manera sin que pueda atestiguarlo.
VI
TESTIGOS
Un hombre y un oso hormiguero que parece perro se sientan cerca de la piedra donde duermo. Los miro con los ojos entreabiertos, son como una figuración.
El hombre se pone de pie. Va de regreso al malecón. En ese momento, nota mi presencia, me ve acostada allí, durmiendo.
Ambos se acercan a la piedra.
Permanecen de pie frente a mí. Me miran. El oso estira el hocico, se inquieta, debe creer que estoy muerta.
El hombre da un paso, mientras, el oso tira en dirección opuesta porque quiere irse. El hombre lo reprime: “Espera, Lisandro”, dice.
Estoy enroscada. El hombre me toca el brazo y yo no me muevo, me gustaría que se fueran. Él insiste una y otra vez, quiere comprobar que no he muerto.
Abro los ojos; él se cautiva con mis globos redondos, de color rarísimo, que combinan el verde y el rojo. Restriego mis párpados y descubro que he perdido las pestañas. El hombre sigue viéndome como si encontrase a un animal nunca visto. Busco su mirada, él disimula y alza la vista para descansarla en el mar. Cuando gira la cabeza puedo ver su perfil. Las líneas de su cara son suaves, apenas existen sus facciones.
El oso tira de su correa, desea irse, pero él lo detiene y me mira de nuevo, dice con la voz en alto, suponiendo que no escucho bien: “¿Necesita algo?”.
Me incorporo despacio, sin fuerza, el cuerpo me duele. Bajo la cabeza hacia el suelo, esquivando sus ojos; le digo que tengo hambre.
Mi debilidad ahora es evidente: apenas puedo sostenerme en pie, me detengo del hombre como si las piernas no me respondieran, después de unos minutos consigo erguirme. El oso pega su hocico a mis pies, demuestra interés; lo empujo de vuelta, pidiéndole que se aleje. Me asusta.
Caminamos. El hombre anda con dificultad: lleva la correa del oso en la mano izquierda y el brazo derecho sobre mis hombros, sujetándome contra su cuerpo.
Al llegar a la puerta de la casa espero recargada en la pared, mientras él busca sus llaves y abre. Entramos. Lisandro se va a la cocina a beber agua y él me lleva al sillón. Me da una cobija pequeña en la que me envuelvo.
Él jala una silla y se sienta. Habla, pregunta de dónde soy y cómo me llamo. No digo nada. Se levanta para buscar una toalla. Cuando regresa yo estoy en la misma posición pero tiemblo.
Pongo la toalla sobre el sillón. Me enseña la puerta del baño.
Lisandro viene de vuelta, un poco más sereno que antes. Luego, cuando deja de rondarme, le sonrío, es una sonrisa pequeña, breve.
El hombre se ha vuelto mi compañero.
Dice que está acostumbrado a Lisandro, aunque todavía los vecinos lo vean con extrañeza. Lisandro es parte de su vida. Había estado solo hasta que lo encontró.
Quiere cortarle las garras porque le han crecido demasiado, Lisandro sufre de la misma manera que los perros de departamento: al no gastar sus uñas encima de la tierra, desarrolla garras que sólo las tijeras de jardinería pueden cortar.
Me cuenta que Lisandro estuvo enfermo de los pulmones, pues este no es su clima; el hombre se siente culpable por sus padecimientos. Cuando se enferma, Lisandro lleva la cola gacha pero eleva su largo hocico de manera honrosa.
El día que me encontraron, mi compañero le había dicho a Lisandro que el paseo le ayudaría a recobrar la salud, el bicho lo miró con ojos húmedos, como si supiera que esa vuelta por el mar sería distinta. Se resistía, cosa extraña, pues siempre había mostrado docilidad. Me dijo que fue difícil convencerlo, de vez en cuando iba a rastras, negándose a andar.
Mi compañero se sintió motivado a salir cuando vio el cielo enrojecido, “Fue el atardecer más hermoso del otoño”, recordó –pero era un engaño, claro, la pura inocencia de la vista.
Cuando sale a pasear con Lisandro está seguro de ser menos observado. Dice que la gente critica la pequeñez de sus facciones y que el desconcierto que produce es menor junto a su peculiar mascota.
VII
MI VIRTUD
En la sexta noche que paso en esta casa, mi compañero avisa que va a acostarse y pide que toque su puerta si tengo alguna necesidad. Llama a Lisandro y cierra la puerta lentamente, sin dejar de observarme. Yo descubrí que podía ver el mar por la ventana y estuve contemplándolo hasta que me dio sueño.
Le dije que estaba enferma pero es lo contrario. Mi cuerpo sabe que comienza un ciclo evolutivo. No he tenido el valor de comentárselo –nuestras conversaciones son desarticuladas y apenas puede entender lo que me sucede. Ahora que sé un poco de su historia, comprendo por qué me observa con duda pero siempre, al final de mis frases, cree y asiente. Dice que ha sido feliz pero cualquiera que lo mire con Lisandro por la calle puede decir a bote pronto que ha sufrido. Lisandro me gusta, aunque no pensé que pudiera dormir tranquila con un animal como él cerca de mí.
Nada de lo que imaginé antes se parece a lo que vivo hoy: si rememoro el discurrir de mis días pasados, su cadencia predecible, podría concluir, incluso, que nací de una noche a otra en un cuerpo que no era el de mi madre.
La hinchazón de mis facciones desapareció, a cambio, cuento con nuevas capacidades: cuando cierro los párpados puedo notar los contornos de las cosas, mis párpados son transparentes. Estas nuevas virtudes se agudizan con los días. Tengo mayor resistencia al calor y, en general, los motivos de angustia –como las voces de la gente en un sitio cerrado– ahora son asuntos sin relevancia. Me veo más tranquila, salvo en las noches, cuando se incrementa la sensibilidad de la piel que me arde al tocar las sábanas.
Al ocultarse el sol casi cualquier movimiento me cuesta, los miembros me pesan.
La piel sobre mis articulaciones es más gruesa y sé que mi olor ha cambiado. Lisandro se acerca a mí con familiaridad. También sus gestos me llevan a pensar que está reconociéndome, es cierto que me sé más animal desde que llegué.
Salimos de la casa.
Le digo a mi compañero: “Ver el mar me da esperanza. El agua no puede desaparecer porque moriríamos en el acto. Además, yo siempre me sentí anfibia. ¿Tú qué eres?”. Él se queda en silencio un momento y responde: “Yo desapareceré. No quiero decir que la muerte me llevará sino que un día desapareceré y es posible que sea para vivir en otro territorio”.
Un hombre mayor pasa a nuestro lado, se detiene, nos mira con descaro, luego dirige sus ojos a Lisandro y dice: “Estamos en decadencia”. Mi compañero baja la mirada, está furioso pero se contiene. Es posible que nuestra estampa asuste a las personas. Yo he perdido kilos y tengo un nuevo color en la piel; mi compañero no es grácil y su mirada inquieta; Lisandro, por su parte, despierta reacciones de enojo casi siempre. Yo creo que la gente se ofende al ver que tenemos un oso hormiguero como mascota. Mi compañero lo considera un animal doméstico, puede ser que la ofensa venga de ese hecho: de tener como mascota a un animal tan poco doméstico. Lo mismo soy yo: una mujer pero de otra especie.
VIII
ORIFICIO
Llegó el momento más estremecedor de mi transformación: perdí el sexo. Como mis articulaciones, ahora mi sexo está cubierto de una piel más gruesa.
Cuando decidí contárselo a mi compañero, él estaba sentado con las manos sobre las rodillas; cruzó una mano entre la otra, dedo contra dedo. Respondió que no podría llevarme al médico porque seríamos parte de un caso sin resolver. Luego, tuvo un momento de iluminación y continuó: “Eso que está pasándote puede ser producto de tu mente, yo soy vulnerable y si me enseñas tu sexo veré lo mismo que ves tú”. Nos quedamos en silencio durante media hora.
Después, preguntó: “¿Al llegar aquí sentiste alivio porque estabas junto al agua? ¿La luz del sol te satisface? Ya sé qué serás, todo coincide”.
Traté de obligarlo a que me dijera en qué estaba pensando; por fin habló: “eres una mutación, vas a ser otro animal antes de la madurez pero no lo sabías”. Me preguntó por mis síntomas, como si fuera un especialista, a muchas de sus preguntas respondí con un sí.
Le conté que tras dormir una siesta en el hostal a donde llegué, me había despertado con piel nueva y que, a la par de mi cama, estaba mi propio contorno vacío.
–Mudé de piel como las serpientes.
–Pero no eres una serpiente.
–¿Entonces?
–Una iguana o un lagarto. Mira tus pupilas.
–¿Y la desaparición de mi sexo?
–No ha desaparecido, sólo cambió. Tienes un orificio ¿o no?
–Sí. Voy a ser un reptil.
Estoy confundida. Si procuro entender esta transformación con las herramientas de mi conocimiento, me desespero. Nada de lo que sé tiene utilidad para enfrentar este fenómeno. Mi compañero, sin embargo, es más comprensivo que yo conmigo misma: él aceptó ser testigo de mi metamorfosis.
Lisandro muestra, también, mayor cariño hacia mí. Me lame el cuello al despertar y deja su hocico cerca para que lo acaricie un poco. Después se va, con ese talante presumido que muestra de repente. Lisandro es un bicho orgulloso de sí mismo. Es posible que se pregunte sobre su condición. A lo mejor, cuando está solo y en silencio, antes de dormir, tiene recuerdos de animal sobre su pasado: las aventuras de antes, la libertad; y eso lo inquieta. Pero su normalidad es la certeza de su cuerpo. Él lo usa, sabe que está vivo y que es capaz de afrontar su circunstancia, de eso deriva su orgullo.
Yo, como Lisandro, soy inofensiva para mi compañero.
Respiro de otra manera. Mi caja torácica no se hincha como antes y ese movimiento ha cambiado de ritmo. La garganta me palpita, al igual que la lengua, los pálpitos van acompasados con el aire que me entra al cuerpo.
Mi compañero me unta una cera especial sobre la piel. Dice que le parece que echo en falta un poco de humectante y que esa piel no está acostumbrada al cautiverio, sino a vivir en la selva, bajo el sol.
Sus manos me excitaron. Mi piel cambió de color para volverse rosada, abracé a mi compañero, me prendí de su espalda. Quise tenerlo. Un pensamiento erróneo atravesó mi mente: morderle el pecho, comerme su carne. Él guardó la calma, no me reclamó la fuerza de mis brazos, en cambio, dijo que cedería si yo lo soltaba. Lo hice. Mi compañero sostuvo mi cabeza entre sus manos, dijo que yo era la mujer más hermosa. Disminuí el ímpetu y goberné mis antojos. Morderlo era aceptar mi animalidad de golpe –era mejor esperar.
Poco tiempo después, sufrí mi primera parálisis. Aunque lo deseara, no podía mover la cabeza. Era como si una fuerza externa me hubiese obligado a quedar rígida, mirando una esquina del cuarto. Mi compañero no se alarmó; hizo una observación: “eres un animal prehistórico y estás viendo transcurrir el tiempo que nadie más ve”.
Vamos a nadar. Mi compañero y yo nos metemos al agua. Lisandro se queda junto a nuestras prendas.
Estoy sumergida, doy giros bajo el agua, torpemente y con riesgo. Mis movimientos son más coordinados en la tierra, en el agua no soy capaz de moverme con el dominio del cuerpo. Como esa playa tiene un arrecife enfrente, las olas son bajas y el temor disminuye.
Miro mis manos. Entre esta piel y los ojos está el agua que subraya mis límites. Aquí debajo soy más blanca, me veo saludable, y los dedos tienen mayor grosor. Ahora observo el vientre, noto que los calzones se despegan de mi piel: su cobertura es apariencia. Me hinco de cuando en cuando, me canso de estar sostenida en ese nuevo medio. En mis rodillas se han marcado las piedras del fondo: los caracoles de alguna vez. Sumerjo la cabeza de nuevo –mi compañero diría, luego, que parecía una mujer mayor, bañándome con cuidado–; intento oír ahí, debajo, el estruendo marino, entonces compruebo lo que ya se sabe: los sonidos del agua son de otro reino; la música se distorsiona, las notas se vuelven graves. Asomo la cabeza de vuelta, miro hacia la playa y busco a Lisandro; noto que la corriente me ha arrastrado hacia la izquierda y ese hecho natural me inquieta; distingo a mi compañero nadando a lo lejos. No he sido yo quien se movió y tampoco había percibido el arrastre pero estoy a merced del agua.
Ahora quiero hacerme la muerta sobre el agua, me acuesto con trabajo, floto, flotar es un suceso extraordinario. Flotar parece imposible, si se piensa. Una cosa no puede ser como otra sólo mediante su aparejamiento. La carne no es como el agua. No entiendo de qué modo conviven uno y lo otro: el aire, el avión en que vine y el agua sobre la tierra.
Miro el cielo. Las nubes corren deprisa, el sol de media tarde me hace bien. Un pez pasa cerca, presume su conciencia de animal acuático. El pez sabe que estoy aquí y esquiva mis piernas, reconociéndome.
Saco medio cuerpo del agua, me quedo un rato así, mirando cómo la sal aparece sobre mis clavículas conforme pierdo la humedad. Paso un dedo por las marcas y me lo llevo a la boca, la pruebo.
Pienso en despedirme del mar. Decido salir pero antes me tiro boca abajo, queriendo pegar el cuerpo en el fondo; lo procuro, alcanzo la arena, me acuesto, noto que mis pulmones son pequeños y que no tengo muchas reservas de aire como para jugar a ser pez. Me hinco y salgo de mi baño. Voy gateando hacia la playa, el agua toma su dirección y yo voy en contra, luego las fuerzas se equilibran.
Cuando dejo el agua y sólo queda la arena húmeda, rellena del líquido que se libera con la fuerza de mis pies sobre el suelo, siento una mordida en el talón derecho. Me duele. La sal de la piel penetra la herida, entre la arena observo la tenaza saliente de un cangrejo mediano cuyo cuerpo se encuentra oculto. La herida sangra.
Voy hacia donde está Lisandro. Mi compañero sigue en el agua. Deseo, como cuando llegué, subirme a una piedra. Ahí cerca hay unas lajas de color blanco. Le digo a Lisandro que iré hacia allá, alzo el brazo y le señalo la dirección.
Me acuesto bocabajo sobre una de las lajas. Estoy satisfecha, podría morir ahora, pienso. El ritmo de mi corazón disminuye poco a poco. El calor sobre mi piel me da placer. Me toco el sexo, trato de buscar lo que sentía, pero no lo consigo. Estoy secándome con los rayos del sol, la piedra está caliente, entonces pienso que antes de que muriera mi madre yo deseaba tener un hijo –porque antes de que mi madre muriera yo vivía con un hombre que deseaba tener hijos–, recuerdo ese anhelo, e inmediatamente después me desilusiono.
Levanto la cabeza buscando a mi compañero. Él viene saliendo del mar.
Vuelvo a mis pensamientos.
Imagino que si voy a convertirme en un reptil, debo aparearme como reptil. Pero no sé de qué modo es eso. Cuando el calor del sol ha tomado todo mi cuerpo, sucede algo que me paraliza, ya no sólo el cuello sino todo el cuerpo. Estoy, de nueva cuenta, en un estado de catatonia, detenida, intento moverme sin lograrlo. La parálisis no me da miedo. Acepto, igualmente, esa nueva costumbre.