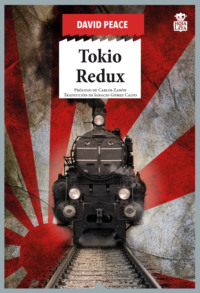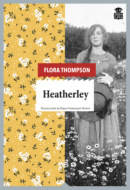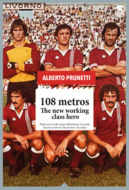Kitabı oku: «Tokio Redux», sayfa 2
JAPÓN
En medio de la Trilogía de Tokio, en 2018 nos llegó nuestra dosis de David Peace: Paciente X. Es, a priori, una jugada tan arriesgada como atractiva. Homenaje a uno de los grandes escritores japoneses, Ryunosuke Akutagawa, que se quitó la vida en 1927 a la edad de treinta y cinco años. A lo largo de doce capítulos, Peace ofrece los mismos relatos a partir de lo que le ha sugerido la lectura de ensayos, narraciones y cartas de Akutagawa. Esta caja de música compleja y sofisticada es también una reflexión —hasta ahora inédita en Peace— sobre qué significa escribir, cuál es el material con el que trabaja un escritor —falsos recuerdos, fantasías, obsesiones, miedos y anhelos— y su dimensión pública. La figura trágica del hombre dentro de la cápsula de lo que escribe, del mito que reinterpretarán, después de muerto, sus lectores.
Pero la trilogía japonesa de la que Tokio Redux es su cierre comenzó con la publicación de Tokio, año cero (2007; Hoja de Lata, noviembre del 2021) a la que siguió Ciudad ocupada (2009; Hoja de Lata, junio del 2022). Planteada en sus inicios como otra serie de cuatro libros que abarcara el periodo de tiempo que iba desde la posguerra a los Juegos Olímpicos de 1964, fecha en la que Japón fue aceptado de nuevo en la comunidad internacional, finalmente acabó siendo una trilogía. Cada uno de los tres libros atravesado con el cable eléctrico de un crimen real durante la ocupación después de la derrota japonesa en la segunda guerra mundial.
Obsesivo y meticuloso, David Peace aborda esos escenarios y personajes de su país de adopción con la prevención de no hacerlo con la mirada de un extraño fascinado por las peculiaridades sino de un historiador concienzudo y de un escritor que no renuncia a su respirar, en este caso, entrecortado y extraviado. No pretende entender al Otro japonés pero sí narrarlo. Para no ser un impostor, echa mano de la máscara de militares o detectives norteamericanos, su manera de comportarse o pensar le evita pisar territorio minado.
En la primera entrega, Tokio, año cero, asistimos al caso Yoshio Kodaira, un soldado japonés condecorado que, de vuelta de la guerra con China, decide seguir violando y matando hasta convertirse en un serial killer. La excusa, una vez más, sirve a Peace para destruirnos ante la monstruosidad, pero también para denunciar, una vez más, a un sistema y al derrumbe de un sistema de valores que permite que el asesino atraiga a las víctimas con un anzuelo miserable: la promesa de un trabajo y comida. Un investigador, el inspector Minami, se enzarza en la búsqueda de un asesino de prostitutas que le llevará al horror.
Dos años después publicará Ciudad ocupada. Basado en el llamado Incidente de Teigin en el que se practicó el robo de un banco con la argucia de un control sanitario en el que se hizo ingerir veneno a sus empleados como si fuera medicina contra un brote de disentería. Tres minutos después, doce empleados mueren y cuatro caen inconscientes. Estamos en Tokio. Estamos en 1948. Como ya he comentado, a través de un médium tenemos los testimonios de los muertos y de algunos de los supervivientes. Además, un periodista, un detective, un militar norteamericano y un buen número de fuentes alrededor del extraño doctor asesino. Escombros, miedo, odio hacia la ocupación, espanto y amnesia ante lo que se estaba juzgando en los famosos tribunales de crímenes de guerra y la culpa como la verdadera infección que lo impregna todo. La culpa de los vencedores y los vencidos, de los muertos y de los que sobrevivieron.
Y ahora, después de estas páginas: Tokio Redux.
CARLOS ZANÓN,
Barcelona, marzo del 2021
Más adelante, una noche de verano de 1949,
Buda se me volvió a aparecer,
en la celda, junto a la almohada.
Me dijo:
El caso Shimoyama es un caso de asesinato.
Es el hijo del caso de Teigin,
es el hijo de todos los casos.
Quien resuelva el caso Shimoyama,
resolverá el caso de Teigin;
resolverá todos los casos.
«Sadamichi Hirasawa», poema,
extraído de Natsuame Monogatari, de Roman Kuroda, traducido por Donald Reichenbach
EN LOS JARDINES DE OCCIDENTE
A media luz, en la frontera, se agacharon por debajo de la puerta y entraron en el garaje. El cadáver yacía en el suelo de cemento bajo una sábana blanca manchada de sangre. Se pusieron los guantes. Bajaron la sábana hasta la cintura. La cabeza y el pelo estaban empapados en sangre. Había un agujero negro en el lado izquierdo del pecho. Una pistola se encontraba tirada en el suelo junto a los dedos estirados de la mano derecha.
—¿Lo conocíais personalmente? —preguntó el detective del Departamento de Policía de la ciudad de Edinburg, condado de Hidalgo, Texas.
La mano izquierda estaba posada sobre la pernera izquierda del pantalón. Dieron la vuelta a la mano. Tocaron las marcas de la muñeca. Negaron con la cabeza.
—Menos mal que habéis llegado tan rápido —dijo el detective—. En marzo aquí podemos pasar fácilmente de los veinticinco grados. La peste puede ser insoportable, os lo aseguro.
Alzaron la vista del cadáver. Echaron una ojeada al garaje: pistolas y rifles en vitrinas y en las paredes, cajas y cajas de munición en estanterías y en el suelo.
—Normalmente no nos gusta dejarlos tanto tiempo in situ —comentó el detective—. Si podemos evitarlo.
Volvieron a mirar el cadáver. Le taparon la cara con la sábana. Se levantaron y se acercaron a una larga mesa de trabajo que iba de punta a punta de una pared.
—Lo hemos dejado todo como lo encontramos —informó el detective—. Como nos dijeron en vuestra oficina.
Sobre la mesa de trabajo había una fotografía enmarcada, una fotografía de una máscara japonesa: La máscara del mal.
—Ninguna nota —dijo el detective—. Solo esa postal.
Miraron la mesa de trabajo. En la superficie había una hoja de un periódico viejo: la página dieciséis del New York Times del miércoles, 6 de julio de 1949. Aparecía una fotografía de unos soldados estadounidenses desfilando por una ancha calle de Tokio en la celebración del Cuatro de Julio. Bajo la fotografía, el titular: HALLAN DECAPITADO AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FERROVIARIA DE TOKIO. Encima de la hoja de periódico había una postal apoyada contra un despertador. Cogieron la postal, una postal del río Sumida de Tokio.
—Supongo que nuestro amigo Stetson estaba obsesionado con Japón —apuntó el detective—. No tengo ni idea de por qué.
Echaron un vistazo al despertador de la mesa. Las manecillas del reloj se habían parado a las doce y veinte.
—Hace cuarenta años les estábamos dando para el pelo. Ahora son la segunda economía del mundo. Todos los chicos que murieron para nada deben de estar revolviéndose en las tumbas. La mitad del país conduce coches japoneses y ve televisiones japonesas. No lo entiendo, os lo aseguro. No entiendo nada.
Dieron la vuelta a la postal. Leyeron las cinco palabras escritas en el dorso: Es la hora de cierre.
I
1
EL PRIMER DÍA
5 de julio de 1949
La Ocupación tenía resaca, pero aun así fue a trabajar: con sombras grises de barba y manchas de sudor húmedo, tacones y suelas que subían escaleras y recorrían pasillos, cisternas que se vaciaban y grifos que se abrían, puertas que se abrían y puertas que se cerraban, armarios y cajones, ventanas abiertas de par en par y ventiladores que daban vueltas, plumas estilográficas que rascaban y teclas de máquinas de escribir que golpeteaban, y una voz que gritaba:
—Para ti, Harry.
En la cuarta planta del edificio de la NYK, en la enorme oficina que era la habitación 432 del Departamento de Protección Civil, Harry Sweeney se apartó de la puerta, volvió a su mesa, dio las gracias a Bill Betz con un gesto de cabeza, cogió el auricular que le pasó su compañero, se lo llevó al oído y dijo:
—¿Diga?
—¿El detective de policía Sweeney?
—Sí, el mismo.
—Demasiado tarde —susurró una voz de hombre japonés, y acto seguido la voz se desvaneció, la línea se cortó y la conexión se interrumpió.
Harry Sweeney colgó el auricular, cogió una pluma de su mesa, consultó su reloj y anotó la hora y la fecha en un bloc de papel amarillo: 9.45, 05/07. Cogió el teléfono y se dirigió a la telefonista:
—Se me ha cortado una llamada. ¿Puede decirme qué número era?
—Un momento, por favor.
—Gracias.
—Hola. Ya lo tengo, señor. ¿Quiere que se lo marque?
—Sí, por favor.
—Está sonando, señor.
—Gracias —dijo Harry Sweeney, mientras escuchaba el sonido del timbre de un teléfono y a continuación:
—Cafetería Hong Kong —dijo una voz de mujer japonesa—. ¿Diga? ¿Diga?
Harry Sweeney colgó el auricular. Cogió otra vez la pluma. Escribió el nombre de la cafetería debajo de la hora y la fecha. Luego se acercó a la mesa de Betz:
—Oye, Bill. ¿Qué ha dicho la persona que acaba de llamar?
—Solo ha preguntado por ti. ¿Por qué?
—¿Por mi nombre?
—Sí, ¿por qué?
—Por nada. Me ha colgado, nada más.
—A lo mejor lo he espantado. Perdona.
—No. Gracias por cogerlo.
—¿Has conseguido el número?
—Una cafetería llamada Hong Kong. ¿La conoces?
—No, pero puede que Toda sí. Pregúntale.
—Todavía no ha llegado. No sé dónde está.
—Estás de guasa —dijo Bill Betz riendo—. No me digas que ese cabroncete está de resaca.
—Como todo buen patriota —contestó Harry Sweeney sonriendo—. Da igual, olvídalo. No seas tonto. Me tengo que ir.
—Qué suerte tienes. ¿Adónde vas?
—A ver a los camaradas que vienen en el Expreso Rojo. Órdenes del coronel. ¿Me acompañas? ¿Te apetece escuchar unas canciones comunistas?
—Creo que me quedaré aquí fresquito —respondió riendo Betz—. Te dejo a ti a los rojos, Harry. Todos tuyos.
Harry Sweeney pidió un coche de la flota, fumó un cigarrillo y bebió un vaso de agua, y acto seguido cogió su chaqueta y su sombrero y bajó por la escalera al vestíbulo. Compró un periódico, lo hojeó y echó un vistazo a los titulares: EL COMANDANTE SUPREMO DE LAS POTENCIAS ALIADAS TILDA EL COMUNISMO DE BANDOLERISMO INTERNACIONAL / AGITADORES ROJOS PROVOCAN DISTURBIOS EN EL NORTE DE JAPÓN / LÍDER SINDICAL COMUNISTA DETENIDO / EL SINDICATO NACIONAL DE FERROVIARIOS SE PREPARA PARA LA LUCHA ANTE LA REDUCCIÓN DE PLANTILLA EMPRENDIDA POR LOS FERROCARRILES NACIONALES DE JAPÓN / LOS ACTOS DE SABOTAJE CONTINÚAN / LOS REPATRIADOS VUELVEN HOY A TOKIO.
Alzó la vista y vio su coche en el exterior esperando junto a la acera. Dobló el periódico y salió del edificio al calor y la luz. Subió a la parte trasera del coche, pero no reconoció al chófer:
—¿Dónde está hoy Ichiro?
—No lo sé, señor. Soy nuevo, señor.
—¿Cómo te llamas, chaval?
—Shintaro, señor.
—Está bien, Shin, vamos a la estación de Ueno.
—Gracias, señor —dijo el chófer. Se sacó un lápiz de detrás de la oreja y escribió en el billete.
—Otra cosa, Shin.
—Sí, señor.
—Baja las ventanillas de delante y pon la radio, ¿quieres? Vamos a animar el viaje con un poco de música.
—Sí, señor. Muy bien, señor.
—Gracias, chaval —dijo Harry Sweeney mientras bajaba la ventanilla de su lado, sacaba el pañuelo del bolsillo, se secaba el cuello y la cara, se recostaba y cerraba los ojos al compás de una sinfonía familiar que no lograba identificar.
—Demasiado tarde —gritó Harry Sweeney, totalmente despierto, con los ojos abiertos, poniéndose derecho con el corazón palpitante, baba en el mentón y sudor corriéndole por el pecho—. Joder.
—Disculpe, señor —dijo el chófer—. Ya hemos llegado.
Harry Sweeney se limpió la boca y la barbilla, se despegó la camisa de la piel y miró por las ventanillas del coche: el chófer había aparcado debajo del puente de ferrocarril situado entre el mercado y la estación, el coche estaba rodeado por todas partes de gente que andaba en todas direcciones, y el conductor miraba nervioso a su pasajero por el retrovisor.
Harry Sweeney sonrió, guiñó el ojo y acto seguido abrió la portezuela y bajó del coche. Se agachó para dirigirse al chófer:
—Espera aquí, chaval, aunque tarde en volver.
—Sí, señor.
Harry Sweeney volvió a secarse la cara y el cuello, se puso el sombrero y buscó los cigarrillos. Encendió uno y le pasó dos al chófer por la ventanilla abierta.
—Gracias, señor. Gracias.
—De nada, chaval —dijo Harry Sweeney, y echó a andar entre el gentío y entró en la estación, mientras la multitud se separaba al ver quién era: un estadounidense alto y blanco.
La Ocupación.
Atravesó resueltamente el cavernoso vestíbulo de la estación de Ueno, su aglomeración de cuerpos y bolsos, su niebla de calor y humo, su hedor a sudor y sal, y fue directo a los tornos. Enseñó la placa del Departamento de Protección Civil al revisor y pasó a los andenes. Vio las banderas de vivo color rojo y los estandartes pintados a mano del Partido Comunista de Japón y supo cuál era el andén que buscaba.
Harry Sweeney se quedó en el andén, entre las sombras del fondo, secándose la cara y el cuello, abanicándose con el sombrero, fumando cigarrillos y matando mosquitos, descollando por encima de la muchedumbre de mujeres japonesas: las madres y las hermanas, las esposas y las hijas. Observó cómo llegaba el largo tren negro. Notó la multitud que se ponía de puntillas y luego la marea hacia los vagones del tren. Vio caras de hombres en las ventanillas y las puertas de los vagones; las caras de los hombres que habían pasado cuatro años como prisioneros de guerra en la Siberia soviética; cuatro años de confesión y contrición; cuatro años de reeducación y adoctrinamiento; cuatro años de trabajos forzados brutales e inhumanos. Esos eran los afortunados, los que habían tenido suerte; los que no habían sido masacrados en Manchuria en agosto de 1945; los que no se habían visto obligados a combatir y morir por cualquiera de los dos bandos chinos; los que no habían muerto de hambre en el primer invierno de la posguerra; los que no habían muerto en la epidemia de viruela de abril de 1946, o la de tifus de mayo, o la de cólera de junio; esos eran algunos de los 1,7 millones de afortunados que habían caído en manos de la Unión Soviética; unos pocos del millón de prisioneros con mucha suerte a los que los soviéticos habían decidido poner en libertad y repatriar.
Harry Sweeney observó cómo esos afortunados bajaban del largo tren negro a las manos y las lágrimas de sus madres y sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Vio que tenían miradas inexpresivas, que parecían avergonzados o miraban atrás, buscando a sus compañeros de armas. Vio que desviaban la vista de sus familias y localizaban a sus camaradas. Vio que sus bocas se empezaban a mover y empezaban a cantar. Vio que las madres y las hermanas, las esposas y las hijas se apartaban de sus hijos y sus hermanos, sus esposos y sus padres, para quedarse en silencio, las manos a los costados, las lágrimas aún en las mejillas, mientras la canción que cantaban sus hombres sonaba más y más fuerte.
Harry Sweeney conocía la canción, la letra y la melodía: La Internacional.
—¿Dónde coño has estado, Harry? ¿Qué cojones has estado haciendo todo este tiempo? —susurró Bill Betz en cuanto Harry Sweeney cruzó la puerta de la habitación 432, mientras lo agarraba del brazo y le hacía salir por la puerta para volver por el pasillo—. Shimoyama ha desaparecido, y se ha armado la de Dios es Cristo.
—¿Shimoyama? ¿El del ferrocarril?
—Sí, el del ferrocarril, el puto presidente del ferrocarril —murmuró Betz, deteniéndose enfrente de la puerta de la habitación 402—. El jefe está dentro con el coronel. Han estado preguntando por ti. Llevan una hora preguntando por ti.
Betz llamó dos veces a la puerta del despacho del coronel. Oyó una voz que gritaba: «Adelante», abrió la puerta y entró delante de Harry Sweeney.
El coronel Pullman estaba sentado tras su mesa frente al jefe Evans y el teniente coronel Batty. Toda también estaba allí, de pie detrás del jefe Evans, con un bloc de papel amarillo chillón en la mano. Echó un vistazo y saludó con la cabeza a Harry Sweeney.
—Lamento llegar tarde, señor —se disculpó Harry Sweeney—. He estado en la estación de Ueno. Hoy llegaban los últimos repatriados.
—Bueno, ya está aquí —dijo el coronel—. Un desaparecido menos. ¿Le ha contado el señor Betz lo que ha pasado?
—Solo que el presidente Shimoyama ha desaparecido, señor.
—Hemos venido directos aquí, señor —terció Betz—. En cuanto el señor Sweeney ha vuelto.
—Bueno, no hay mucho más que contar —dijo el coronel—. Señor Toda, ¿tendría la amabilidad de resumir a su compañero lo poco que sabemos?
—Sí, señor —contestó Toda, bajando la vista para leer su bloc amarillo—. Poco después de las trece horas, recibí una llamada de una fuente fiable de la jefatura de la Policía Metropolitana que me comunicó que Sadanori Shimoyama, presidente de los Ferrocarriles Nacionales de Japón, había desaparecido esta mañana temprano. Luego confirmé que el señor Shimoyama salió de su casa en el barrio de Denen Chofu en torno a las ocho y treinta horas, camino a su oficina en Tokio, pero desde entonces se desconoce su paradero. Iba en un Buick Sedan de 1941, con matrícula 41173. El coche es propiedad de los Ferrocarriles Nacionales y lo conducía el chófer habitual del señor Shimoyama. Desde entonces mi fuente me ha dicho que el Departamento de Policía Metropolitana tuvo la primera noticia de la desaparición aproximadamente a las trece horas y que no se ha denunciado ningún accidente en el que estuviese implicado el vehículo en cuestión. A nosotros nos notificaron oficialmente la desaparición hace una hora, a las trece y treinta, y nos dijeron que todos los policías japoneses han sido informados y que están dedicando todos sus esfuerzos a localizar al presidente Shimoyama. Que nosotros sepamos, no se ha notificado a los periódicos ni a las emisoras de radio, al menos aún.
—Gracias, señor Toda —dijo el coronel—. Muy bien, caballeros. Yendo al grano, esto nos da mala espina. Ayer, como sin duda todos saben, Shimoyama autorizó personalmente el envío de más de treinta mil cartas de despido y una remesa de otras setenta y tantas mil la semana que viene. Esta mañana no aparece en el trabajo. Solo tienen que dar un paseo por cualquier calle de esta ciudad y echar un vistazo a cualquier farola o cualquier muro, y verán carteles en los que pone MUERTE A SHIMOYAMA, ¿no es así, señor Toda?
—Sí, señor. En efecto. Mi fuente también me ha dicho que el presidente Shimoyama ha recibido repetidas amenazas de empleados que se oponen al programa de despidos masivos y de recorte de gastos, señor, y que ha recibido numerosas amenazas de muerte.
—¿Alguna detención?
—No, señor, que yo sepa. Tengo entendido que todas las amenazas se han hecho de forma anónima.
—De acuerdo —dijo el coronel—. Jefe Evans…
El jefe Evans se levantó, se volvió para situarse de cara a Bill Betz, Susumu Toda y Harry Sweeney, con cuidado de no ponerse justo delante del coronel Pullman:
—Deberán dejar los demás casos o trabajar con efecto inmediato. Deberán centrarse exclusivamente en este caso hasta nuevo aviso. Deberán dar por sentado que Shimoyama ha sido secuestrado por ferroviarios, sindicalistas, comunistas o una combinación de los tres, y que está siendo retenido contra su voluntad en un lugar desconocido, y deberán llevar a cabo la investigación como corresponde hasta que reciban órdenes de lo contrario. ¿Está claro?
—Sí, jefe —contestaron Toda, Betz y Harry Sweeney.
—Toda, póngame al tanto de lo que averigüen en la jefatura de la Policía Metropolitana. Quiero saber lo que sepan en cuanto lo sepan, y lo que van a hacer antes de que lo hagan. ¿Entendido?
—Sí, señor. Sí, jefe.
—Señor Betz, vaya a Norton Hall a ver lo que sabe el Cuerpo de Contraespionaje de esas amenazas de muerte. Me parece que todo quedará en agua de borrajas, como siempre, pero por lo menos nadie podrá decir que no lo hemos intentado.
—Sí, jefe.
—Sweeney, vaya a Transporte Civil. Averigüe a quién tenemos allí y lo que sabe.
—Sí, jefe.
—El coronel, el teniente Batty y yo tenemos una reunión en el edificio Dai-Ichi con el general Willoughby y otras personas. Pero si reciben cualquier información concerniente al paradero del señor Shimoyama, llamen al edificio Dai-Ichi de inmediato y soliciten que les pongan conmigo con la máxima urgencia. ¿Está claro?
—Sí, jefe —respondieron Toda, Betz y Harry Sweeney.
—Gracias, jefe Evans —dijo el coronel, rodeando su mesa para situarse junto al jefe, enfrente de William Betz, Susumu Toda y Harry Sweeney, para desplazar la vista de un hombre a otro, para mirar fijamente a cada hombre a los ojos—. El general Willoughby quiere que se encuentre a ese hombre. Todos queremos que se encuentre a ese hombre. Y queremos que se le encuentre hoy y se le encuentre vivo.
—Sí, señor —gritaron Toda, Betz y Harry Sweeney.
—Muy bien —dijo el coronel—. Pueden retirarse.
Harry Sweeney se abrió paso a empujones entre una multitud de gente hasta la tercera planta del edificio del Banco Chosen. El pasillo estaba lleno de empleados japoneses que corrían de acá para allá, entraban por una puerta y salían por otra, contestaban teléfonos y agarraban papeles. Se dirigió serpenteando a la habitación 308. Mostró su placa del Departamento de Protección Civil al secretario situado fuera de la habitación y dijo:
—Sweeney, Departamento de Protección Civil. El coronel Channon me está esperando.
El hombre asintió con la cabeza.
—Pase, señor.
Harry Sweeney llamó dos veces a la puerta, la abrió, entró en la habitación, miró al hombre fofo sentado tras una espartana mesa y dijo:
—Detective de policía Sweeney, señor.
El teniente coronel Donald E. Channon sonrió. Asintió con la cabeza. Se levantó de detrás de la mesa. Señaló una silla de enfrente. Volvió a sonreír y dijo:
—Tómese un descanso y siéntese, señor Sweeney.
—Gracias, señor.
El coronel Channon se sentó otra vez detrás de la mesa, sonrió de nuevo y dijo:
—Lo conozco, señor Sweeney. Es usted famoso. Apareció en los periódicos: «el Eliot Ness de Japón», lo llamaron. Era usted, ¿verdad?
—Sí, señor, era yo. Antes.
—Y también solía verlo por la ciudad. Siempre con una mujer guapa del brazo. Pero hacía tiempo que no lo veía.
—He estado fuera, señor.
—Pues ha elegido el día ideal para aparecer. Ahí fuera hay un alboroto del demonio. Parece la estación de Grand Central.
—Lo he visto, señor.
—Llevamos así desde que el viejo Shimoyama decidió no presentarse a trabajar esta mañana.
—Por eso he venido, señor.
—Él también ha elegido el día perfecto. Justo la mañana después del Cuatro de Julio. No sé usted, señor Sweeney, pero yo hoy contaba con un día tranquilo. Un día muy tranquilo.
—Creo que habla en nombre de todos, señor.
El coronel Channon rio. Se masajeó las sienes y dijo:
—Dios, ojalá anoche me hubiese controlado un poco. Menos mal que no es como las resacas de antes.
—Le entiendo perfectamente, señor.
El coronel Channon rio otra vez.
—Tiene usted cara de haber visto mejores tiempos. ¿De dónde es usted, señor Sweeney?
—De Montana, señor.
—Caramba, esto debe de ser todo un cambio para usted.
—Me tiene ocupado, señor.
—Ya lo creo que sí. Yo soy de Illinois, señor Sweeney. Antes trabajaba para el Ferrocarril Central de Illinois. Ahora tengo todo Japón. Llevo aquí desde agosto del 45. Mi primer despacho fue un vagón de un tren de mercancías. He visto todo el país, señor Sweeney. He estado en todas sus puñeteras estaciones.
—Menudo trabajo, señor.
El coronel Channon miró fijamente a Harry Sweeney a través de la mesa. Asintió con la cabeza.
—Y tanto que sí. Pero no ha venido aquí a que le dé una clase de historia, ¿verdad, señor Sweeney?
—No, señor. Hoy no.
El coronel Channon había dejado de sonreír y de asentir con la cabeza, pero seguía mirando fijamente a Harry Sweeney.
—Le manda el coronel Pullman, ¿verdad?
—El jefe Evans, señor.
—Tanto monta. Todos responden ante el general Willoughby. Pero deben de estar asustados si le han mandado a usted, señor Sweeney. Están nerviosos, ¿no?
—Están preocupados, señor.
—Pues me alegro mucho de conocerlo por fin, señor Sweeney, pero podría haberse ahorrado el viaje.
Harry Sweeney metió la mano en su chaqueta. Sacó un bloc y un lápiz.
—¿Por qué, señor?
El coronel Channon echó un vistazo al bloc y el lápiz y acto seguido miró a Harry Sweeney.
—¿Es usted aficionado al juego, señor Sweeney? ¿Le gusta apostar?
—No, señor. Si puedo evitarlo.
—Vaya, es una lástima, una verdadera lástima. Porque le apostaría cien pavos, cien dólares de Estados Unidos, señor Sweeney, a que el bueno de Shimoyama hará como Cenicienta y estará de vuelta en casa antes de esta medianoche.
—Parece muy seguro, señor.
—Y tanto, señor Sweeney. Conozco a ese hombre. Trabajo con él cada día. Cada condenado día.
—Suele ausentarse sin permiso, ¿verdad?
—Le contaré lo que pasó: anoche mi secretario entró y me dijo que se había enterado por alguien de la oficina central de que Shimoyama iba a renunciar. No me extraña, señor Sweeney. Supongo que a usted tampoco. Lee los periódicos. Ese hombre está sometido a mucha presión. Por Dios, es el presidente de los Ferrocarriles Nacionales de Japón. Va a despedir a más de cien mil de sus hombres. A Shimoyama ni siquiera le interesaba el puesto. La verdad, a mí tampoco. El caso es que pillé un jeep y me fui a su casa con intención de hacerle cambiar de opinión.
—¿Se refiere a su casa de Denen Chofu, señor?
—Sí, por esa zona.
—¿Y qué hora era, señor?
—Poco después de medianoche, supongo.
—¿Y lo vio?
—Ya lo creo. Su mujer y su hijo todavía estaban levantados, así que fuimos a una vieja salita de visitas que tienen. Es una casa grande, ¿sabe? Una bonita residencia. En fin, nos quedamos él y yo solos en la salita y hablamos.
—¿Habla nuestro idioma?
—Mejor que usted y que yo, señor Sweeney. Pero estaba agotado. Ese hombre estaba hecho polvo. La presión a la que está sometido… Pero no hablo de la presión del sindicato, ni de los trabajadores. Esa presión existe, pero con esa puede. Con lo que no puede es con las intrigas internas.
—¿Internas?
—Dentro de la compañía. Ese sitio es un condenado nido de víboras, se lo aseguro. No les vendría mal alguien como usted allí dentro para limpiarlo, señor Sweeney. A ver, Shimoyama tiene una reputación impecable, pero no es como usted ni como yo; no es un tipo duro. Por eso no quería ser presidente. Por eso nadie lo quería. Demasiado impecable.
—Alguien debía de quererlo.
—Sí, claro. Pero todos querían para el puesto a Katayama, el vicepresidente. Sin embargo, el padre de su mujer está enmerdado en un escándalo. La prensa no se lo habría tragado. Así que eligieron al bueno de Shimoyama. Pensaron que era poco severo y blando. Sabían que iban a tener que despedir a todos esos hombres. Pensaron que Shimoyama les haría el trabajo sucio y luego también lo despedirían.
—¿Y aceptó el cargo sabiendo todo eso?
—Sí y no, señor Sweeney. Sí y no. Verá, la reducción de la mano de obra solo es parte del problema. Están perdiendo dinero a manos llenas. Para purgar mis pecados, me encargaron que encarrilara la organización. Ese soy yo, señor Sweeney: el coronel Encarrilador. Y luego que evitara que se descarrilase. Eso implica restructuración, una restructuración enorme. Todos los sobornos, los regalos, los días de paga extra y los chanchullos de siempre se tienen que acabar, hay que ponerles fin.
—¿Y no les gusta?
—Claro que no, señor Sweeney. No les gusta un pelo. Así que están dedicándose a marginar a ese tipo, a ningunearlo, a dejarlo colgado. Que se lleve él los palos de los sindicatos, que reciba él todas esas cartas de acoso. Que todo el marrón le caiga a él.
—Entonces, ¿está usted al tanto de las amenazas que ha recibido, señor?
—¿Ha visto los carteles repartidos por toda la ciudad?
—Sí, señor.
—Pues usted lo sabe, yo lo sé y todo el puñetero país lo sabe. Pero ya le digo que ese no es el motivo por el que él quería dejarlo, por el que quería largarse. El viejo Shimoyama es más duro de lo que parece.
—Ha dicho usted que no es un tipo duro, señor.
—Me refiero a que no es como usted ni como yo. Usted ha entrado en combate, ¿verdad? Pues la última fue mi segunda guerra, señor Sweeney. Shimoyama estuvo sentado detrás de su escritorio durante todo el conflicto.
—¿Y es más duro de lo que parece?
—Mire, él puede con las amenazas. Sin problema. Es con las intrigas internas con lo que no puede. Todos le siguen la corriente, todos están de acuerdo con sus planes, pero luego se cruzan de brazos y se dedican a maquinar contra él. Es una condenada cueva de ladrones, hágame caso.
—Pero ¿fue usted a verlo anoche, señor?
—Sí, ya se lo he dicho. Fui a su casa. Hablamos. Me dijo que la responsabilidad le pesaba demasiado. Se disculpó, pero me dijo que estaba harto. Así que yo le solté el rollo, ya sabe, que lo que está haciendo es muy importante para Japón, que está reconstruyendo el país… Que si dimitía, lo echaría todo a perder.
—¿Y se lo creyó?
—Ya lo creo, señor Sweeney. Podría venderle una biblia al mismísimo papa. Cuando me fui nos reíamos y hacíamos bromas.
—¿Y a qué hora fue eso, señor?
—Sobre las dos, creo. Supongo que no durmió demasiado bien, así que estará descansando en alguna parte, esperando a que se pase la tormenta. Aparecerá, señor Sweeney.
—Parece muy seguro, coronel.
—Desde luego. Me apuesto cien pavos, si todavía le interesa. Conozco a ese hombre, señor Sweeney. Trabajo con él cada día. Lo veo cada día. Cada puñetero día de la semana.
—Menos hoy, señor.
El coronel Donald E. Channon miró a Harry Sweeney a través de la mesa. Acto seguido echó un vistazo a su reloj, se levantó y dijo: