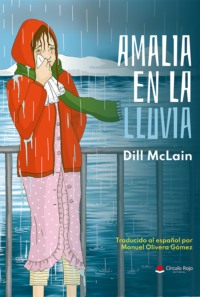Kitabı oku: «Amalia en la lluvia», sayfa 3
«Esto es increíble», pensó.
—¡Vamos, siga con su trabajo! ¡Yo estoy esperando! —exigió Luna, mostrando una expresión de alegría y esgrimiendo una sonrisa muy particular. Se sentó entonces al lado de Sandro y se puso a observar cómo pintaba aquellas poderosas ondas con una absoluta maestría en sus pinceladas. Pensó para sí misma que lo estaba haciendo muy, pero muy bien y que, además, era un hombre extremadamente guapo. Pero, sin dudas, estaba necesitando de un buen y nuevo incentivo para sacar afuera toda su creatividad.
Sandro sintió que los ojos de ella lo escrutaban. Hizo una pausa, mirándola con el rostro radiante e ilusionado, algo que no era habitual en él desde hacía mucho tiempo. Luego, continuó con su trabajo.
Después de terminar su parte, él volvió a comentarle:
—¡Venga! ¡Ya puede usted asumir el control!
Se puso en pie, dejando su sitio libre para ella. Se fue hasta el sofá y se puso a observar con minuciosidad cómo ella realizaba su parte. ¡Era el turno de su árbol andante!
Ella sabía con exactitud lo que hacía y a él le quedó claro que ni remotamente era una mujer inexperta en cuestiones de arte. Disfrutaba mirándola. Sentía como que un torrente de fuego comenzaba a subir por todo su cuerpo. Estar con ella en este improvisado atelier había puesto su mundo de revés. Estaba emocionado, pero también relajado, porque de alguna manera se sentía como en casa. Se deshizo de los zapatos y subió las piernas al sofá. Cruzó las manos tras la cabeza, se apoyó atrás y le dijo en un tono de voz casi confidencial:
—¡Esta no es la primera vez que usted pinta! ¡Eso está claro para mí! ¡Usted tiene que ser una artista!
—¡Yo finalicé estudios en la Academia de las Artes! Participé luego en un par de exposiciones donde pude vender algún que otro de mis trabajos. En los tres años siguientes me dediqué a viajar por el mundo, haciendo un poco de arte por aquí o por allá, pero, a la vez, disfrutando de la vida. Después de esto, regresé —me había quedado sin dinero— y me hice de un empleo en una empresa de diseños, donde ciertamente pude hacer algunas buenas obras, aunque, por supuesto, tuve que respetar ciertas reglas a la hora de entregar los proyectos que me solicitaban. En mi tiempo libre, pude seguir creando mis propias obras y participar otra vez con éxito en algunas exposiciones colectivas. Justo en mi primera exposición personal fue que conocí al irresistible hombre con quien mantuve casi seis años de relación. No vivíamos juntos, pues siempre me dijo que tenía ciertos problemas en la familia que le impedían seguir adelante con su divorcio. Llegó a mi exposición junto a un grupo de amigos. Se puso a adularme y yo quedé hechizada. Me conquistó de inmediato. Era, desde todo punto de vista, lo que yo había pensado siempre que debía ser la pareja ideal para mí. Guapo, muy educado, deportivo y muy interesado en el arte y la cultura. Trabajaba como gerente principal en una firma de importación y exportación que lo obligaba a estar viajando constantemente. Así que a partir de ese momento comenzamos a encontrarnos en toda suerte de lugares románticos, incluso fuera del país. Y también pasábamos juntos bastante tiempo en mi pequeño piso. Él pensaba que lo mejor para mí sería regresar a trabajar a la empresa de diseños y yo fui tan tonta que seguí su idea solo para agradarle. En fin, que nunca más volví a tener suficiente tiempo para dedicarme a mis propias creaciones como pintora. Nos llevábamos bien y para mí era más que seguro que un día nos casaríamos y nos instalaríamos juntos. Justo ayer debíamos habernos encontrado en este hotel para celebrar nuestro sexto aniversario. Ya habíamos estado aquí antes; es un sitio que nos agrada y pensamos que sería el lugar perfecto para nuestra celebración privada. Él no apareció. Y luego, ya tarde en la noche, me envió un mensaje electrónico informándome que todo había acabado entre nosotros, que no podía seguir adelante con su divorcio porque esto significaría perder su bien pagada e influyente posición laboral, así como otras comodidades, pues la compañía para la que trabaja es propiedad de su suegro. Me deseó buena suerte. Así fue su despedida. Por largo tiempo me quedé sentada en ese mismo sofá en que está usted ahora, tratando de entender lo que había pasado. Me preguntaba una y otra vez por qué tuve que caer en brazos de semejante bastardo, confiando ciegamente en él, entregándole todos mis sentimientos y todo mi amor, para solo obtener, al cabo de seis largos años, una terrible carga de crueldad y decepción. Fue una mala noche para mí la de anoche, sin poder conciliar el sueño, luchando para que no se dañara mi autoestima y, por supuesto, llorando como una endemoniada. ¡Y todo esto a sabiendas de que no merece en absoluto que llore por él!
Sandro la había estado escuchando atentamente y la miraba ahora con rostro compasivo. Estaba a punto de dedicarle algunas palabras dulces para consolarla, cuando ella dijo con autoridad:
—¡Debemos colocar algunos ganchos en la parte trasera de las maderas pintadas para poder atar el alambre con que luego serán colgadas! ¡Estoy segura de que ellos tendrán lo necesario abajo, en el sótano del hotel! De no ser así, ¡habrá que colocarlas encima de un par de sillas!
—Bien, ¡conseguiré todo lo que haga falta! —dijo Sandro incorporándose, y abandonó la habitación.
Cuando regresó, ella estaba en la cama, durmiendo. Decidió no hacer ruido y presentar entonces las dos nuevas obras de arte —siguiendo su idea— montadas en un par de sillas. Había preparado una etiqueta para cada una. En la primera línea aparecía el título y en la siguiente, luego de la palabra «precio», escribió: «Será vendido al mejor postor de la noche». Sonrió y le lanzó una mirada llena de amor a la mujer yacente en el lecho. Luego se sintió un poco perdido, pues no sabía exactamente lo que debía hacer y se sentó en el sofá, dejando que las ideas fluyeran dentro de él. Se recostó hacia atrás y al final también él se quedó dormido.
Lo despertó el sonido de vidrios tintineando. Se incorporó, todavía medio aturdido. Ella estaba de pie frente a él con dos copas de vino en las manos. Llevaba pantalones de cuero negro y una camiseta de un violeta intenso con pequeños adornos brillantes que formaban palabras. El pelo lo llevaba recogido atrás en una coleta y usaba unos pendientes con pedrerías, seguramente muy costosos, que realzaban aún más su elegancia. El maquillaje que se había puesto en el rostro les daba más vida a sus maravillosos ojos. Sandro se quedó mudo, no supo qué decir. Estaba desconcertado ante tanta belleza.
—¿Es que pensaba dormir toda la noche y perderse nuestra propia vernissage? —bromeó ella sonriéndole, mientras sostenía bajo sus narices la copa de vino.
Él se recompuso y lentamente se incorporó.
—¡Venga, venga conmigo! ¡Usted debe comer algo antes de su aparición triunfal como artista anfitrión! ¡Tiene que verse reluciente y espléndido! —dijo ella.
Previamente le había preparado un gran plato con jamón de Parma y un plato más chico con queso parmesano. Le ofreció, además, frescas rebanadas de pan recién cortadas. Mientras comían, comenzaron a charlar sobre diferentes cosas. Entretanto, llegó la hora en que deberían bajar y prepararse para recibir a los invitados que fueran arribando.
—¡Espero que no se moleste si bajo yo también para estar a su lado! —dijo Luna volviéndose hacia él justo antes de abrir la puerta.
Sandro asintió con la cabeza antes de responder:
—¡Pero claro que no voy a molestarme! ¡Usted es tan responsable como yo del resultado final!
—Yo tengo que ser muy franca con usted —dijo ella dudando un poco antes de hablar—, pero esos otros dos trabajos, los que yo eché a perder embadurnándolos con mermelada, hojuelas de maíz, yogurt, jugo y capuchino, no eran sus mejores obras. ¡Resultaban aburridos! Por eso no podía entender el porqué de ese gran escándalo que armó en la sala del desayuno.
Él tragó en seco y pensó que, de algún modo, ella tenía razón.
—¡Y yo considero que esto animaría un poco su atuendo! —dijo ella mientras le enroscaba un largo pañuelo azul en el cuello—. ¡Venga, vámonos ya!
Cada uno tomó una de las puertas sobre las que habían trabajado y felizmente pasaron con ellas por delante de la recepción, sonriéndole al hombre joven que la atendía, quien, con ojos sorprendidos, miró las dos obras de arte. También apareció el dueño del Palazzo e igualmente los miró asombrado.
Ya algunos invitados habían llegado y en un tiempo muy corto la vernissage estaba en pleno apogeo. Todas las obras de arte dispuestas a lo largo del corredor fueron admiradas. Sin embargo, no había dudas de que la principal atención recaía en las dos grandes obras expuestas en el vestíbulo principal, las pinturas hechas sobre las dos puertas de armario. Despertaban una gran curiosidad y el fotógrafo de la prensa no paraba de hacerle instantáneas. Grupos de expertos en la materia se detenían frente a cada obra, discutiendo acerca de lo interesante de las ideas, de la energía que transmitían los cuadros y, por supuesto, acerca de los posibles precios y hasta dónde podrían llegar las apuestas. En las etiquetas adjuntas a cada silla, había ya, registradas, varias ofertas. De hecho, parecía ser como una subasta capaz de organizarse por sí sola. La atmósfera era excelente. Fluían las conversaciones interesantes, interrumpidas a menudo por alegres risas.
Pocos minutos antes de que el reloj marcara las nueve, un hombre elegantemente vestido de unos treinta y tantos años se acercó a Sandro, le presentó su tarjeta comercial y le anunció que pretendía comprar las dos obras pintadas en las puertas que se exhibían en el vestíbulo. Su oferta era la más alta de todas. Explicó, además, que él era el gerente general recién designado de la nueva sucursal de un banco muy conocido que abriría sus puertas el mes próximo en esa ciudad, y que le encantaría comprar seis trabajos más de este tipo para colgar en la sala de reuniones y en la sala de entrenamiento de su personal. Subrayó que era un gran amante de los árboles y sentía que aquellas obras despedían una energía tremenda, pero al mismo tiempo daban calma y confianza, aportándole inspiración y positivismo a quien las observara.
—¡Era esto exactamente lo que queríamos lograr con estos trabajos! ¡Tiene usted toda la razón! ¡Será un gran placer crear para usted otras seis obras! —escuchó Sandro la voz de Luna, quien se había plantado delante del banquero con actitud de experta y ademanes de gran artista.
—¡Vosotros formáis una maravillosa pareja de artistas! ¡Estoy hasta un poco celoso! —añadió el banquero en un tono afable y se despidió de ellos con un gesto elegante.
Luna y Sandro quedaron de pie frente a sus trabajos, encantados, pero también algo avergonzados por los elogios. Se miraron el uno al otro con cierta timidez. Sandro fue el primero en recuperar nuevamente la calma. Pasó el brazo alrededor de la cintura de ella al tiempo que le decía en un tono de felicidad:
—¡Ya usted escuchó lo que dijo el banquero! ¡Formamos una maravillosa pareja! ¡Debe tener razón! Es un gran hombre de negocios, muy adinerado. ¡Qué maravilla! ¡Vayamos a celebrar con una pasta deliciosa! Yo sé de un lugar, pasando la esquina, donde sirven unos divinos platos de pasta. Allí podremos conversar acerca de nuestra próxima colaboración en las seis obras que debemos entregarle a ese banquero.
El restaurante servía realmente una pasta deliciosa y los dos la pasaron muy bien después del espectacular éxito en la vernissage.
Sandro se había divorciado hacía ya muchos años, convirtiéndose desde entonces en un soltero empedernido que disfrutaba de eventuales aventuras románticas, pero que no quería verse nunca más por el resto de sus días envuelto en compromisos u obligaciones de pareja. Fue esa su firme actitud hasta la media tarde de este día, cuando algo muy fuerte comenzó de repente a estallar dentro de él. Concretamente, fue en el momento justo en que estaba sentado en aquella habitación de hotel llamada Violeta, escuchando las explicaciones de Luna acerca de lo que debía hacer con las dos puertas de madera. De un minuto a otro comenzó a sentirse cada vez mejor y su bienestar llegó a tal punto que quedó convencido de que toda su energía interna se había transformado. Luego, cuando regresó a la habitación del hotel y la encontró dormida, se sintió en las nubes. Fue como volver a casa. Después, al disfrutar juntos del vino que ella había servido mientras él tomaba una siesta, comenzó a percatarse de cuán hermosa era, y, como una indetenible cascada, torrentes de deseos comenzaron a fluir de sus pupilas. Por supuesto, él intentó no mostrarlo. Estaba asustado por este repentino sentimiento tan embriagador. En la vernissage, apenas sí podía atender a los comentarios que hacían los visitantes. Actuaba como un autómata, con una encantadora sonrisa prendida a sus labios, pero en realidad solo tenía ojos para ella. Todo su ser estaba confundido. Sin embargo, la sensación era maravillosa.
—¿Dónde vamos a elaborar las seis obras que ordenó el banquero, en la habitación Violeta o en mi atelier? —en un tono alegre le lanzó él la pregunta a Luna, sentada del otro lado de la mesa.
—¡En su atelier, claro! —respondió ella de inmediato y, dirigiéndole una radiante sonrisa, agregó—: ¡Espero que usted disponga en su atelier de un segundo sitio de trabajo donde yo pueda establecerme!
Sandro buscó su mirada. Hasta los dedos de sus pies parecían bailar de felicidad bajo la mesa.
—¡Así es exactamente como lo haremos! —dijo—. Pero ahora, ¿por qué no nos vamos hasta la Violeta para una buena noche de tragos? ¡Esa habitación nos trajo tan buena suerte!
Caminaron a lo largo de las estrechas callejuelas, sin hablar nada en concreto, tomados de la mano y mirando lo expuesto en las vidrieras de las muchas pequeñas tiendas de ropa de moda y de artículos varios que existían por doquier. Hacían comentarios de todo, de las últimas tendencias de moda, y se reían tontamente como si fuesen un par de adolescentes.
Y entonces, de repente, se detuvieron delante de la vidriera de una tienda que tenía un enorme espejo en su interior. Permanecieron un buen tiempo mirando a aquella pareja que los enfrentaba desde el cristal, con ojos radiantes y con una sonrisa que les nacía desde lo más profundo. Sandro, sosteniendo con más firmeza aun su mano y casi que en un tono solemne, declaró:
—¡Ahora mismo soy yo el hombre más feliz de este mundo y estoy dispuesto a romper con mis rígidos principios! ¡Al diablo con ellos! Y le pregunto, ¿me aceptaría a mí como reemplazo de ese hombre que no vino a su encuentro?
A su lado, con las manos entre las suyas y mirando el reflejo de ambos en el espejo, Luna solo atinó a asentir varias veces con la cabeza mientras sonreía alegremente.
Se abrazaron y, a toda prisa, a veces caminando, a veces corriendo y a veces saltando, regresaron a la Violeta. Por el camino pasaron por delante de donde estaban las pinturas de la serie original, las embarradas de hojuelas de muesli y de los otros productos del desayuno. Advirtieron sorprendidos que incluso estas ya estaban vendidas.
Walter solitario
Walter abrió la puerta de acceso a la cabina de su ducha. Clavó la mirada en la toalla de ella, doblada pulcramente, sin usar y colgando en la barra de la pared opuesta. Sintió un fuerte dolor en el área del estómago, tomó su propia toalla y se volvió de espaldas a la de ella. Comenzó lenta y cuidadosamente a secarse el cuerpo.
Era lógico que su toalla siguiera intacta. Hacía ya algún tiempo que no estaba allí. Se secó dedo por dedo su pie izquierdo, descansando toda la pierna en el banquillo de la bañera. Luego cambió de pie y repitió el mismo procedimiento. Ella no se cansaba de repetirle lo importante que era secarse bien a fondo los dedos de los pies y secarse también la piel entre ellos.
Su mano, automáticamente, trató de alcanzar el pote de aceite especial de limón, que era de uso exclusivo de ella. Se embadurnó con él todo el cuerpo desde los hombros hasta la punta de los pies y luego se paró delante del espejo.
Era sábado. Uno de esos típicos días húmedos de otoño, lluvioso y gris. Otro fin de semana que tan terribles se habían vuelto para él. Desde que ella lo había dejado, uno tras otro, los fines de semana pasaban desoladoramente por su vida. Fines de semana durante los cuales él estaba derrumbado por completo, con infinita ignominia y penando por ella. Era incapaz de alejarla. Estaba atrapado en una especie de jaula de deseo por ella.
En el lujoso departamento del ático, con su vista hacia el lago y sobre los tejados de la ciudad, todo había quedado como si ella todavía continuara allí. Cada semana él colocaba una toalla nueva en la barra, lista para ella. Y en el armario colgaba su ropa deportiva, la de hacer jogging, incluyendo las cintas para la cabeza. Las cambiaba con regularidad. La gabardina de ella siempre la ponía junto a la suya y sacaba repetidamente toda su vestimenta de la habitación para colgarla en el armario o colocarla sobre una silla.
Sus actos desesperados llegaban tan lejos que casi cada mañana servía una segunda taza de café y la ponía frente a él en la mesa del desayuno.
Walter se miró al espejo y reparó en que aún se veía muy bien a sus cuarenta y nueve años. Decidió no afeitarse, miró por un tiempo más su rostro en el espejo y le dijo en alta voz a su propio reflejo:
—¡Eres un tonto de remate!
Se dio la vuelta y salió del cuarto de baño. En el corredor, Quiqui vino presuroso hacia él meneando felizmente la cola, con demasiada anticipación para su desayuno.
Fue hasta el dormitorio, se puso sus pantalones vaqueros de andar por casa y, mientras miraba en el ropero algún sweater que pudiera calentarlo, el sedoso traje de noche de ella que colgaba fuera del armario cayó accidentalmente sobre Quiqui, que lo había seguido hasta allí. El perro se sacudió con violencia para liberarse de la seda tan pesada. Comenzó a retozar, gruñendo salvajemente delante del armario. Walter le arrebató el vestido antes de que pudiera romperlo con sus dientes y lo regañó con cólera:
—¿Qué estás haciendo con el vestido de ella?
El perro lo miró asustado, temblando con todo su cuerpo ante la actitud molesta del dueño y optó por salir fuera del cuarto.
Walter colgó la prenda en una percha bien atrás en el armario y se colocó encima su nuevo sweater de cachemira.
—¡Eres un tonto de remate! —se repitió nuevamente a sí mismo con una voz muy convencida. Estaba ya más que acostumbrado a estos diálogos consigo mismo, sin notar nada fuera de lugar en su actitud. Caminó a lo largo del corredor hasta llegar a la cocina. Tras él, a cierta distancia, se movía Quiqui con un andar triste.
Como siempre, Walter puso la mesa para dos, preparó los huevos fritos con tocino de los sábados, también dejó lista la comida para el perro y sirvió dos tazas de café.
—¡Esto es una locura total, ella nunca va a regresar! —gruñó de forma triste y ruidosa con las dos tazas de café enfrente.
Colocó su taza en la mesa del desayuno, dejó la otra en el aparador y se hundió lentamente en la silla. Sopló aire entre sus dientes para enfriar el café y le salió un siseo ruidoso que llamó la atención de Quiqui. Vino hasta él, le mordisqueó las pantorrillas y levantó sus ojillos.
Afuera llovía a cántaros. Walter, completamente ensimismado, comenzó a comerse con apatía los huevos fritos.
Doris lo había abandonado hacía ya dieciocho meses. Fue de hoy para mañana. Se había enamorado de su profesor de qi gong. Después de darle una muy breve explicación, se mudó un viernes en la noche, cargando a sus espaldas dos repletos bolsos de viaje. Todo lo demás simplemente lo dejó allí. Ella le explicó que deseaba comenzar una nueva vida, muy diferente a lo vivido hasta ahora, y que él podía disponer de todas las pertenencias que dejaba atrás.
Walter casi perdió el juicio. El profesor de qi gong había sido antes un banquero de profesión, de muy buen ver y con un cuerpo bien entrenado, con mucho talento para el deporte, en especial para la doctrina asiática del movimiento y sus efectos sanadores. Encontró en esta nueva actividad grandes oportunidades de mercado, contando en especial con la clientela femenina, que literalmente asaltó las lecciones de qi gong impartidas por él en un antiguo estudio abandonado que había pertenecido a un artista comunitario. Walter no pudo y aún hoy no podía entender cómo fue que Doris desfalleció de amor por este hombre, al punto de perder la cabeza. Ella regresaría a él. De eso estaba más que convencido.
Ocho años y medio de matrimonio simplemente no podían arruinarse así como así. Y, después de todo, el profesor de qi gong, a excepción de su vistosa musculatura, sus habilidades en el deporte asiático y su apartamento de dos habitaciones y media, no tenía otra cosa que ofrecer; mientras que Doris y él habían logrado adquirir este gran departamento del ático y siempre habían vivido juntos una vida confortable.
Por supuesto que Doris iba a regresar. Eso estaba más que claro.
Al ser el dueño de una próspera firma de arquitectos, a lo largo de toda la semana estaba bastante ocupado y por lo menos el trabajo le servía de distracción. En consecuencia, durante los días laborales, su vida no distaba mucho de la que tenía antes. Su agenda siempre estaba apretada. La responsabilidad para con el negocio y para con sus empleados exigía de él el máximo de atención y siempre había muchos nuevos proyectos esperando.
Pero su vida privada era un completo desorden. El anhelo por lo que tuvo una vez era tan intenso y tan profundo que hasta dejó de recibir invitados. Sus colegas y sus amigos más íntimos hicieron un sinnúmero de intentos para animarlo y distraerlo, pero, desafortunadamente, no tuvieron mucho éxito. Todavía jugaba al tenis con regularidad y de cuando en cuando se daba alguna que otra vuelta por el gimnasio, pero cualquier invitación para cenas o fiestas las rechazaba de inmediato. Durante los fines de semana y en las noches, él se refugiaba invariablemente en su soledad.
Dos de sus mejores amigos habían hecho varios intentos alternativos para que él olvidara de una vez y por todas a Doris y comenzara a involucrarse en nuevas relaciones. Pero tampoco tuvieron éxito. Por supuesto, uno de ellos hasta trató de conseguirle pareja a través de los sitios de búsqueda. Al principio él aceptó ir a algunos de estos encuentros. Aparecieron mujeres solteras muy dispuestas a entablar conversaciones con él. Pero Walter terminaba siempre horrorizado de haber perdido su tiempo. Regresaba a casa y se ponía a clasificar otra vez las ropas de Doris para que cuando ella volviera lo encontrara todo en orden.
«Debe olvidarse de esa mujer; de lo contrario, terminará loco», escuchaba una y otra vez estos comentarios. Pero él no podía olvidar a Doris.
Exteriormente, se le veía bien. No reflejaba su pesar. Siempre había sido un hombre fuerte, que no se dejaba abatir por nada y jamás derramó ni una simple lágrima ante una situación de dolor. Ahora sufría quedamente su atroz ignominia. A menudo se sentaba en la cama y se quedaba mirando la seda del vestido de noche colgado en el armario. Lo miraba, lo volvía a mirar, se levantaba, lo tomaba para lanzarlo al piso y luego volvía a sentarse para dejar correr libremente su dolor. La gran melancolía por aquella mujer que lo había dejado así como así se tornaba infinita.
—¡Pero, por el amor de Dios, hay tantas otras mujeres en este mundo! —le había dicho un colega el otro día muy enervado.
Walter apartó a un lado su plato y puso ambos codos sobre la mesa. Por mucho tiempo clavó su mirada en algún punto en la pared. Doris había traído el perro a casa justo unos días antes de sus primeras escapadas con el maestro de qi gong. De hecho, el perro era de ella. Pero lo dejó atrás en aquella inesperada y frenética mudada, porque no había sitio para perros en el estudio del maestro de qi gong y porque a su amor no le gustaba encontrar pelos de perro dispersos entre las almohadas y cojines.
Walter se había acostumbrado al amigo de cuatro patas. Desde que lo dejó entrar a su oficina, los dos se llevaban espléndidamente.
«¿El perro también extrañará a Doris?», se preguntaba a menudo, incluso se ponía a filosofar sobre este tema: «¿Hasta cuándo podrá un perro seguir albergando sentimientos por una persona que se marchó abruptamente, sin importarle que lo dejaba atrás? ¿Puede un perro sencillamente dejar de querer a un dueño que sale y nunca regresa? ¿Es tal vez el perro mucho más cabal y razonable con respecto a estas cosas y puede olvidar a una mujer desleal? ¡Tal vez es más listo que los humanos y no se complica tanto la vida!».
Walter miró hacia Quiqui, que se balanceaba a sus espaldas estirando sus cuatro patas al aire.
—No, el perro de hecho no ve las cosas de igual manera y no siente este terrible anhelo por la dueña que se fue. ¡Se ve que ha podido echar fuera toda la tristeza y se ha adaptado a su ausencia mucho mejor que yo! —dijo Walter de una forma indigna, pero justa.
Miró por la ventana. Afuera la lluvia arreciaba y arreciaba, como si se tratara de un diluvio.
«¿Debería uno estar penando por una persona que realmente no conoce bien?», se preguntó a sí mismo. «Si fuera fácil asumir un no, la situación cambiaría, porque así él no tendría esa fijación con Doris», pensó.
«¿O es todo un acto de defensa porque nos han dañado el ego? ¿O porque uno no puede entender la causa de que esto pasara? ¿Por qué uno no lo puede comprender? ¿Por qué uno sigue aferrado a la persona que nos dejó para irse con otro amante? A alguien que claramente demostró no querernos, porque quiere a otra persona. ¿Por qué uno se encapricha con un ser tan despiadado, que echó por la borda años de matrimonio y nos aparta como si fuéramos un trapo sucio? ¿Me estaré volviendo loco? ¿Tendría que ir a ver un psiquiatra?», filosofó Walter mirando caer la lluvia. Volvió a observar a Quiqui, que, pacíficamente, movía sus patas delanteras. Tenía los ojos cerrados, como si dormitara.
Eran ya casi las once. Walter bebió el último sorbo de café, retuvo la taza en sus manos y fue con ella hasta la cocina. Abrió la portezuela del lavaplatos y metió la taza vacía dentro de la máquina. Con la mano aún sobre la puerta del lavaplatos, volteó la cabeza y reparó por algún tiempo en la taza aún llena de café que había servido para una ausente Doris. Miró de nuevo a Quiqui. Luego, lentamente liberó su mano de la puerta, alcanzó la otra taza y la vació con cuidado en el fregadero. La colocó también en el lavaplatos y cerró por fin la puerta. Abrió el grifo a tope y estuvo limpiando con agua cualquier vestigio de café que hubiera quedado en el fregadero. Limpió hasta que la última mancha hubo desaparecido. Seguidamente, fue hasta la licorera y se sirvió un whisky triple. Con el vaso en la mano avanzó hacia la puerta de la terraza. La abrió y tomó un largo trago. Permaneció allí en el umbral de la puerta. Afuera seguía lloviendo a cántaros. De repente descubrió a Quiqui a su lado. Ambos contemplaron como pensativos aquella pared de agua que se dibujaba afuera y escucharon atentos el sonido de la incesante lluvia.
Luego Walter dejó escapar su voz y dijo ruidosamente:
—¡Bueno, este es el final para ese fantasma que me persigue! ¡Dieciocho meses de sufrimiento interminable han sido más que suficientes!
Tomó el resto de whisky que aún quedaba en el vaso, se dio la vuelta y cerró la puerta de la terraza.
Con grandes pasos, se apresuró al cuarto de desahogo, tomó cinco enormes bolsas de basura de las usadas para tirar desperdicios industriales, las desenrolló, le abrió la boca a cada una de ellas y las alineó en el vestíbulo. Puso un CD de Philip Glass en su equipo de música. La melodía era casi interminable y sonaba de una forma tan electrizante y nerviosa que daba la impresión de que el CD se había quedado atorado en el mismo sitio, algo que parecía perfecto para su proyecto. Escogió la opción de «repetición infinita» y subió el volumen a todo dar.
Agarró la primera bolsa de basura y fue al cuarto de baño. En una acción completamente destructiva, echó fuera todas las botellas, las latas, las toallas y todos los utensilios de Doris, lanzándolos con gesto rencoroso a la basura. Quiqui estaba allí en el umbral, jadeando asombrado, y Walter quiso pensar que el perro le sonreía una y otra vez, como aprobando sus actos.
Finalmente, Walter reacomodó sus propias cosas, para que todos los espacios estuvieran ocupados y no quedase ningún vacío donde antes se acomodaban las cosas de Doris.
La primera bolsa de basura aún no estaba llena, así que Walter se deshizo también de numerosos artículos de la cocina y el comedor. Igual suerte corrieron algunos pequeños cuadros de las paredes. Los desgarró y los lanzó a la basura.
Tomó una nueva bolsa y se encaminó con pasos agigantados al dormitorio. Quiqui, que corría a su lado, saltó hasta el armario y atrapó el vestido de seda —como si quisiera ayudar con la limpieza— y nuevamente el traje de noche cayó sobre él, envolviéndolo por completo. El perro entró en pánico y se puso a corretear de un lado a otro de la habitación para intentar liberarse de la tela de seda que le cubría el cuerpo. Pero quedó atrapado por el cinturón del vestido y terminó arrastrando de un sitio a otro la prenda.
Walter ya había despejado casi la mitad del armario. Los sweaters, las blusas, las faldas y los pantalones de Doris resultantes de aquella limpieza los había enrollado en una especie de orgía salvaje de prendas de vestir, arrojándolas con ambas manos a la basura. Liberó al perro de su carga sedosa, echó diversos objetos de la mesa de noche dentro de la bolsa y dejó la habitación. Rápidamente, continuó con su proyecto de depuración hasta que ningún vestigio de Doris estuvo ya visible.