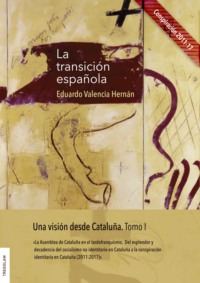Kitabı oku: «La transición española», sayfa 6
1.9. Primeros pasos para la formación de la Asamblea de Cataluña
En 1969, los síntomas de agotamiento del régimen iban en sintonía con el estado de salud del dictador, donde su aferro al poder se condicionaba a lo que durase su propia existencia o, al menos, esa era la sensación que transmitía a los españoles a través de los mensajes televisivos de fin de año a la Nación.
El 17 de enero de 1969, los estudiantes universitarios asaltaron el Rectorado de la Universidad de Barcelona provocados por la expulsión de algunos catedráticos, declarándose siete días después el estado de excepción en toda España. Sin duda, podríamos afirmar que acabándose el primer trimestre del curso universitario, prácticamente no hubo ni un solo día de normalidad académica en todo el Estado, agravándose la situación tras el aumento de las detenciones y deportaciones practicadas después del 24 de enero, que afectó no solamente a estudiantes y profesores universitarios, sino también a políticos de todo el arco ideológico, encontrándose entre ellos desde monárquicos hasta falangistas del grupo Hedilla, trabajadores, abogados e intelectuales.
En Cataluña fueron detenidos diversos militantes de Unió Democrática de Catalunya (UDC), entre los que se encontraban Miquel Coll i Alentorn, escritores como Alfonso Carlos Comin, maestros nacionales, profesores de instituto y obreros de Barcelona, Sabadell, Tortosa y Reus. Asimismo, fueron condenados posteriormente por el TOP los militantes del PSUC: el escritor Ángel Abad, Antonio González y Jesús María Rodes.
La reacción de la clase trabajadora ante la nueva amenaza de coacción del gobierno no tardó en llegar, forzando diversos paros técnicos en exigencia de nuevos aumentos salariales en empresas del área metropolitana barcelonesa como AEG en Tarrasa, Siemens, y Soler i Almirall en Cornellá de Llobregat. En Madrid también pararon la Siemens y la Standard bajo la puesta en práctica de las llamadas manifestaciones relámpago organizadas por CC.OO., y en Bilbao siguieron la misma tónica los trabajadores de los Altos Hornos, la Naval, General Eléctrica y Babcock Wilcox. Sin duda, la sensación general indicaba que conforme pasaba el tiempo el rechazo contra el estado de excepción se iba expandiendo y que cada vez más iba tomando la iniciativa la clase trabajadora, secundada por los estudiantes, sacerdotes e intelectuales, haciéndose cada vez más visible la abundante propaganda con eslóganes como «¡Democracia sí, dictadura no!», «¡Franco asesino, represión no!» y «¡Libertad!».
Cabe destacar en aquellos días el apoyo de más de cuatrocientas personalidades catalanas de las letras, artes y ciencias, universitarios, estudiantes, sacerdotes y ciudadanos de toda condición que formaron parte de un documento con más de mil quinientas firmas a favor de la libertad y en contra de la tortura, entre los que destacaron Cassiá Just, Salvador Espriu, Maurici Serrahima, Manuel Sacristán, Mª Aurèlia Capmany, Frederic Roda, Francesc Candel, Josep Corredor Mateos, Manuel de Pedrolo, Juan Goitisolo, Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Albert Rafols Casamada, Raimon, Mª del Mar Bonet, Juan Riera Marra, Josep Solé Barberà, Rodolf Guerra, Montserrat Avilés, Lluís Salvadores, Antoni Gutiérrez Díaz, Pere Portabella, Miquel Coll Alentorn, Miguel Núñez, etc.110
También desde el extranjero numerosas voces se alzaron contra el nuevo intento involucionista del régimen, produciéndose algunas manifestaciones ante las embajadas y consulados españoles en Europa. Tanto en Londres como en Frankfurt, Lausana (Suiza) o París, llegaron numerosas notas de protesta ante la situación creada.
Por su parte, la prensa extranjera criticó duramente la actitud del gobierno español mediante artículos periodísticos como los publicados en Le Monde, donde se decía entre otras cosas si era lícito preguntarse si las medidas particularmente enérgicas que acaban de ser adoptadas por el gobierno no corrían el riesgo, en definitiva, de agravar un malestar ya de por sí profundo, o en The Times, que comentaba que si la Administración española quería evitar una verdadera sublevación, era necesario que sus dirigentes ofreciesen soluciones a los problemas de España111. En fin, era evidente que esta nueva actitud opositora del sector universitario, cada vez más radical y apoyado en muchas ocasiones por activistas políticos y sindicales de la izquierda, auguraba unos años venideros realmente conflictivos y difíciles para el control gubernativo, inmerso ya en su etapa decadente.
En España, la prensa de aquellos días seguía controlada por una censura férrea instaurada a raíz del estado de excepción, aunque de vez en cuando esquivara el control gubernativo publicando por ejemplo las desavenencias políticas entre el príncipe Juan Carlos y su padre Don Juan de Borbón, suscitando cierta polémica en la clase dirigente del régimen112.
Por otra parte, otras noticias de menor calado popular indicaban la fijación por parte del gobierno del salario mínimo interprofesional para mayores de diez y ocho años en 102 pesetas diarias, 43 pesetas entre los trabajadores de 14 y 16 años, y 63 pesetas entre los de 16 y 18 años. También tuvo su importancia mediática en las portadas el relevo en la Presidencia de los EE. UU. del demócrata Lindon Baines Johnson por el republicano Richard Milhous Nixon113.
Sin duda, y a pesar del considerable esfuerzo represor del gobierno por apaciguar el sector universitario, el conflicto tomaba cada vez más protagonismo social e informativo, dirigido y alentado por una oposición antifranquista clandestina más efectiva con respecto a sus objetivos, sobre todo después de la formación del ilegal sindicato de estudiantes (SDEUB), organización cada vez más consolidada.
El asesinato por aquellos días de Enrique Ruano, estudiante de Derecho de la Universidad de Madrid, aumentó de nuevo en las universidades catalanas la euforia de lucha contra la policía y los ultras, creándose tras estas manifestaciones en defensa de los detenidos en los disturbios universitarios la llamada Comisión de Solidaridad. Esta comisión estuvo formada por representantes conocidos por su actividad política contra el régimen: Joaquim Boix, Anton Canyellas, Joan Carrera Planas, Agustí de Semir, Concha Millán, Mª Antonia Pelauzy, Remedios Ramírez y José Mª Vidal Aunós, entre otros. A su vez, fueron surgiendo en las facultades nuevos movimientos cada vez más politizados, acrecentando más el problema y obligando al gobierno a responder de la única forma que nos tenía acostumbrados. Estas organizaciones eran, entre otras: Universidad Roja, Estudiantes Marxistas-Leninistas o los Comités de Huelga Estudiantiles-Comités de Huelga Obreros (CHE-CHO); este último, de carácter violento, provenía del grupo denominado Força Socialista Federal de Catalunya con relevancia entre los años 1969 y 1970.
Como resumen podríamos concluir que, al finalizar el primer mes de 1969, numerosas universidades españolas se encontraban en la práctica paralización docente, encabezadas por las facultades de Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Granada, Bilbao y Pamplona.
Por otro lado, como resultado del estado de excepción decretado el 24 de enero de 1969 en toda España, se suspendieron algunas de las garantías del Fuero de los Españoles por un periodo de tres meses, siendo afectados los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 de dicha Ley, volviéndose de nuevo a la censura previa y al cierre de las universidades114.
El desconcierto en el gobierno ante la situación creada era evidente, surgiendo entre los miembros del gabinete propuestas contradictorias al respecto, aunque el propio almirante Carrero Blanco daba a entender lo contrario cuando afirmó: «Vamos a resolver la agitación estudiantil a nuestra manera, por lo que es necesario despolitizar la universidad»115. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos fue contraria a sus deseos, ya que la protesta estudiantil adquirió formas asamblearias que fomentaron una mayor participación de los estudiantes, entrando el conflicto en una nueva fase crítica debido entre otros motivos a la masificación estudiantil que obligó al gobierno a la contratación de nuevo profesorado, fruto del cual surgieron los llamados Profesores No Numerarios (PNN), llegando a ser estos, en ciertos momentos, los auténticos líderes de la protesta.
Por su parte, un sector de la Iglesia española, la heredera del Concilio Vaticano II, empezó a tomar partido por las reivindicaciones democráticas contrarias al régimen totalitario, y como consecuencia de este cambio de actitud surgió el protagonismo alcanzado, por ejemplo en Cataluña, por la asociación Acció Catòlica Independent, que el 15 de mayo de 1966 editó dos folletos informativos privados enviados a los militantes de asociaciones de apostolado seglar y eclesial donde se editaron cartas al arzobispo Gregorio Modrego Casaus y al Inspector Jefe de la Brigada de Investigación Criminal, Antonio Juan Creix, donde defendían dicha protesta mediante la marcha pacífica y silenciosa116.
También el abad del Monasterio de Montserrat, Cassià Mª Just, efectuó varias declaraciones muy comprometidas contra el gobierno, que le granjearon la reprobación de las autoridades. Una de ellas fue la realizada el 14 de mayo de 1969 en una entrevista efectuada en el Politischen Magazín Report München, donde el abad acusó al sistema dominante en España. En dicha entrevista, el abad Just respondió a diferentes preguntas relacionadas con el cambio en la vida de los españoles, poniendo énfasis entre la división de vencedores y vencidos. Reclamó los derechos perdidos de autodeterminación para Cataluña, la libertad de expresión y de reunión, las libertades sindicales y huelga, y afirmó que la obligación de la Iglesia en ese momento debía basarse en la denuncia del Evangelio. El abad aseveraba que la tragedia de la Iglesia española estaba en no haber hecho nada y haber estado muda durante treinta años y, a su vez, reclamó una investigación sobre muchos prisioneros políticos que carecían de derechos mínimos, denunciando la manipulación de la televisión pública. El carácter de Estado lo definió como totalitario haciendo claras referencias a sus aspiraciones cristiano-sociales dentro de un Estado neocapitalista. Criticó la situación de los sacerdotes comprometidos con actividades de carácter social o político, algunos de ellos en prisión, que no recibían el apoyo esperado de su obispo y continuó denunciando la opresión y las vejaciones recibidas por jóvenes que eran mezclados con los que él denominaba «invertidos». Años después, fue destacable su homilía en el Jueves Santo de 1973117.
La mano ejecutora del sistema represor, «la piovra policial», como la denominan los historiadores Antoni Batista y Josep Playà en La Gran Conspiració, funcionaba todavía a pleno rendimiento contando con un conglomerado de colaboradores, delatores y confidentes, todos estrictamente organizados. Alcaldes, guardias locales, responsables de correos y telecomunicaciones que interceptaban cartas, telegramas, llamadas telefónicas, seguían actuando como auténticos espías de la policía política, incluso podríamos encontrar delatores en cualquier nivel del servicio, empleados del servicio público, maestros, profesores, bedeles, etc., que cooperaban por simple afinidad al régimen. El control iba por lo general más allá de lo político llegando a introducirse en la misma sociedad, siendo la Junta Nacional de la Cruzada de la Decencia, presidida por el general, Alfonso Armada Comyn, la encargada de informar al Gobierno Civil de todo acto destacable.
En Barcelona, el núcleo represivo y de información policial se concentraba en la VI Brigada Regional de Información Social (BIS), también conocida como Brigada Político-Social (BPS), aunque los militares de la Segunda Sección bis del Estado Mayor de la Capitanía de la IV Región Militar también colaboraban en esta tarea. Los alcaldes, la policía municipal, los servicios de información de la Guardia Civil y una institución denominada Servicio Nacional de Información del Movimiento completaban el entramado informativo y represivo llegando a movilizar y efectuar la fuerza en caso extremo. A estos efectos cabe destacar a Tomás Garicano Goñi, gobernador civil de Barcelona en 1969, Tomás Pelayo Ros (entre 1969 y 1974) y Rodolfo Martín Villa (entre 1974 y 1975). En segundo nivel destacó el comisario Antonio Juan Creix como jefe de la BIS, responsable de las detenciones entre otros del socialista Joan Reventós, de Joan Comorera y de Gregorio López Raimundo del PSUC. Este comisario fue sustituido posteriormente por su hermano Vicente Creix y Julián Gil Mesas118.
Los tiempos estaban cambiando de tal forma que el carácter represor ejercido hasta la fecha por el régimen no hacía más que envalentonar las ansias de protesta, intensificando el movimiento reivindicativo tanto estudiantil como sindical. Un claro ejemplo de esta actitud fue el encierro de las esposas de presos políticos y sindicales como Marcelino Camacho y Julián Ariza en una iglesia madrileña, que acabó como un acto de plena actualidad en aquellos momentos que contrastaba con los intentos del sindicalismo español por legitimarse en los estamentos internacionales.
A este respecto, el informe de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) publicado el 23 de abril de 1969 era contundente cuando hacía referencia a que todos los cargos sindicales habrían de ser electivos y que debería existir una autonomía completa e igualdad efectiva en las asociaciones de trabajadores y empresarios. Por otro lado, los funcionarios sindicales deberían estar sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos que se encargarían de garantizar la libertad de expresión y de reunión que otorgase la libertad a todas las corrientes sindicales dentro de una unidad libremente aceptada. Finalmente, la organización sindical no debería estar sujeta a dirección o control de ningún movimiento político.
La Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en esa misma dirección envió una carta dirigida por el secretario general de esta asociación al presidente de las Cortes Españolas fechada el 23 de octubre de 1969, donde resaltaba el desacuerdo entre los principios que defendía el Proyecto de Ley Sindical en contraposición a las cinco condiciones reclamadas por la O.I.T, hecho que planteaba un serio inconveniente para la evolución democrática de España119.
Desde los órganos de gobierno universitario, Gastón de Iriarte y Fabián Estapé se manifestaron contrarios al decreto de cierre de las facultades ordenado por el gobierno, afirmando que «En la universidad debía predominar la inteligencia sobre la fuerza bruta, por lo que cerrar siempre sería un fracaso»120.
Mientras tanto, las plataformas de oposición antifranquista tomaron fuerza por toda Cataluña, organizándose entre ellas una plataforma unitaria que alcanzó su máximo esplendor a lo largo del denominado Proceso de Burgos, a finales de 1970. Pere Portabella de la Taula Rodona, Juan Antonio Bardem y Cristina Almeida hicieron entrega al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, de un documento denunciando las torturas. También Andreu i Abelló junto con Portabella se presentaron ante el jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría, mediante una gestión de José Mª de Areilza, para presentar un documento con similares características que los anteriores apoyando la denuncia de torturas y la retirada del Ejército del proceso judicial que se realizaba en Burgos; sin embargo, aunque el recibimiento fue afectuoso y positivo, el resultado fue infructuoso.
Sin duda, una de las organizaciones que tendrían más trascendencia política para la oposición democrática en Cataluña fue la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC). Esta plataforma política nació tras largas negociaciones realizadas desde enero de 1968 hasta diciembre de 1969, poniéndose en funcionamiento con cinco partidos, aunque luego se amplió a siete. Este organismo funcionaba bajo el principio de la no-exclusión, al menos entre ellos, y representaba a un extenso espectro ideológico y con la iniciativa abierta a todas las fuerzas políticas de oposición121.
La primera reunión oficial de esta comisión coordinadora se realizó el 25 de febrero de 1968, siendo el 3 de julio del mismo año cuando se dio por concluido el texto definitivo de la declaración fundacional basado en un pacto político resumido en siete puntos programáticos que habrían de definir su propia existencia. Esta comisión fue la coordinadora de grupos políticos más amplia y representativa en su tiempo.
Su creación se produjo en plena crisis del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) y pasó a la historia como el germen de donde surgió la Asamblea de Cataluña. La CCFPC, en su primera reunión, estuvo formada por un sector de ERC representado por Josep Andreu Abelló; el FNC, representado por Joan Cornudella y dos más; el MSC, representado por Joan Reventós, Ramón Perelló, Raimon Obiols y Vicenç Ligüerre; el PSUC, representado por Antonio Gutiérrez y dos más; y la UDC, representada por Llorens Gascón y dos más.
El encuentro inicial tuvo lugar en la residencia Can Carner, de Joan Reventós, sita en la calle Nueva, n.º 1 en El Vendrell. El encuentro fue tan emotivo que en conmemoración de este acontecimiento se publicaron unas poesías tituladas Cobles de la Coordinadora entre cuyos fragmentos se decía:
«Amb acord i unitat d’acta
Van plegar al’hora exacta.
Adéu vila del Vendrell,
tornaré quan sigui vell!
Quina històrica jornada.
Suarèm la cansalada!
I ara cal seguir el relat
Perquè tot quedà embastat
I un acord restà indecís.
Ai país, que et veig ben llis!»
Las siguientes reuniones se celebraron en los domicilios particulares de algunos representantes de los partidos; en la torre de la calle Anglí, residencia de Joan Reventós en Barcelona o en el domicilio de Carles Sampons del PSUC, de Cornudella por el FNC y de José Mª Zavala por ERC. Solo UDC, representada por Anton Canyellas y Llibert Cuatrecasas, no ofrecieron sus domicilios122.
Con el tiempo, esta organización se fue consolidando y su influencia avanzaba entre el debate, el entendimiento y la coordinación, definiéndose consensuadamente para:
«Asumir una ligazón de iniciativas y de acciones de oposición democrática para dar una perspectiva de conjunto a estas acciones, elevando el nivel y el contenido político de la lucha por la libertad y por la democracia, ofreciendo al pueblo una alternativa frente a la dictadura.»123
Tras la primera reunión fundacional, la CCFPC estuvo integrada por las siguientes organizaciones políticas: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)124, Front Nacional de Catalunya (FNC)125, Moviment Socialista de Catalunya (MSC)126, Partit Popular de Catalunya (PPC)127, Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)128 y Unió Democràtica de Catalunya (UDC)129. Su funcionamiento se normalizó mediante reuniones quincenales donde cada grupo estaba representado por dos delegados. Los acuerdos se tomaban por unanimidad con derecho de renuncia al propio voto y el secretario era nombrado rotativamente, siendo cualquier grupo capaz de convocar una reunión130. Otra de las características principales de esta coordinadora fue la existencia de veto a las propuestas aportadas por lo que las resoluciones habían de aprobarse por unanimidad, lo que obligaba a la reserva de los partidos de presentar proposiciones de difícil solución mediante consenso131.
Sus primeros actos políticos, siempre con un remarcado sentido catalanista, fueron el Festival Popular de Poesía Catalana realizado entre el 11 y el 18 de septiembre de 1970 en el convento barcelonés de Pompeia, donde el escritor Joan Colominas tuvo cierto protagonismo; el frustrado coloquio en el centro educativo CIFC (CIC en la actualidad); y el acto de protesta en el Pabellón del Deporte de Tarrasa el 26 de septiembre de 1970, donde llegaron a escucharse voces a favor de los derechos nacionales de Cataluña por líderes del movimiento obrero132.
En el ámbito cultural, en enero de 1969 se publicó el «Diccionari Catalá General» de Miquel Arimany por iniciativa del Institut d’Estudis Catalans. Este acontecimiento formaba parte de un conjunto de actividades con trasfondo político como lo fue que desde la Universidad Catalana d’Estiu se ofreciesen interesantes debates de identificación nacional junto con el movimiento cultural llamado Nova Cançó, que incitaba a la ciudadanía hacia los nuevos cambios aperturistas, complementado con campañas reivindicativas como: «Diguem no» o «Catalá a l´Escola», coincidiendo con la conmemoración del nacimiento del lingüista catalán Pompeu Fabra. Cantantes y compositores como Ovidi Montllor, Jaume Sisa, Pau Riba, Raimon y Joan Isaac fueron abanderados de los primeros grupos de «Rock Catalá» entre 1966 y y 1968. Los cantantes Joan Manuel Serrat, Miquel Porter-Moix, Remei Margarit, Josep Mª Espinàs, Delfí Abella, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Xavier Elies, Guillermina Motta, Mª del Carme Girau, Martí Llauradó, Mª Amèlia Pedrerol, Joan Ramon Bonet, Mª del Mar Bonet, Rafael Subirachs y Lluís Llach fueron los artistas más identificados, a escala nacional, como representantes del inconformismo popular, formando parte de los que fueron denominados «Setze Jutges»133.
En febrero de 1969, el arzobispo Enrique y Tarancón que procedía de la Diócesis de Oviedo, fue designado Cardenal Primado de Toledo, una noticia sin gran relevancia política sino fuera por sus connotaciones futuras. Como también lo tuvo, por su interés divulgativo, la publicación del «libro blanco», antecedente de la reforma educativa del ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, que llevaría a la práctica tiempo después.
El 25 de marzo de 1969 finalizó el estado de excepción implantado meses antes por el gobierno con un balance de 330 detenciones en todo el territorio español, donde las desarticulaciones de diferentes células del PSUC y del Partido Obrero Revolucionario trotskista de la IV internacional POR(t)134 fue de lo más relevante. La mano dura policial había dado buenos resultados, realizándose detenciones de militantes de partidos, de abogados laboralistas (Lluís Salvadores), de profesores universitarios (Jordi Solé Tura) y de intelectuales nacionalistas (Jordi Carbonell y Ramon Bastardes). Por el contrario, y en contraste con lo anterior, el Consejo de Ministros aprobaba la prescripción de responsabilidades penales en la Guerra Civil, quedando de esta forma jurídicamente inoperante cualquier consecuencia penal de lo que en su día fue una lucha entre «hermanos unidos», según dijo el ministro de Información, Manuel Fraga Iribarne. Esta ley creó una gran frustración entre los funcionarios republicanos, separados de su cargo tras la contienda civil que esperaban ser rehabilitados con ocasión del 1º de abril135.
Por otro lado, y fuera de nuestras fronteras, el mes de abril fue prolijo en noticias de cierto alcance político. El día 16 murió la última reina de España, Victoria Eugenia de Battenberg136 en su exilio de Lausanne (Suiza); mientras que en Francia el presidente Charles De Gaulle, trastocado en parte por los sucesos de mayo del año anterior, dimitió el día 28 al perder un referéndum, siendo sustituido por Georges Pompidou137. Y mientras que al otro lado del océano el pueblo norteamericano celebraba las exequias del expresidente Eisenhower138, en España, como si eso de la política no fuera con nosotros, los amantes de la mejor televisión —la única diría yo— aplaudíamos a la cantante Salomé por su triunfo en el Festival de Eurovisión139.
En Cataluña, como preludio a los actos conmemorativos del 1º de Mayo, la prensa recogió pequeños comentarios censurados sobre disturbios obreros y estudiantiles en Barcelona, en contraste con la XII Demostración Sindical, que contaba con todo el apoyo propagandístico del régimen. El 27 de mayo, siguiendo su política de bloqueo democrático, el Consejo Nacional del Estado elaboró las llamadas Bases del Régimen Jurídico Asociativo que establecía una serie de normas jurídicas que evitaban la posibilidad de formar partidos políticos, centrándose el sistema en lo que se denominaron «asociaciones políticas». Estas, la mayoría afines al régimen, iban tomando forma, algunas con el propósito de «impedir que España se suicidara», según publicaban algunos periódicos, destacando entre ellas: Acción Política, Reforma Social Española, Democracia Social, Fuerza Nueva, Distrito Centro, Vieja Guardia, Círculos Doctrinales José Antonio, Justicia y Legalidad. Todas estas organizaciones estaban inscritas dentro del Movimiento por lo que a simple vista todo indicaba que nada iba a cambiar y la tan esperada abertura pluripartidista deseada por algunos se disolvió al instante.
Mientras tanto, las sentencias condenatorias decretadas por el Tribunal de Orden Público (TOP) seguían su curso inexorable de colaboración con el régimen, contribuyendo a su mantenimiento mediante el uso de unas leyes que por su carácter represivo huían del mínimo respeto a los derechos humanos. En las provincias vascongadas, cinco sacerdotes recibieron penas de prisión de entre diez y doce años; en Mataró, el primero de julio en una manifestación ilegal realizada en la plaza Santa Ana, fueron detenidos y procesados Antonio Álvarez, Salvador Villena, Juan Montoro, Bartolomé Fernández, Cristina Brullet, Eutiquio Simarro, José Garriga y Manuel Antonio Palacios.
Por otro lado, el régimen, previniendo los posibles cambios en el poder, obligado por la avanzada edad del dictador, preparaba el cambio tranquilo en la sucesión. Así pues, el 23 de julio de 1969, el príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo del heredero de la Corona española, fue nombrado por el propio Caudillo sucesor a la Jefatura del Estado (Ley de Sucesión), movimiento catalogado por el régimen como una instauración y no restauración de la monarquía; mientras tanto, dos días antes, el conde de Barcelona había disuelto su Consejo Privado y su Secretariado Político, de los que formaban parte José Mª Pemán y José Mª de Areilza (conde de Motrico).
La noticia no fue tan impactante para el pueblo español en general, quizás por esperada, o quizás también por coincidir con el fuerte impacto emocional que supuso la velada del 21 de julio de 1969, donde una buena parte de la humanidad quedó paralizada frente al televisor observando en blanco y negro el primer alunizaje efectuado por los astronautas Neil A. Armstrong y Edwin Aldrin, con el pronunciamiento de aquella frase histórica que decía: «Es un pequeño paso para el hombre pero muy grande para la humanidad», mientras que su compañero Michael Collins les esperaba a bordo del Apolo 11.
Este acontecimiento fue realmente inolvidable y animó a pasar tranquilamente un verano apacible que significaba tradicionalmente el final del curso político oficial hasta bien entrado el mes de septiembre, aunque esto no supusiera el paro en la actividad lúdico-social ni tampoco un relajamiento en la política internacional. Queden como ejemplos el estupor producido por el asesinato de la famosa actriz de cine norteamericana, Sharon Tate, esposa del director de cine Román Polanski; la nueva manifestación antisoviética reprimida en Praga el 20 de agosto, conmemorando la anterior; o la muerte del carismático Ho Chi Minh140, líder independentista vietnamita, el 3 de septiembre.
La llegada al poder de los nuevos líderes socialdemócratas europeos, Olof Palme141 y Willy Brandt142, supuso un fuerte impulso a la ardua tarea de los partidos de oposición en la lucha antifranquista. El gobierno por su parte estaba ocupado en aquellos calurosos días en solucionar el escándalo más llamativo al que tuvo que enfrentarse en los últimos tiempos, el llamado caso Matesa143.
La CCFPC valoró este acontecimiento como la evidencia de la corrupción generalizada dentro del régimen y la falsedad del mito del desarrollo español basado en una orientación puramente coyunturalista144. Sorprendentemente, la coordinadora recogió esta particularidad social como un asunto secundario ante la llegada de un nuevo 11 de septiembre, el día de la Diada Nacional de Cataluña, y a tal efecto repartió un folleto explicativo exigiendo el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 como base de partida para que el pueblo de Cataluña pudiese decidir libremente su futuro, reivindicando a la vez el derecho de autodeterminación para el resto de los pueblos de España145.
A finales de octubre, Franco dio a conocer el nuevo gabinete gubernamental con tres nuevas incorporaciones, todos procedentes del Opus Dei: Gregorio López Bravo (Asuntos Exteriores), José Mª López de Letona (Industria) y Alberto Monreal Luque (Hacienda). El almirante Luis Carrero Blanco conservaba la Vicepresidencia, mientras que Tomás Garicano Goñi pasaba de gobernador civil de Barcelona (sustituido por Tomás Pelayo Ros) a ministro de la Gobernación en sustitución de Manuel Fraga Iribarne, que junto con José Solís Ruiz salieron del gabinete.
Como era de esperar, la oposición calificó a este nuevo gobierno como una maniobra continuista condenada al fracaso y cuyo fin no era otro que prolongar la dictadura, cortando el paso a la democracia e imponiendo el continuismo de un franquismo sin Franco. En la práctica, el programa del gobierno se concentró en una serie de iniciativas ligadas a la negociación con el Mercado Común Europeo, ya iniciadas por el anterior gabinete, en un sistema educativo más justo, en el fomento de la exportación, en la participación de la juventud en la tarea nacional, y la descentralización de funciones a favor de las corporaciones locales. Aparentemente era un programa ambicioso, pero pronto se observó que carecía de contenido democrático, ya que, tres meses después de su puesta en marcha, seguía existiendo una política represiva sin voluntad de aceptar algún tipo de amnistía y manteniendo a la vez ocupadas las universidades con fuerzas policiales146.