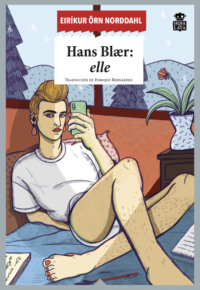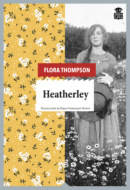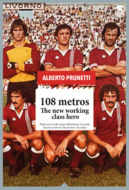Kitabı oku: «Hans Blaer: elle», sayfa 5
A usted, la bomba le recordaba más a un aparato de tomar la tensión. Usted intentaba fingir indiferencia cuando Hans Blær empezaba a decir obscenidades. Usted sabía que si mostraba alguna clase de turbación, elle se sentiría animade a decir más.
—Mamá, mira, te lo estoy enseñando.
Perro boca abajo (otra vez)
Propofol. Lo consultó esta mañana. No solo produce inconsciencia, sino también una especie de desaparición sin sueños. Ese era el medicamento que Michael Jackson recibió por vía intravenosa y que lo llevó a la muerte. El Propofol era uno de los anestésicos más habituales en la actualidad y no podía utilizarse, bajo ningún concepto, si no era bajo supervisión de un médico anestesista. El medicamento tardaba solo un instante en apagar al paciente —llevárselo de este mundo y sumergirlo en el vacío— y uno de los efectos secundarios más comunes era la parada cardiaca. De modo que no tenía que ser una sorpresa para nadie —ni siquiera para usted— que el uso de Propofol con fines recreativos era de lo más anómalo. Otro de los efectos secundarios más habituales era un bienestar profundo que invadía al paciente al regresar de las profundidades, y en algunos casos el medicamento provocaba también desinhibición y apetito sexual. Había casos en que los pacientes casi se abalanzaban sobre los anestesistas nada más salir del sopor, e intentaban violarlos. O al menos seducirlos, provocarlos sexualmente, hacerles proposiciones indecentes, tocamientos, miradas, usted ya había olvidado dónde estaban los límites. Pero, sobre todo, la gente buscaba la profundidad. La desaparición. El vacío. Hundirse en la oscuridad y poder olvidarlo todo. Se decía que era como si el alma se echara a dormir y descansara, para despertar renovada y fortalecida. Y despertaban alegres, según decían. Sin preocupaciones. Lo que no era poco.
Usted pensaba en la dulzura de la voz de Michael Jackson cuando hablaba. En la fuerza de la voz de Michael cuando cantaba. Cuando Ilmur tenía seis años, Michael era su favorito. El primer libro que leyó en inglés fue una biografía de Michael. Tenía la habitación empapelada con pósteres suyos. Los animalitos de circo competían por imitar su moonwalking y sus grititos de niña, se llevaban la mano al imaginario escroto y daban patadas en el aire. Eso era a principios de los años noventa. Ya entonces, usted se asombraba de cómo el mundo había perdido su inocencia —mucho tiempo atrás ya—, aunque no sabía lo que iba a traer el futuro.
En Misuri iban a ejecutar a un hombre con una elevada dosis de Propofol, pero la ejecución se detuvo en el último minuto porque tendría una influencia negativa sobre los intereses exportadores de los Estados Unidos, donde se producía el medicamento. Parecía pésima publicidad para otros usos del medicamento.
Probablemente, el caso de Samastaður no descolocaría al imperio, por muy fastidioso que fuera.
Postura de la muñeca de trapo
La chica que acabó en el hospital sufrió lo que se denomina «distonía», y en las descripciones en internet, usted pudo comprobar que se trata de una especie de ataque epiléptico. La distonía no es uno de los efectos secundarios más frecuentes del Propofol, pero figura en la larga lista de efectos secundarios probables e improbables. En Samastaður no parece que se produjeran los efectos secundarios más frecuentes —parada cardiorrespiratoria— o, si los hubo, sus consecuencias no se conocieron más allá de las puertas del centro. Usted pensaba que todo apuntaba a que Hans Blær tenía una idea bastante clara de lo que se traía entre manos. Que actuaba con prudencia y adoptaba todas las medidas de seguridad posibles.
No informaron de quién llamó a la ambulancia, pero la chica del hospital se llamaba Margrét algo. No recordaba su patronímico, y lo lamentaba. Habría querido saberlo. Querría decirlo en voz alta y clara para que el mundo se enterase de que a usted no le era indiferente su sufrimiento. Vivirá, dijeron los médicos en las noticias, y se recuperará por completo. No fue ella quien llamó a la policía, fue otra persona. Usted ignoraba lo que pasaba. La policía había convocado una rueda de prensa para la tarde y entonces quedaría todo más claro. Y seguramente mucho más tenebroso.
Postura de la montaña
Pero ahora estaba usted aquí. La espalda recta, los brazos a los costados, mirando fijamente al frente. Estaba al lado de la ventana, tan alta como una persona, por la cual podía ver el mar. ¿Siempre había sido tan grande? Detrás de usted había un grupo de mujeres que no podían dejar de mirarla. Dentro de su cabeza, el mundo bullía buscando un lugar por donde escapar, pero no había salidas, y usted sentía cómo los nervios de todo su cuerpo habían empezado a abrasarse por el estrés. Respiró hondo e intentó no perder el conocimiento. El cansancio se estaba apoderando de usted.
Hacía ya mucho que no tenía ni idea de dónde o cómo se podía empezar a entender a Hans Blær. Ni siquiera sabía ya cómo se le malinterpretaba. Simplemente, elle sucedía como cualquier otra ley de la naturaleza. Otras personas aceptaban con naturalidad, como algo evidente, que usted era la máxima especialista mundial en la conducta de elle —probablemente la atención que sentía dirigida a usted por la mitad de sus compañeras de yoga era, precisamente, curiosidad—, pero, a fuer de sinceros, usted era la que menos entendía de todos. Usted, la madre, la incubadora de su descendencia, la creadora de su existencia, el manantial de ese gran río. La naturaleza de Hans Blær tenía la peculiaridad de que cuanto más trato se tenía con elle, tanto más incomprensible se volvía. Era como si la cercanía de elle disolviera el nexo con la realidad.
Y no era nada nuevo. Usted llevaba años preocupada por elle. Probablemente más de lo que debería. Elle era un tren sin gobierno, una estrella fugaz, la explosión que empezó hace mucho tiempo y que ya no se detendrá. Lo único que podíamos hacer era ocultarnos a esperar a que elle terminara lo que tuviera que hacer. Esto no nos va a hacer ningún daño, porque no lo comprendemos, no sabemos de dónde llegó, pero quizá podríamos enfrentarnos a las consecuencias cuando hubiera terminado ese horror, cuando se hubiera consumido la pólvora.
Postura del árbol
Usted seguía en la postura de la montaña. Seguía mirando por la ventana. La gurú Guðlaug no decía nada, aunque usted estaba quieta y sin cambiar de postura. Usted tenía el alma demasiado agotada como para que alguien pudiera pensar que sería capaz de mantenerse en equilibrio sobre una sola pierna, pero no era solo eso. Usted había dejado de oír lo que decía la gurú Guðlaug. Solamente un zumbido en los oídos. Usted había dejado de percibir la estancia en la que se encontraba. Había dejado de notar la atención. Tal vez había alcanzado el nirvana, había desaparecido en el vacío, tal vez se había unido, en la profundidad, a los adictos al Propofol, a los iluminados. Tal vez era simplemente que se había rendido. Tal vez era, sencillamente, que no aguantaba más el fisgoneo de las mujeres, el tamaño del mar, los descendientes trans con tendencias dieto-fascistas, Margrét Hija de Alguien, y la idea de tener que regresar a la realidad en la que había emisiones de radio, teléfonos inteligentes, gente con preguntas en los ojos y vacío en los labios. Todo eso era demasiado doloroso.
Y entonces, sin más, se desmayó.
Hans Blær Viggósbur
A mis enemigos les digo: Tened cuidado, pues pronto se extenderá la oscuridad. Hans Blær nunca está solo. Hans Blær es legión, multitud de personas sin rostro que aprovechan la solidaridad incondicional de cada uno de los demás, y sobre aquellos que convierten en proscrito a Hans Blær Viggósbur lloverá fuego y azufre desde todos los puntos cardinales, desde todos los rincones y desde el cielo mismo. Vosotros nunca podréis saber quién es hermano, quién es hermana, quiénes son aliados juramentados que formarán el ejército que me servirá dondequiera que vaya.
A mis hermanos les digo: Buscad a mis enemigos y aniquiladlos, buscad a quienes se regocijan de mi deshonor y heridlos. Volveos hacia la nación misma, hacia su núcleo, y provocad el caos.
Yo estoy aquí por vosotros. Vosotros estáis aquí por mí. Juntos, somos legión, juntos somos victoriosos puños y golpes.
Hace 20 h y 11 m. 902 likes. 43 comentarios.
ILMUR ÞÖLL
Davíð Uggi nació en abril, un año después, 1985. Tenía el pelo tan negro como rubio era el de la madre y la hija. Más de cuatro kilos y medio por los poco más de tres de Ilmur, y con una constitución aún más robusta. Vigdís Finnbogadóttir seguía siendo presidenta, y Reagan era presidente todavía, pero no sucedió nada en especial el día en que nació Davíð Uggi, lo que a Ilmur le resultaba de lo más interesante y le encantaba recordárselo a su hermano, pues ella nació el mismo día en que salió la primera mujer al espacio, un día memorable, y, desde que se enteró, no pasaba día sin mencionarlo. Dos años después del nacimiento de Ilmur —exactamente ese día— empezó la reunión de Reagan y Gorbachov en Islandia. Davíð Uggi tenía que contentarse con compartir su cumpleaños con Eunhyuk, la estrella coreana del k-pop.
Ilmur no era una niña buena y, en consecuencia, tampoco era una buena hermana mayor, o hermano mayor, o hermane mayor, no es que no quisiera a Davíð Uggi y menos aún que le resultara indiferente. Simplemente, le resultaba… interesante… poder hacerle daño y que no pasara nada. Primero, porque él aún no sabía hablar y ella siempre podía contar lo que le viniera en gana —se cayó, tropezó, echó a correr— porque, a fin de cuentas, ella no era sino nueve meses mayor que él —fue sin querer, no lo hice adrede—. Y finalmente porque él tenía demasiado miedo a su hermana como para berrear tan fuerte que le pudieran oír. Demasiado miedo como para no hacer lo que ella le mandase. Demasiado miedo como para asumir la culpa cuando ella le decía que se callara, así que ponía ojos de cordero degollado y pedía perdón.
No se trataba de usar cigarrillos encendidos. Ni cuchillos ni porras. Ilmur no le dejaba huellas físicas. Pero le retorcía los pezones y le tapaba la boca mientras él intentaba gritar. O le metía por el ano algún trasto pequeño, generalmente en broma, para que el pequeñajo supiera quién mandaba, pero también para comprobar si tenía consecuencias. No era cuestión de sadismo, era por puro placer sin relación con el sadismo, solo quería que Davíð Uggi hiciera lo que ella le mandase, y para convencerse de que la obedecía —en vez de limitarse a que hiciera cualquier cosa que le pudiera gustar—, lo más práctico era llegar al límite, al extremo, decirle que hiciera algo que él no tuviera ningunas ganas de hacer. Esta autoridad no era cosa evidente, solo los separaba un año de diferencia de edad, pero siempre estaba más asentada en Ilmur Þöll que en Davíð Uggi, quien quizá iba algo más retrasado en la maduración.
Como atenuante de la conducta de Ilmur Þöll, puede señalarse que había una serie de cosas que nunca le mandaba hacer: nunca le mandaba comer nada que ella supiera que era venenoso o que pudiera causarle daños permanentes, aunque hay que añadir que no siempre estaba segura. Por ejemplo, en una ocasión le hizo beber agua mezclada con lavavajillas, y probablemente fue puro azar que las cosas no fueron a mayores, la mezcla estaba muy diluida, porque un detergente para loza es un veneno mortal.
La gran pota tuvo que esperar hasta unos años después, cuando Ilmur le hizo beber una botella de aceite con ajo. Fue en el Pizza 67 de Nethylur, que al parecer ha vuelto a abrir. Este recuerdo acompañaba al olor, aire impregnado de sal, queso empanado, cebolla y orégano seco de bote. Lotta había ido al baño e Ilmur convenció a Davíð Uggi, que tenía seis años, de que ella podía convencer a mamá para que les comprara helado de postre, pero para eso, él tenía que hacer lo que ella le pidiera. «Tienes que acabártelo», dijo ella, repitiendo lo que oía a mamá, que siempre intentaba que los niños acabaran lo que tenían en el plato. Entonces le acercó la botella, una garrafita con tapón de corcho llena de aceite rancio en el que flotaban trocitos de ajo; había posos blandos, el líquido tenía color verdoso y dorado, recordaba al sebo asado. Davíð Uggi se tapó la boca con las manos y sacudió la cabeza. Ilmur quitó el tapón y cogió el menú que había en la mesa. Luego hizo como si leyera todas las clases de helado mientras los ojos de Davíð Uggi iban aumentando de tamaño. Lo cierto es que en el menú no había postres y que ella ni siquiera estaba segura de que los hubiera en el restaurante.
—Helado de chocolate. Helado de fresa. Helado de melón. Helado de compota de frambuesa. Helado de compota de arándanos. Helado de arándano negro. Helado de crema de ruibarbo. Tartaleta de helado de caramelo. Polo de cola.
Ilmur no había llegado al arándano negro cuando Davið Uggi empezó a beber. Agarró el cuello de la garrafita y se la vació en la boca. Davíð no solo tenía miedo a Ilmur, además se volvía loco por el helado.
La reacción de Ilmur al ver a su hermano a punto de vomitar por el aceite de ajo fue curiosa. No es que no le tuviera cariño, quería y sigue queriendo a Davíð Uggi con todas sus fuerzas, era su hermano y quizá, incluso, nunca se habría comportado así con alguien a quien no tuviera cariño, a su modo lo hacía para acercarlos, para unirlos, para crear un puente entre su propias emociones y las de él, como si estuviera obligándole a demostrar lo mucho que la quería, a expresar que haría cualquier cosa por ella, para que ella pudiera devolverle su amor con más fuerza aún.
El rostro de Davíð Uggi era una mueca, la cara se le puso roja y las lágrimas le bajaban por las mejillas. Ilmur dejó de enumerar helados. Cuando el niño dejó la botella, se pudo ver que apenas había bebido, si acaso, medio decilitro. Probablemente solo se la metió en la boca y cerró la garganta sin conseguir tragar. Por la barbilla le corría aceite con trozos de ajo. Levantó la botella para volver a intentarlo, pero en el momento mismo en que iba a beber, la pizza que acababa de terminar, o de acabar a medias —«La favorita del cowboy» con salsa barbacoa, bacon y piña—, inició, a medio digerir, su retorno al mundo: fibras de carne roja oscura y piña marinada en jugos gástricos se derramaron sobre la mesa, cayeron al plato entre los restos de la comida, se escurrieron sobre la barbilla del niño y los pantalones vaqueros blancos y la camisa vaquera que papá y mamá habían comprado en Glasgow el verano pasado.
Ilmur estaba como hechizada. Aquello le parecía asqueroso, pero también tremendo, le parecía fantástico, el espectáculo, el sacrificio, el drama, no tenía palabras para describirlo, y todavía hoy conserva ese sentimiento. Cuando, por fin, apartó la vista y miró para buscar a su madre, que no aparecía por ningún sitio, se dio cuenta de que la chica de la barra los estaba mirando —a lo mejor había estado mirándolos todo el tiempo, mientras estaban sentados a su mesa en uno de los compartimentos—. Ilmur, arregladísima con chaleco blanco y polo negro, con rastas en el cabello rubio y una maravillosa sonrisa de un blanco deslumbrante producto del amor que el mundo le obsequiaba. Davíð Uggi, descompuesto y cubierto de lágrimas, con ropa Adidas, seguía vomitando piña, bacon y bilis.
Cuando Lotta volvió del váter, echó a correr hacia Davíð Uggi, lo abrazó, le puso la mano en la frente y preguntó si algo le había sentado mal. Davíð Uggi no dijo nada, y por algún motivo, la chica de la barra calló también; a Ilmur le parecía una vieja, pero, pensándolo bien, comprendió que probablemente no era más que una adolescente bastante gorda, y las adolescentes gordas dan muchas veces la impresión de ser mayores de lo que son, flojas y ajadas como los viejos. Estaba tan desconcertada como los dos hermanos. Lotta pidió sinceras excusas por todo, por el vómito en la mesa y los asientos, y se fueron directamente a casa en el nuevo Ford Taurus —«el coche de señora», como lo llamaba Viggó, para diferenciarlo de su propio Range Rover— y Lotta se pasó todo el camino diciéndole a Uggi una vez tras otra que no podía vomitar en el coche. Les compró cajitas de helado a los dos, y los tres juntos estuvieron viendo Willow, que era la película favorita de Davíð Uggi, porque estaba malito. De modo que, sin darse ni cuenta, Ilmur había cumplido todo lo prometido e incluso más.
En el verano de 1995 dejó de atormentarlo. Por nada en especial. Ilmur tenía once años, y Davíð Uggi, diez. Los dos eran iguales de estatura y complexión, pese al año de diferencia, y él acabaría siendo más fuerte que su hermana. Ilmur crecía como chica, desde luego, pese a los líos hormonales del útero materno. Ninguno de los dos era tan bajito como Lotta —teniendo en cuenta la edad, claro, escribe elle y hace crujir los dedos, en esa época los dos eran más pequeños que ella—. Pero no era solo eso. Un día, Ilmur se dio cuenta clarísimamente de que si continuaba con las mismas nunca podría parar y acabaría matando a su hermano —o a cualquier otra persona—, lo que tendría consecuencias; comprendió por fin que las personas que matan a otras personas —o que las hieren gravemente— no suelen vivir una vida demasiado feliz ni afortunada. Naufragarán. Ilmur leía muchos libros, sobre todo novelas infantiles, y es probable que esa verdad tuviera allí su origen. Se supone que la verdad está en los libros. Eso lo he comprobado, escribe elle, levanta la vista del papel y mira a la oscuridad, como confirmación de todo.
* * *
En los años de su adolescencia, Ilmur era un espantoso padecer sin pausa, aunque ¿no son todas las adolescencias un espantoso padecer sin pausa? Probablemente, el sexo no forma parte de ello —no es algo innato interna ni externamente, sino una libre opción—, pero Ilmur se sentía como si todos los cambios que se producían en su cuerpo fueran anormales. No le interesaban los pechos ni los pelos. Nunca le venía la regla, aunque llevaba tiempo esperándola, y todas las horas del día estaba preocupadísima, primero de que le llegara de repente, en el peor momento posible, durante la celebración de la confirmación, en casa de algún pariente idiota o cuando estuviera yendo sola en el autobús a pasar un rato con sus amigos, «los animalitos de circo», que seguían reuniéndose de vez en cuando, y, más tarde, de que no le llegara, de no tener nunca la regla, de no ser una chavalita con un clítoris enorme, sino un tío con un agujero debajo del pito, un bicho asqueroso incapaz de sangrar.
Los años de la adolescencia son una asquerosa fuerza bruta que te cagas para todos los que tienen que padecerlos, y muy en especial para las chicas, y aún más especialmente para las chicas que no son aún suficientemente mayores para socializar. Podríamos hacer que todos los profesores de biología del mundo se pusieran en pie y les dijeran a voz en cuello desde el nacimiento: TENDRÁS QUE SANGRAR, SERÁ MOLESTO Y ODIARÁS A TODOS Y A TODO MIENTRAS SANGRAS, pero las pillaría a todas desprevenidas. Y el caso es que no sangrar no es mejor, en absoluto, es peor, y al final Ilmur mentía y afirmaba que ya le había venido, hizo que su abuela le comprara compresas y más tarde le pidió a su madre que le comprara tampones, y finalmente le dijo a su padre que le comprara copas menstruales, para que todo el mundo se enterase bien, y durante cinco años estuvo poniéndose una copa menstrual en la vagina cada luna llena, simplemente para sentirse normal.
A lo que voy es a esto: seguramente, Ilmur no se sentía peor que las demás. Se sentía mal, y ya. Y eso no tenía nada que ver con desarreglos hormonales, sencillamente es que estaba marginada. Nunca fue lo bastante popular para que la integraran del todo; cuando los animalitos de circo dejaron de incluirla en el grupo, no era lo bastante popular para que la invitaran a las fiestas de la escuela, para ligar con chicos (o chicas) o para salir de marcha por el centro comercial con un montón de gente. Pero tampoco era tan impopular como para que nadie sintiera lástima por ella. No tenía ni siquiera una tía que intentara compensar su impopularidad invitándola al cine o a un fin de semana en Copenhague para ver a los Rolling Stones. No es que le apeteciera demasiado ver a los Rolling, unos carrozas, pero ya me entendéis, había un chico de noveno con el que nadie quería estar, y él fue a Copenhague a ver a los Rolling invitado por un tío suyo, mientras que, aunque Ilmur les caía bien a todos, nadie hacía nada por ella. Los perdedores podían consolarse con la lástima. La gente los alababa por los éxitos más nimios. Recibían premios solo por participar, una palmadita en la espalda. Los que se movían por el borde caían bien, pero no eran nada súper, para ellos bastaba el simple hecho de existir y que nadie les hiciera nada, que no se le ocurriera a nadie pegarles un tiro en la cabeza para liberar al mundo de la mediocridad.
Escribe elle mientras la tempestad descarga sobre los cristales, extiende el brazo hacia el cenicero, los cigarrillos y el encendedor para practicar una variante romántica de la vida eterna. Aquí estoy yo, escribe elle con el cigarrillo en la comisura de los labios. Aquí estamos los dos —yo y mi persona interior— huyendo de las mentiras y no tenemos más refugio que este, detrás de una nubecilla de palabras en un mundo repleto de cobardes. Se pone en pie, va a la cocina, busca la taza más grande de la casa y la coloca debajo de la gotera.
* * *
Cuando Davíð Uggi tenía catorce años, encerró a Ilmur Þöll en la habitación y se negó a dejarla salir hasta que confesara que había robado y vendido una tarjeta Charizard 4/102 en perfecto estado, que había conseguido hacía poco intercambiándola con casi la mitad de su colección de Pokémon. Ella no insistió en negarlo, pero Davíð Uggi no la dejó salir.
—¡Ya eres demasiado mayor para jugar a esos juegos de canijos! —le gritó ella desde el otro lado de la puerta cerrada.
—Esta carta era mía. ¡La carta era mía! —respondió él, también a gritos.
—¡Estás en noveno, vas a acabar la secundaria! ¡Tendrías que estar colándote en las tiendas para conseguir alcohol, en vez de cambiar Pokémon con niños de diez años!
—¡Lo que yo haga no es asunto tuyo!
—No quiero que todo el mundo piense que mi hermano pequeño es un pringao.
—¿Y si yo quiero ser un pringao?
—Te quiero demasiado para eso.
—¿A quién le vendiste la carta?
—Da igual.
—No te dejaré salir.
—No lo conoces. Y nunca la devolverá.
—Pues ve a buscarla. Esa carta es mía.
—A él no le importa un pimiento. No seas tan pringao.
—No soy ningún pringao.
—Sí que eres un pringao.
—Tú sí que eres una pringada.
—Vale, pero no soy una tonta de remate.
—Claro que eres tonta.
—No.
—Eres una tonta y una payasa.
—Davíð Uggi está grogui. —Eso le decían en el colegio.
—Y tú eres una tontalaba. —Davíð golpeó la puerta con los puños cerrados, con todas sus fuerzas—. Con un pito en el coño.
Ilmur calló.
Davíð Uggi volvió a golpear la puerta y repitió:
—Con un pito pollapitopollapito en el coño como una tontalculo con chocho.
Ilmur calló.
—¿Te crees que no lo sabe todo el mundo?
Hacía tiempo que Ilmur había empezado a presumir del gusarapo cuando le venía bien y a utilizarlo con fines sexuales, así que sabía perfectamente que todos lo sabían, pero fue como si esa publicidad perteneciera a un mundo distinto a este.
—¡Eres una pitopollatontalculo con un pitochocho y me vas a devolver mi carta!
Ilmur se sentó en la cama y adoptó la decisión consciente de dejar de responder. Sabía perfectamente que era sobre todo porque no sabía qué decir. Había vendido la carta en una tienda de coleccionismo y con lo que le dieron se había comprado medio litro de licor casero ilegal. Por lo que decía Davíð Uggi, se daba cuenta de que habría podido sacar mucho más. Pero ¿a quién le importaba? Era viernes y no tenía ninguna intención de dejarse fastidiar el fin de semana. Y tampoco estaba dispuesta a que le afectaran aquellas gilipolleces de niñato idiota.
Durante un rato, Davíð siguió golpeando la puerta y llamándola tontalculo, pero después se fue.
—Esto no acaba aquí. Me debes esa carta.
Lotta la dejó salir una hora después, y esa tarde Ilmur se emborrachó y no se volvió a hablar del tema. Pasaron muchos años hasta que Davíð Uggi se permitió mencionar otra vez al gusarapo.
* * *
La madre de Ilmur, Lotta Manns, a quien se dedicó a tratar de usted una temporada, porque la ponía de los nervios y no podía disimularlo, dejó también de tratar con gente al empezar la menopausia, en la época en que Ilmur volvía a salir, y enseguida dejó de hacer casi cualquier cosa que no fuera oír la radio y beber cócteles de leche, comer comida congelada calentada en el microondas y engordar. Estaba taciturna y con los ojos cansados, maquillada o no, no exactamente en albornoz todo el día, pero sí que de una forma u otra conseguía hacer que incluso las prendas más de vestir parecieran colgarle como un albornoz viejo y ajado. Ilmur no tenía amigos en el insti, pero si los hubiera tenido no los habría invitado a su casa, porque habría preferido pasar el rato con ellos en la sala de espera de la estación de autobuses, con tal de que no vieran a su madre.
Sé que a veces podría parecer que Ilmur siempre tuvo una relación muy fácil con su sexo natural. Que eso no representó jamás un problema. Que se aceptó a sí misma tal como era y le importaba una mierda lo que dijera el mundo. Ni siquiera recordaba la edad que tenía cuando se dio cuenta de que tenía el gusarapo aquel en vez de un coño normal y corriente, probablemente fue sucediendo poco a poco entre los cinco y los ocho años, y cuando por fin se dio cuenta, tuvo la sensación de que ser especial no dejaba de resultar atrayente, aunque al mismo tiempo se sentía un tanto aterrorizada. No tenía ni idea de cómo llamar a aquello, y aún no sabe por qué fue gusarapo la palabra que se asentó. En Islandia, según cuentan las Leyendas populares de Jón Árnason, aquello era una alimaña —«harto fiero, y más dañino que otras alimañas»— descendiente de un gato y una zorra, palabras que sirven también para referirse en jerga islandesa al sexo de las mujeres; aunque también podía ser un bicho que parecía persona por arriba y animal por abajo. Todo esto coincidía en cierto modo con cómo vivía ella su sexo, pero esa coincidencia podía ser producto del nombre, de que entendiera el gusarapo como «hijo de una zorra y un gato» y a sí misma como «persona por arriba y animal por abajo», de acuerdo con aquel peculiar nombre que llegó como caído del cielo. Realmente no lo sé, escribe elle. A veces me imagino, escribe elle, que pensó que la palabra recordaba a «guiñapo» —pensó usar esa palabra, pero era una tontería—. Un gusarapo era algo frío, húmedo y viscoso, siempre lo encontrabas en sitios raros, si no totalmente imposibles. Esa lógica podría haber resultado perfectamente convincente para Ilmur cuando tenía seis años.
Pero lo más probable es que fuera una estupidez de Lotta Manns. Lotta se inventó el nombre porque pensaba que el gusarapo ensuciaba a Ilmur, la convertía en algo monstruoso, y lo había elegido como podía haber elegido cualquier otro sustantivo, por su innato desprecio hacia sí misma y por su vergüenza de sí misma. Esto es una silla, esto es un oso de peluche, esto es un gusarapo. Cabeza, hombros, pies y gusarapo. Coño, pene, gusarapo, tetas, culo, etcétera. Escándalo y vergüenza. Durante un tiempo, hasta imaginó que no era ella la única, que los chicos tenían pene y las chicas tenían coño o gusarapo. Más tarde se sintió totalmente sola en el mundo, probablemente porque iba a la escuela primaria y tenía que participar en clases de natación, y entonces empezó a avergonzarse de su cuerpo y a avergonzarse de avergonzarse, empezó a vestirse apartada de las demás niñas y a avergonzarse de vestirse apartada de las demás niñas, se duchaba en bañador si no se lo hacían quitar, y entonces se lavaba con la cara y el gusarapo contra la pared, encorvada y retorcida de vergüenza y más vergüenza.
Muchas de sus compañeras de clase lo sabían; sin embargo, se notaba a través del bañador si se fijaban, y seguramente se lo habían dicho a los chicos en voz baja, pero a ella no le parecía que eso importara demasiado, hasta que tuvo once o doce años. Entonces hacía ya tiempo que no se lo había visto nadie, excepto ella misma, y tal vez impresionaba más a la gente como una leyenda oral, como mitología de escuela primaria. La madurez sexual se iba colando a través de los años como un zorro dentro del gallinero, como una polla que se clava en una obrera gorda, e Ilmur hacía novillos siempre que podía. Estaba siempre llorando, o tiesa como un palo.
Y un día perdió la vergüenza, Ilmur empezó a ostentar el gusarapo como una corona. A partir de los catorce o quince años y de ahí para arriba, se vestía muy ceñida de cintura para abajo a la menor ocasión; no importaba, o al menos ya no tenía efectos negativos, solo era una divisa convertible, un puño con el que llamar a las puertas. Era como si simplemente hubiera llegado al límite y lo hubiera sobrepasado, como si hubiera restañado todas las lágrimas, acabado con todas las dudas y todo el sufrimiento, y hubiera vuelto a surgir del fuego reforzada, fuerte, dura como una piedra.
Quizá lo más extraño, pensándolo a toro pasado, es que, en realidad, ella no tenía ni idea de qué era eso hasta que empezó al bachillerato. No fue hasta que le preguntó a Lotta, y Lotta le habló a Ilmur de clitoromegalia —tuvo que mirar en los papeles del hospital, porque no recordaba el nombre—, cuando Ilmur descubrió que era intersex. Que ella no era la única, después de todo.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.