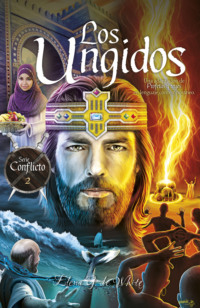Kitabı oku: «Los Ungidos», sayfa 3
Capítulo 3
La prosperidad y el orgullo acarrean desastre
Al principio, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, Salomón permaneció humilde. “Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la Tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. [...] y vivieron seguros” (1 Rey. 4:21, 24, 25).
Pero después de un amanecer muy prometedor, su vida quedó oscurecida por la apostasía. Había sido honrado por Dios con manifestaciones de favor divino tan notables que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial. Había inducido a otros a loar al Dios de Israel. Ahora se desvió del culto a Jehová para inclinarse ante los ídolos de los paganos.
Previendo los peligros que asediarían a quienes fuesen escogidos príncipes de Israel, el Señor dio a Moisés instrucciones para guiarlos. Las leerán todos los días de su vida. Así aprenderán a temer al Señor su Dios, cumplirán fielmente todas las palabras de esta Ley y sus preceptos; no se creerán superiores a sus hermanos ni se apartarán de la Ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinarán por mucho tiempo sobre Israel.
La advertencia y el primer desacierto de Salomón
El Señor previno en forma especial al que fue ungido rey: “El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata” (Deut. 17:18-20, 17).
Durante cierto tiempo Salomón obedeció estas advertencias. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaba en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo: naciones que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban su santa Ley.
Al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, Salomón se aventuró en terreno prohibido. Satanás conocía los resultados que acompañarían a la obediencia, y procuró minar la lealtad de Salomón a los buenos principios e inducirlo a separarse de Dios. “Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la Ciudad de David” (1 Rey. 3:1).
Desde un punto de vista humano, este casamiento pareció resultar en una bendición; porque la esposa pagana de Salomón fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa del Mediterráneo. Pero al formar alianza con una nación pagana, y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar.
Por un tiempo, Dios, en su misericordia compasiva, pasó por alto esa terrible equivocación; y el rey, por medio de una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, al menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la Fuente de su poder y gloria. Aumentaba su confianza propia, y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas.
Salomón se había congratulado de que su sabiduría y el poder de su ejemplo desviarían a sus esposas de la idolatría al culto del verdadero Dios, y que las alianzas así contraídas atraerían a las naciones de alrededor a la órbita de Israel. ¡Vana esperanza! El error cometido por Salomón al considerarse bastante fuerte para resistir la influencia de asociaciones paganas, fue fatal. Las alianzas y las relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. “El rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y que el cedro abundara como las higueras en la llanura” (2 Crón. 1:15). En el tiempo de Salomón era cada vez mayor el número de personas que obtenían riquezas; pero el oro fino del carácter quedaba contaminado.
La riqueza y la fama acarrean una maldición
Antes de que Salomón se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y la bendición divinas, y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco, fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la Fuente de su prosperidad. El dinero que debería haber considerado como un cometido sagrado para beneficiar a los pobres dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos.
Al glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así el orgullo, la ambición, el desperdicio y la complacencia dieron frutos de crueldad y exacciones. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. El guardián del pueblo compasivo y temeroso de Dios llegó a ser opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, con el fin de que hubiese recursos con qué sostener una corte lujosa. El respeto y la admiración que antes tributaran a su rey se trocaron en desafecto y aborrecimiento.
Las mujeres atractivas resultan ser una trampa
Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, el desenfreno y el favor del mundo como indicios de grandeza. Hizo traer cientos de mujeres hermosas y atractivas de Egipto, Fenicia, Edom, Moab y muchos otros lugares. Su religión se basaba en el culto a los ídolos, y se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. Hechizado por su belleza, el rey descuidaba sus deberes hacia Dios y su Reino.
Sus mujeres gradualmente lo indujeron a participar de su culto a los dioses falsos. “En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas” (1 Rey. 11:4, 5).
Frente al Monte Moriah, Salomón erigió edificios imponentes como centros de idolatría. Con el fin de agradar a sus esposas, colocó enormes ídolos entre los huertos. Allí, delante de los altares de las divinidades paganas, los adoradores practicaban los ritos más degradantes del paganismo.
Al separarse Salomón de Dios para relacionarse con los idólatras, se acarreó la ruina. Perdió el dominio propio. Desapareció su eficiencia moral. Sus sensibilidades delicadas se embotaron, su conciencia se cauterizó. Durante la primera parte de su reinado había manifestado mucha sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre desafortunada (ver 3:16-28). Posteriormente degeneró, al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. En sus últimos años se apartó tanto de la pureza que toleraba los ritos licenciosos y repugnantes conectados con el culto a Quemos y Astarot, o Astarté. Consideró erróneamente la libertad como licencia. Procuró, pero ¡a qué costo!, unir la luz con las tinieblas, el bien con el mal, la pureza con la impureza; a Cristo con Belial.
Salomón se transformó en licencioso, un instrumento y esclavo de otros. Su carácter se volvió afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y grandeza de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de él.
Durante aquellos años de apostasía, el enemigo obraba para confundir a los israelitas acerca del culto verdadero y del falso. Se amortiguó su agudo sentido del carácter elevado y santo de Dios. Los israelitas transfirieron su reconocimiento al enemigo de la justicia. Vino a ser práctica común el casamiento entre idólatras e israelitas, y estos pronto perdieron su aborrecimiento por el culto a los ídolos. Se toleraba la poligamia. En algunas vidas, una idolatría de la peor índole reemplazó al servicio religioso puro instituido por Dios.
Dios tiene pleno poder para guardarnos mientras estamos en el mundo, pero no debemos formar parte de él. Él vela siempre sobre sus hijos con un cuidado inconmensurable, pero requiere una fidelidad indivisa. “Nadie puede servir a dos señores [...]. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas [Mamón]” (Mat. 6:24).
Los hombres de hoy no son más fuertes que Salomón; son tan proclives como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Dios hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega: “Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Cor. 6:17, 18).
Ninguno de nosotros es más sabio que Salomón
A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar; es la que rebosa la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar; pero la prosperidad es más peligrosa para la vida espiritual. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo, y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el peligro mayor.
El orgulloso, por no sentir necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del Cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo da todo y lo hace todo para Cristo, conocerá el cumplimiento de la promesa: “La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse” (Prov. 10:22). El Salvador destierra del alma la inquietud y la ambición profanas, y transforma la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Cuando habla al alma diciendo: “Sígueme”, queda roto el hechizo del mundo. Al sonido de su voz, el espíritu de codicia y ambición huye del corazón, y los hombres, emancipados, se levantan para seguirlo.
Capítulo 4
Salomón perdió su oportunidad
Parte de lo que llevó a Salomón a oprimir a su pueblo fue que dejó de conservar el espíritu de abnegación. En el Sinaí, Moisés habló al pueblo de la orden divina: “Me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes”, “y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor” (Éxo. 25:8; 35:21). Para la construcción del Santuario se necesitaban grandes cantidades de materiales preciosos, pero el Señor aceptó tan solo las ofrendas voluntarias. El mandato para la congregación fue: “Traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela” (25:2).
Otra invitación similar a manifestar abnegación fue hecha cuando David entregó a Salomón la responsabilidad de construir el Templo. “¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor?” (1 Crón. 29:5). Debían siempre recordar esta invitación a consagrarse y prestar un servicio voluntario los que tenían algo que ver con la edificación del Templo.
Para la construcción del Tabernáculo en el desierto, ciertos hombres escogidos fueron dotados por Dios de una habilidad y sabiduría especiales. “El Señor ha escogido expresamente a Bezalel [...]de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa [...] para realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. [...] Dios les ha dado a él y a Aholiab hijo de Ajisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros” (Éxo. 35:30-36:1). Los seres celestiales cooperaron con los obreros a quienes Dios mismo eligiera.
Los descendientes de estos obreros heredaron en gran medida los talentos conferidos a sus antepasados. Pero gradual y casi imperceptiblemente dejaron de estar relacionados con Dios, y perdieron su deseo de servirlo desinteresadamente. Basándose en su habilidad superior como artesanos, pedían salarios más elevados por sus servicios. Con frecuencia hallaban empleo entre las naciones circundantes. En lugar del noble espíritu de abnegación de sus ilustres antecesores, albergaron un espíritu de codicia y fueron cada vez más exigentes. Con el fin de ver complacidos sus deseos egoístas, pusieron al servicio de los reyes paganos la habilidad que Dios les había dado, y dedicaron sus talentos a la ejecución de obras que deshonraban a su Hacedor.
Entre esos hombres buscó Salomón al artífice maestro que debía dirigir la construcción del Templo. Se le habían confiado al rey especificaciones minuciosas acerca de toda porción de la estructura sagrada; y él podría haber solicitado a Dios con fe que le diese ayudantes consagrados, a quienes se habría dotado de habilidad especial para hacer con exactitud el trabajo requerido. Pero Salomón no percibió esta oportunidad de ejercer la fe en Dios. Solicitó al rey de Tiro “un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados, para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén” (2 Crón. 2:7).
El rey fenicio contestó enviando a Hiram, “hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro” (vers. 14). Hiram era por parte de su madre descendiente de Aholiab, a quien, centenares de años antes, Dios había dado sabiduría especial para la construcción del Tabernáculo. De manera que Salomón puso a la cabeza de los obreros a un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios. Los principios del egoísmo estaban entretejidos en las mismas fibras de su ser.
Considerando su habilidad extraordinaria, Hiram exigió un salario elevado. Gradualmente, los principios erróneos que él seguía llegaron a ser aceptados por sus asociados. Mientras trabajaban día tras día con él, hacían comparaciones entre el salario que él recibía y el propio, y empezaron a olvidar el carácter santo de su trabajo. Perdieron el espíritu de abnegación. Pidieron salarios mayores, y les fue concedido.
Los pasos que llevaron a la apostasía
Las influencias funestas así creadas se extendieron por todo el reino. Los altos salarios daban a muchos la oportunidad de vivir en el lujo y el despilfarro. Los ricos oprimían a los pobres; casi se perdió el espíritu de altruismo. En los efectos abarcantes de estas influencias puede encontrarse una de las causas principales de la terrible apostasía de Salomón.
El agudo contraste entre el espíritu y las motivaciones del pueblo que había construido el Tabernáculo en el desierto y los que impulsaron a quienes erigían el Templo de Salomón, encierra una lección de profundo significado. El egoísmo gobierna el mundo hoy. En todas partes la gente busca los puestos y los sueldos más altos. Muy rara vez se ve la gozosa abnegación de los que construían el Tabernáculo. Pero un espíritu tal es el único que debiera impulsar a quienes siguen a Jesús. Cuando dijo: “Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres” (Mat. 4:19), no ofreció ninguna suma definida como recompensa por sus servicios. Debían compartir su abnegación y sacrificio.
Al trabajar, no debemos hacerlo por el salario que recibimos. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio han sido siempre y seguirán siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida con su obra. Debemos dedicar a nuestros esfuerzos el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría, que el Dios de perfección exigió de los constructores del Tabernáculo terrenal; y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos o los servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando el yo se coloca sobre el altar, como un holocausto vivo consumido.
Otra de las desviaciones de los principios correctos, que condujeron finalmente a la caída del rey de Israel, se produjo cuando este cedió a la tentación de atribuirse a sí mismo la gloria que pertenece solo a Dios. Desde el día en que fue confiada a Salomón la obra de edificar el Templo hasta el momento en que se terminó, su propósito abierto fue “construir un Templo en honor del Señor, Dios de Israel” (2 Crón. 6:7). Este propósito lo confesó ampliamente delante de las huestes de Israel congregadas cuando fue dedicado el Templo. Uno de los pasajes más conmovedores de la oración elevada por Salomón es aquel en que suplica a Dios en favor de los extranjeros que viniesen de países lejanos a aprender más de él. Salomón elevó esta petición en favor de cada uno de esos adoradores extranjeros: “Cuando ese extranjero venga y ore en este Templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la Tierra conocerán [...] que en este Templo que he construido se invoca tu nombre” (vers. 42, 43).
Uno Mayor que Salomón había diseñado el Templo. Los que no sabían esto admiraban y alababan naturalmente a Salomón como arquitecto y constructor; pero el rey no se atribuyó ningún mérito por la concepción ni por la construcción.
Visita de la reina de Sabá
Así sucedió cuando la reina de Sabá vino a visitar a Salomón. Habiendo oído hablar de su sabiduría y del magnífico Templo que había construido, resolvió “ponerlo a prueba con preguntas difíciles” y conocer por su cuenta sus obras famosas. Acompañada por un séquito de sirvientes, hizo el largo viaje a Jerusalén. “Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado”. Salomón la instruyó acerca del Dios de la naturaleza, del gran Creador, que mora en los cielos y lo rige todo. Y “él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver” (10:1-3; 2 Crón. 9:1, 2).
“La reina de Sabá se quedó atónita al comprobar la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido”. Reconoció: “¡Todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto! No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero, en realidad, ¡no me habían contado ni siquiera la mitad! Tanto en sabiduría como en riqueza, superas todo lo que había oído decir” (1 Rey. 10:4-8; 2 Crón. 9:3-6).
La reina había sido cabalmente enseñada por Salomón con respecto a la Fuente de su sabiduría y prosperidad, y ella se sintió constreñida, no a ensalzar al agente humano, sino a exclamar: “¡Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel! En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud” (1 Rey. 10:9). Tal era la impresión que Dios quería que recibiesen todos los pueblos.
Si Salomón hubiese continuado desviando de sí mismo la atención de los hombres para dirigirla hacia quien le había dado sabiduría, riquezas y honores, ¡cuán diferente habría sido su historia! Pero, elevado al pináculo de la grandeza y rodeado por los dones de la fortuna, Salomón se dejó marear, perdió el equilibrio y cayó. Constantemente alabado, permitió finalmente que los hombres hablasen de él como del ser más digno de alabanza, por el esplendor incomparable del edificio proyectado y erigido para honrar el “nombre de Jehová Dios de Israel”.
Así fue como el Templo de Jehová llegó a ser conocido entre las naciones como “el Templo de Salomón”. El agente humano se atribuyó la gloria que pertenecía a Aquel que “más alto está sobre ellos” (Ecl. 5:8). Aun hasta la fecha el Templo del cual Salomón declaró: “Comprenderán que en este Templo que he construido se invoca tu nombre” (2 Crón. 6:33), se designa más a menudo como “Templo de Salomón”.
No podemos manifestar mayor debilidad que la de permitir a los hombres que le tributen honores por los dones que el Cielo les concedió. Cuando exaltamos fielmente el nombre de Dios, nuestros impulsos están bajo la dirección divina y somos capacitados para desarrollar poder espiritual e intelectual.
Jesús, el Maestro divino, enseñó a sus discípulos a orar: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre” (Mat. 6:9). No debían olvidarse de reconocer: “Tuya es... la gloria” (vers. 13, RVR). Tanto cuidado ponía el gran Médico en desviar la atención de sí mismo a la Fuente de su poder, que la multitud, asombrada, “al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver”, no lo glorificaron a él, sino que “alababan al Dios de Israel” (15:31).
“Así dice el Señor: Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor” (Jer. 9:23, 24).