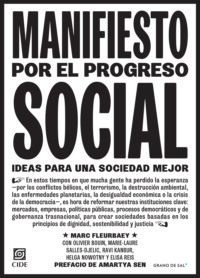Kitabı oku: «Manifiesto por el progreso social», sayfa 4
3.las cifras que tenemos son cifras oficiales sobre la migración legal: la ilegal no se cuenta;
4.las cifras captan la migración exitosa y no reflejan las solicitudes de migración que se están reteniendo en los controles fronterizos.
Un posible resultado de todas las tensiones descritas en los párrafos anteriores —desigualdad creciente, degradación ambiental, presiones migratorias, etcétera— es en el aumento de los conflictos bélicos y de la violencia en todo el orbe. La figura 1.11 presenta información del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala sobre la cantidad de conflictos armados. Las cifras se pueden leer de varias maneras: se podrían ver como una tendencia general hacia el aumento de conflictos desde la segunda Guerra Mundial. Sin embargo, si se analizan desde la perspectiva de mediados de la década del año 2000, se puede ver un declive, desde el pico de la década de 1980 y el de mediados de la década de 1990. Sin duda, tal es la perspectiva que Pinker (2011) y Goldstein (2011) presentaron de distintas formas. Sin embargo, como apuntan Wallensteen, Wieviorka et al. (IPSP, 2018b: 413-414), esa cifra
FIGURA 1.12. Incidentes terroristas a nivel mundial, 1970-2015

FUENTE: www.start.umd.edu/gtd/contact.
demuestra la dificultad de hacer predicciones: más o menos al mismo tiempo, se estaba gestando un conjunto de nuevos conflictos armados que, en los años posteriores, cambiaron el panorama global: grupos yihadistas islámicos tuvieron notorios avances militares que resultaron en grandes ganancias territoriales (Estado Islámico en Irak y Siria, Boko Haram en Nigeria, otros afiliados en Libia, Mali y Yemen, al-Shabaab en Somalia). El perfil de los movimientos trasnacionales coordinados, basados en la capacidad militar y en la actividad terrorista, representó un cambio real para el orden mundial existente.
Sin duda, la figura 1.12 muestra el marcado aumento del número de incidentes terroristas en todo el mundo desde inicios de la década del año 2000. Por lo tanto, el estatus de los conflictos armados en el mundo es otra de las grandes preocupaciones para contrastar con los éxitos globales en el terreno económico.
EFECTOS DE RETROALIMENTACIÓN Y MONSTRUOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA
Las secciones anteriores identificaron algunas de las tendencias y los patrones preocupantes que deberían activar las alarmas. En particular, deberíamos desconfiar del falso sentido del progreso constante que pueden ofrecer las tendencias pasadas. Por ejemplo, la figura 1.3 muestra un incremento sostenido de la esperanza de vida, pero esconde el hecho de que ha caído en la ex URSS después de la transición, en regiones de África durante el pico de la pandemia de VIH y ahora en algunos grupos sociales de Estados Unidos afectados por ciertas disrupciones del mercado laboral. Las principales amenazas para el progreso social hoy son los riesgos sobre la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, la paz y la democracia. Como hemos visto, el progreso en esos frentes está en duda.
Pero los efectos de retroalimentación que atraviesan estas dimensiones son particularmente alarmantes, pues hacen que empeore la espiral. Con los efectos de retroalimentación, el progreso social se enfrenta a un abismo inminente que podría tragarse los avances de los últimos tres cuartos de siglo desde la segunda Guerra Mundial. Esta sección discute algunos de esos peligrosos ciclos de retroalimentación.
Primero, los pronósticos ambientales dependen de brechas de desarrollo y de las reacciones que éstas inducen. Aunque, en términos relativos y en promedio, los ingresos de los países más pobres han ido aumentando más rápido en comparación con los de los ricos, la brecha en términos absolutos sigue siendo muy grande (figura 1.13). En 2015, el ingreso per cápita de la India era de 1600 dólares, mientras que el de Estados Unidos era de 56000 dólares.9 La relación de 35 a 1 es lo suficientemente grave, pero la diferencia absoluta de más de $54000 dólares también es reveladora. Aunque la India creciera a una tasa de 10% anual —pronóstico heroico—, el aumento en su ingreso sería menor al de Estados Unidos si éste creciera sólo a 1%. La comparación en dólares con paridad de poder de compra (ppc) arroja 5700 dólares en la India y 53400 dólares en Estados Unidos: es sólo un poco menos grave. Con tal desigualdad entre naciones ricas y pobres, la demanda por un crecimiento del ingreso en las naciones pobres seguirá siendo alta y los acuerdos mundiales sobre el clima estarán sujetos a esa desigualdad. Pero si la India tuviera el ingreso per cápita de Estados Unidos sin ningún cambio en las tecnologías de producción, y si tal proyección se multiplicara en todos los países pobres, las emisiones de carbono aumentarían en forma drástica, dañarían seriamente el medio ambiente y amenazarían los puntos de inflexión del cambio climático.
FIGURA 1.13. Brechas absolutas y relativas entre países

FUENTE: Proyecto Maddison.
El efecto de retroalimentación en la otra dirección, desde el cambio climático hacia la desigualdad entre países, también es revelador. Los aumentos de temperatura mejorarán las temporadas de cultivo en latitudes alejadas del ecuador, donde se localiza la mayoría de los países ricos; al mismo tiempo, se verán afectadas las previsiones para los cultivos tradicionales en los climas actualmente más cálidos conforme se vayan calentando. El efecto de la variabilidad pluvial o de los aumentos del nivel del mar quizás estén distribuidos de forma más equitativa entre las líneas costeras y los países ricos y pobres, pero el hecho más importante es que la capacidad de lidiar con el aumento del nivel del mar y con los desastres naturales también está correlacionada con la riqueza económica nacional. Así, aunque ricos y pobres se vean igual de afectados por las consecuencias del cambio climático, los pobres se empobrecerán más y la espiral de la desigualdad se agravará. La falta de sostenibilidad se agudizará si los mecanismos establecidos desde hace tiempo para la cooperación local se incumplen debido a la presión ambiental sobre el agua y los bosques.
La degradación ambiental en los países pobres, consecuencia de la pobreza misma y de las presiones poblacionales, exacerbada por el cambio climático, puede traer efectos de retroalimentación severos e intensificar la presión migratoria. La escasez de agua ya está provocando migración entre zonas contiguas, lo que eleva los microconflictos. Esto se suma a las presiones migratorias y a los flujos de refugiados causados por otras confrontaciones, y tales presiones ya se presentan en los países ricos. Esto a su vez eleva la xenofobia y el resurgimiento de la extrema derecha, lo que amenaza las estructuras democráticas en los países ricos. De hecho, el fenómeno también está muy presente en países en desarrollo como Sudáfrica y Malasia. Por lo tanto, aquí tenemos un efecto de retroalimentación que va de la insostenibilidad a las amenazas a la democracia.
El aumento de la desigualdad en países ricos, con la desaparición de oportunidades para la estabilizadora clase media, como se discutirá en el siguiente capítulo, también contribuye a la espiral en la que el aumento del ingreso y la desigualdad de riqueza empujan a la política a favorecer los intereses de los ricos mediante exenciones tributarias para empresas y personas ricas. La creciente desigualdad económica y política, por lo tanto, puede alimentarse a sí misma en las estructuras institucionales actuales. Las tendencias de largo plazo de crecimiento sin empleo, que se discuten en el siguiente capítulo, se están esparciendo a nivel global y están creando predicamentos tanto para el trabajador siderúrgico desempleado en el Medio Oeste estadounidense como para los empleados de empresas estatales chinas, además de estar generando dilemas para las naciones africanas que no pueden montarse en el “modelo de Asia del Este” para crear más empleos. Esto, junto con las presiones migratorias, está llevando al resurgimiento del nacionalismo y del proteccionismo, y a una tendencia a culpar de los problemas de cada quien a “los otros”, estén dentro o fuera del país. La pérdida de confianza en las instituciones democráticas es una consecuencia probable.
El auge del nacionalismo dificulta aún más llegar a acuerdos sobre las emisiones de carbono y el cambio climático, lo que empeora las perspectivas de sostenibilidad. Además, si se tambalea el contrato social dentro de los países ricos y los mecanismos para la gobernanza global se debilitan, también menguará la capacidad de los Estados nación para mantener la competencia en regulación ambiental y para aplicarla. La carrera hacia abajo nos llevará cada vez más a lo profundo de la espiral de degradación ambiental conforme las industrias contaminantes vayan reubicándose en países con sistemas políticos incapaces de resistirse a los incentivos privados y corporativos, y que estén dispuestos a hacer la vista gorda en cuanto a la aplicación de normas. Estas tendencias también estarán presentes en la agricultura, tal y como ya se manifiestan en la “apropiación de tierras” agrícolas en curso en África y en la lucha por los recursos naturales. Estos lastres en la sostenibilidad aprietan aún más la tuerca, pues los mecanismos señalados dan otro giro y la espiral continúa.
Son esos efectos de retroalimentación los que deberían alertarnos de la posibilidad de los “monstruos a la vuelta de la esquina”, incluso cuando las tendencias observadas parezcan benignas si las consideramos de manera aislada. La creciente polarización dentro y entre países, las fallas fiscales y el colapso de los Estados, las crisis financieras globales, las catástrofes ambientales —incluidos los riesgos biológicos—, el auge de las dictaduras y de las repúblicas bananeras, y la llegada a puntos de inflexión climáticos se hacen cada vez más inminentes en el estado actual de cosas, aun si este escenario no luce tan mal en el futuro cercano cuando se mira de cerca.
En conclusión, en los últimos tres cuartos de siglo se ha vivido un progreso social decoroso, aunque con contratiempos y lapsos significativos sin mejoría o incluso con retroceso. Pero el progreso no debería engañarnos con una falsa sensación de seguridad. La trayectoria ascendente del progreso social de las últimas siete décadas está amenazada por una cantidad de tendencias y patrones trepidantes. Tales amenazas inminentes son como un abismo que se abre en el camino del progreso social. Las amenazas en las dimensiones de la igualdad, la sostenibilidad ambiental, la paz y la democracia son algo serio en sí mismas, pero con los efectos de retroalimentación mutuos constituyen un reto sistémico para el progreso social.
Notas al pie
1 Véase IPSP (2018a: capítulo 4) para un análisis retrospectivo del crecimiento mundial.
2 Un análisis detallado de las tendencias en la salud pública global se encuentran en IPSP (2018c: capítulo 18).
3 Una presentación detallada de las tendencias de desigualdad se puede encontrar en el capítulo 3 del IPSP (2018a), y en particular en la versión en línea, más extensa (www.ipsp.org/download/chapter-3-2nd-draft-long-version). Véase también el importante informe publicado por Alvaredo et al. (2018).
4 Un percentil es la proporción de la población que está por debajo del nivel considerado: si 75% de la población está por debajo de tu nivel, tú te encuentras en el percentil 75.
5 Véase www.census.gov/population/international/data/idb/worldgrgraph.php.
7 Véase ourworldindata.org/age-structure-and-mortality-by-age.
8 Véase 2015 Global Migration Trends Factsheet, International Organization for Migration, disponible en publications.iom.int/system/files/global_migration_trends_2015_factsheet.pdf.
9 Véase data.worldbank.org/indicator/ny.gnp.pcap.KD.
2. Globalización y tecnología: decisiones y contingencias
El mundo enfrenta crisis inminentes de igualdad, sostenibilidad ambiental, paz y democracia. Ciertas fuerzas y tendencias —algunas fuera de nuestro control; otras, producto de las instituciones que nosotros mismos hemos moldeado— están generando déficits en todas esas dimensiones. Los ciclos de retroalimentación de esos déficits son tales que se ha abierto un abismo potencial en el camino hacia el progreso social. Ese abismo explica el sentido de inseguridad y de aprensión que hoy se siente en el mundo, a pesar de los logros de los últimos 75 años, o sea desde el fin de la segunda Guerra Mundial.
Entre las fuerzas que guían la evolución de la economía, de la política y de la sociedad, están la globalización y el cambio tecnológico. Ninguno de las dos es un fenómeno nuevo, pero la escala y el alcance de la ola actual parecen al menos tan perturbadores como todas las anteriores en conjunto. Se podría afirmar que la humanidad ha llegado a un punto de no retorno: el cambio climático y la degradación ambiental pusieron al planeta bajo una presión inminente, y lo mismo podrían hacer las posibles consecuencias una vez que se concreten las migraciones masivas relacionadas con el medio ambiente. Ya también se volvió evidente que las respuestas institucionales a nivel global son lentas y sin duda resultan inadecuadas. Por lo tanto, enfrentamos la paradójica situación de que un mundo globalmente interconectado con los niveles más altos de desarrollo tecnológico de la historia se esté rezagando en su capacidad institucional de lidiar en forma adecuada con los retos sin precedentes que lo confrontan.
El punto principal de este capítulo es que la disrupción y las crecientes desigualdades no son consecuencias inevitables de esas tendencias transformadoras y que las instituciones adecuadas no sólo podrían aliviar los efectos negativos, sino que, de hecho, la propia dirección de las tendencias depende de las decisiones políticas y de la deliberación democrática.
No deberíamos temer ni detener la globalización y el cambio tecnológico: deberíamos controlarlos. Es cierto que las tendencias y los golpes fuera del control humano son parte del panorama —sólo la arrogancia tecnológica y política afirmaría que hemos llegado a una fase en la que todo está bajo nuestro control—. El progreso social tampoco avanza de forma unitaria y lineal, pero el fatalismo ante la globalización y las tendencias tecnológicas se debe rechazar de manera tajante.
FIGURA 2.1. Comercio mundial en porcentaje del

FUENTE: Indicadores del Desarrollo Mundial.
TENDENCIAS DISRUPTIVAS
Los historiadores han observado la aparición de varias olas de globalización en el pasado. Según la ubicación geográfica, podríamos empezar con el Imperio romano, que “globalizó” el mundo mediterráneo; luego, el descubrimiento de América llevó a intercambios de plantas, animales y minerales sin precedentes desde el “Nuevo Mundo” hacia Europa, así como a una primera ola de explotación colonial; o la más reciente ola de globalización hacia fines del siglo XIX, que se terminó abruptamente con la primera Guerra Mundial. Sin embargo, el periodo desde la segunda Guerra Mundial ha vivido aumentos significativos, si no es que drásticos, de la conectividad global en una amplia gama de dimensiones, y es esa ola de globalización la que ahora está creando tanto oportunidades como retos para el progreso social en el mundo.
Por lo común, se entiende por globalización la creciente interconexión e integración de la economía global por encima de las fronteras nacionales mediante el comercio, la inversión y la migración. El gran aumento de la interdependencia financiera global, que ha alcanzado niveles sin precedentes, está apuntalando, si no es que dirigiendo, muchos de esos desarrollos. Los flujos de bienes, capital y mano de obra han aumentado en el periodo de la posguerra, y con más fuerza en las últimas cuatro décadas.
FIGURA 2.2. Inversión extranjera directa (IED) mundial. Salidas como porcentaje del PIB.

NOTA: la IED se refiere a inversiones extranjeras que establecen o adquieren el control de actividades empresariales locales.
FUENTE: UNCTAD.
Las figuras 2.1 y 2.2 esbozan el aumento de los flujos de bienes e inversión transfronterizos. Por supuesto que hay altibajos, a veces severos, pero la tendencia general es inequívoca. Para el mundo en su conjunto, el comercio como porcentaje del PIB aumentó de alrededor de 25% a alrededor de 60% en las cinco décadas posteriores a 1960. La inversión extranjera directa (IED) en 1970 representó sólo poco más de 0.5% del PIB mundial. Llegó a más de 5% justo antes de la crisis de 2008-2009, pero se quedó aproximadamente en 2.5% en 2016, cinco veces más que el valor que tuvo cuatro décadas y media antes. Ese vasto aumento del comercio y de la IED se vio impulsado por una disminución general de los aranceles en el mundo, como se muestra en la figura 2.3, y por un aumento en la apertura de los mercados de capital, como se ve en la figura 2.4.
En el capítulo anterior ya señalamos que el aumento de los flujos de bienes y de capital ha venido acompañado de una migración económica de gente entre las fronteras —la cantidad que vive fuera de su país de origen aumentó de 170 millones a 240 millones durante los primeros 15 años de este siglo—. La figura 2.5 muestra el fuerte aumento de otro tipo de flujos de personas y el de los viajes internacionales: la cantidad de pasajeros aéreos se quintuplicó entre 1980 y 2015.
Esta integración mundial ha estimulado el crecimiento global y ha sido una plataforma para el rápido crecimiento de países pobres como China y la India. Pero también creó una presión distributiva en los países ricos, con consecuencias políticas y sociales. Asimismo, ha facilitado una carrera a la baja respecto a los estándares ambientales, en un momento en que los problemas ecológicos luchan por ganar una mayor cobertura y una instrumentación más estricta.
FIGURA 2.3. Tasas arancelarias

FUENTE: Indicadores del Desarrollo Mundial.
FIGURA 2.4. Índice de liberalización de capital

FUENTE: web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm.
FIGURA 2.5. Pasajeros de transporte aéreo a nivel mundial

FUENTE: Indicadores del Desarrollo Mundial.
Al igual que la globalización, la tecnología y el progreso tecnológico están sujetos a oscilaciones, lo que permite que surjan nuevas trayectorias tecnológicas, en tanto que otras se saturan o decaen. Se inician cuando ocurre una innovación realmente radical o algún avance científicotecnológico mayor que cambia el funcionamiento de toda la economía y de la sociedad. El cambio tecnológico en los últimos 75 años ha sido espectacular. Históricamente, el cambio tecnológico en los medios de comunicación y transporte —desde embarcaciones hasta cables submarinos, desde vías férreas y electricidad hasta aviones y drones, desde contenedores hasta satélites— ha abierto infinidad de nuevas rutas y ha cambiado la naturaleza de los bienes transportados, así como la movilidad de la gente. Esto por supuesto se relaciona con los cambios descritos en las figuras 2.1 y 2.3. Más drásticamente, en las últimas cuatro décadas, la informatización y la digitalización se han esparcido a prácticamente todos los sectores de la actividad económica y a la mayoría de los aspectos de la vida diaria. Durante el último cuarto de siglo, la penetración de internet llegó a niveles exponenciales (figura 2.6), al igual que el uso de los teléfonos celulares (figura 2.7). Cerca de la mitad de la población mundial ahora está conectada a internet y las suscripciones a teléfonos celulares exceden el número de habitantes. Estos aumentos han venido acompañados de profundas caídas en el precio de las telecomunicaciones.
Resulta más que obvio que las nuevas tecnologías de la información han revolucionado las comunicaciones y han llevado a nuevas formas de organización laboral que no se vislumbraban hace poco tiempo. La automatización no sólo ya está en vías de transformar los trabajos poco calificados, sino que está haciendo incursiones en los trabajos profesionalizados. El uso de contenedores para el transporte marítimo significó que el trabajo de estibadores, intensivo en mano de obra, prácticamente ha desaparecido. La excavación a cielo abierto y los trabajos de minería, así como la automatización financiera y los trabajos de cajero de banco, son otros ejemplos de las dos caras de la acelerada marcha tecnológica que está moldeando el mundo que nos rodea. En un detallado estudio econométrico reciente sobre Estados Unidos, Acemoglu y Restrepo (2017) concluyen que un robot por cada mil trabajadores reduce la tasa de empleospoblación en alrededor de 0.18-0.34 puntos porcentuales, y los salarios en 0.25%-0.5%. La figura 2.8 muestra cómo se predice la expansión del uso de robots en el mundo: seguirá creciendo conforme a una curva exponencial en los años siguientes.
FIGURA 2.6. Suscriptores a internet en porcentaje de la población mundial

FUENTE: Indicadores del Desarrollo Mundial.
FIGURA 2.7. Suscriptores a telefonía celular (por cada 100 personas)

FUENTE: Indicadores del Desarrollo Mundial.
FIGURA 2.8. Existencias operativas de robots industriales estimadas a nivel mundial (con proyección para 2017-2020)

FUENTE: International Federation of Robotics (IFR), Robótica mundial 2017.
Una forma simple de medir los efectos de las nuevas tecnologías en el uso de la mano de obra es medir las tendencias en la intensidad de mano de obra en la producción —por ejemplo, la relación de la mano de obra con respecto al capital—. En la figura 2.9 se muestra la fuerte caída de la intensidad de la mano de obra en la producción en Estados Unidos y el Reino Unido. La proporción del ingreso de la mano de obra en el PIB es más variable y tiene una tendencia menos pronunciada; no obstante, se puede ver que cae en el largo plazo. Esos movimientos en los ingresos de los mercados también han venido acompañados de cambios en las políticas fiscales, que han favorecido al capital frente a la mano de obra, como se discutirá en el capítulo 6 (véase la figura 6.1).
El hecho de que tan profundos cambios tecnológicos se den en el contexto de la globalización hace que sea más urgente analizar los efectos interconectados que podrían tener en distintas partes del mundo, así como sus consecuencias inesperadas. Las tendencias tecnológicas no siempre han favorecido el remplazo de mano de obra básica por otra calificada ni por capital. En los 30 años posteriores a la segunda Guerra Mundial, el “milagro asiático” se basó en el avance de la industria ligera con tecnología intensiva en mano de obra. Pero el rumbo ha cambiado en la últimas tres décadas conforme los avances tecnológicos y organizacionales han optado por el ahorro de mano de obra. La minería se ha vuelto cada vez más mecanizada, conforme los métodos intensivos en capital han ido reemplazando los empleos tradicionales de los mineros. Más importante aún, se espera que continúe la automatización de lo que una vez fueron puestos de clase media. La próxima ola de innovación no se enfocará en el trabajo manual, como en las olas previas, sino que desplazará labores “rutinarias”, ya sean manuales o cognitivas. Incluso algunos profesionistas, como abogados, médicos y profesores, podrían verse amenazados por la llegada de algoritmos, lo que añade preocupación respecto de la “desaparición de la clase media”, al menos en las economías desarrolladas. En las últimas décadas se ha visto que la creación neta de empleos se da en los dos extremos de la escala laboral, a saber, en puestos de servicios, mal pagados, que no pueden automatizarse, y en puestos altos, creativos o de supervisión. Esto se ilustra en la figura 2.10 para algunos países europeos y Estados Unidos; la figura 2.11 muestra cómo se distribuye la creación de empleos en periodos de expansión y recesión en Estados Unidos (puede verse el inicio del nuevo patrón desde 1980). Ése y otros remplazos tecnológicos han tenido un efecto drástico en los ingresos medios y medios-bajos, lo que a su vez ha elevado la desigualdad y las dificultades económicas y sociales. Incluso en países pobres, la creación de puestos de nivel bajo por cada unidad de crecimiento económico está causando preocupaciones políticas.
FIGURA 2.9. Participación laboral como porcentaje del PIB e intensidad de mano de obra

FUENTE: estadísticas de la OCDE (participación del ingreso del trabajo), www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 (intensidad de mano de obra).
FIGURA 2.10. Desrutinización de empleos en economías desarrolladas, 1993-2006

FUENTE: Autor (2010); véase también Banco Mundial (2018) para un análisis más reciente en países europeos.
Otra forma de afirmar algunas de esas tendencias de largo plazo es observar las relaciones cambiantes entre recursos naturales, mano de obra, información y capital. Un informe sobre el futuro ambiente de la seguridad en Estados Unidos (Ausubel et al., 2015) describe un escenario posible en el que el uso futuro de los recursos naturales y la mano de obra cae, mientras que el uso de información y de capital aumenta. Los componentes estratégicos en ese escenario, que tiene un horizonte temporal hasta 2050, tienden a ser avances tecnológicos que se pueden caracterizar por ser “más pequeños, más rápidos, más ligeros, más densos y más baratos”. Tales tecnologías incluyen elementos y aspectos como sensores, precisión, autonomía, hidrógeno, pilas de combustible, motores lineales, tierras raras, impresión 3D, logística a gran escala, compartir (para incrementar el uso) y mejoras al desempeño. Sin embargo, tales sistemas tan afinados y sin desperdicio también son frágiles y entrañan riesgos. El giro predicho hacia el papel dominante que asumirán en conjunto la información (incluida la “inteligencia artificial” y el “aprendizaje profundo”) y el capital concentrado en grandes corporaciones, como las GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), se enfoca aún más en las preguntas sobre el futuro del trabajo, en el uso de los recursos humanos y en un marco regulatorio general adecuado.
FIGURA 2.11. Crecimiento de empleos entre quintiles de salarios durante expansiones y recesiones, Estados Unidos, 1963-2016

NOTA: las recesiones usan los quintiles de la expansión anterior.
FUENTE: Wright y Dwyer (2017).
Una gran amenaza al progreso social es el riesgo de una “brecha digital”. Gran parte de la población se quedará atrás si no se le da acceso a educación y oportunidades para adquirir las habilidades que ahora se requieren. En un mundo cada vez más digitalizado, la exclusión de facto de una gran cantidad de ciudadanos significa que tampoco tendrán incentivos ni oportunidades para la participación política. La educación deficiente o nula tiene implicaciones significativas para la salud y la longevidad, medidas en años de esperanza de vida y en bienestar. Menores niveles de educación y una falta de alfabetización científico-tecnológica y de habilidades se traducen en una falta de alfabetización en genética que, por lo tanto, limita gravemente el acceso a servicios futuros de salud. La gente con baja educación quedará excluida del mercado laboral, siendo el grupo de hombres jóvenes el más vulnerable: es un riesgo no sólo para ellos sino para toda la sociedad.
La tecnología y la globalización se encuentran en el plano internacional, donde las alineaciones y los conflictos se dan por medio de acuerdos de comercio internacional. El efecto de las nuevas tecnologías en los países ricos se ha magnificado gracias al comercio. El llamado “impacto chino” condujo a lo que equivaldría a un conjunto de minirrecesiones prolongadas en aquellas regiones de Estados Unidos expuestas al comercio con China y afectó más a aquellos con bajos salarios y educación también más baja (Autor et al., 2016). A pesar de las visiones tradicionales sobre el funcionamiento eficiente del mercado laboral estadounidense, tales segmentos de dicho mercado no se ajustaron, lo que llevó al desempleo y a la pérdida de ingreso en las partes media e inferior de la distribución del ingreso.
Queda claro que los mecanismos que han instrumentado los países ricos para manejar los golpes temporales al empleo se han visto sobrepasados por la severidad y la naturaleza prolongadas de las tendencias tecnológicas y comerciales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Trade Adjustment Assistance [Asistencia por Ajustes Comerciales] (TAA) ha resultado inadecuada en términos del nivel y la duración del apoyo concedido. Los afectados tuvieron que empezar a solicitar incapacidades para conseguir el apoyo económico de largo plazo, con el resultado de que, bajo los términos de los programas de incapacidad, ya no pueden regresar al mercado laboral. Éste es otro ejemplo del potencial efecto desestabilizador de la tecnología y de la globalización en ausencia de políticas públicas adecuadas para lidiar con ellas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.