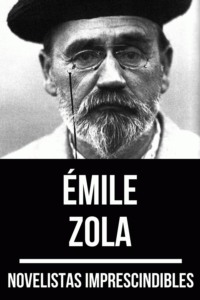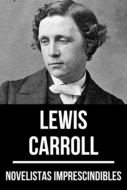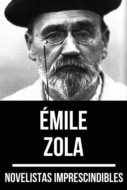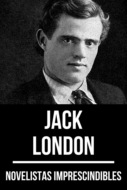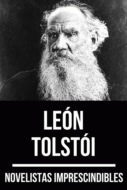Kitabı oku: «Novelistas Imprescindibles - Émile Zola», sayfa 4
Esteban, al volverse, se encontró nuevamente apretado contra Catalina. Pero esta vez adivinó las redondeces del naciente seno, y comprendió de pronto aquel extraño calor que le había invadido al contacto con ella en la jaula.
—¿Eres una chica? —murmuró estupefacto.
Ella contestó con su alegre acento habitual, y sin ruborizarse lo más mínimo:
—¡Pues ya lo creo!... ¡No has tardado poco en darte cuenta!...
––––––––

IV
Los cuatro cortadores de arcilla acababan de tenderse unos encima de otros, y trabajaban con ardor. Separados por los tablones de andamio que sujetaban el carbón, cada uno ocupaba unos cuatro metros de la veta, y ésta era tan delgada (apenas tendría en aquel sitio cincuenta centímetros de espesor), que estaban allí como aplastados entre el techo y la pared, arrastrándose sobre las rodillas y los codos, y no pudiéndose volver sin lastimarse la espalda y los hombros. Para arrancar la hulla, tenían que estar tendidos de costado, con el cuello torcido y los brazos levantados, a fin de poder manejar el pico y el berbiquí.
Junto a la entrada de la vía estaba Zacarías, luego Levaque y Chaval encima de él; y allá en lo más alto, Maheu. Todos atacaban la veta a fuerza de pico; luego, cuando de ese modo habían desprendido por abajo la capa de mineral, practicaban dos hendiduras verticales y desprendían el pedazo, formando palanca por la parte superior. La hulla estaba blanda, y los pedazos se desmoronaban, cayendo por su vientre y sus piernas. Cuando aquellos pedazos, contenidos por los tablones, se amontonaban debajo de ellos, los obreros casi desaparecían, quedando como emparedados en la estrecha hendidura.
Maheu era el que más sufría. En la parte de arriba, la temperatura subía hasta treinta y cinco grados, el aire no circulaba, y a la larga, el ahogo y la sofocación se hacían mortales. Para ver bien, había tenido que fijar la linterna en un clavo cerca de su cabeza; y aquella linterna, que le calentaba el cráneo, acababa de hacerle arder la sangre. Pero su suplicio aumentaba principalmente a causa de la humedad. La roca, por encima de él, a pocos centímetros de su cara, chorreaba agua, gotas gruesas, continuas y rápidas, que corrían, produciendo una cadencia acompasado al caer siempre en el mismo sitio. Por más que torcía el cuello y volvía la cara, las gotas le caían en la frente, en los ojos, en la boca, sin interrumpirse ni un momento. Al cabo de un cuarto de hora estaba mojado y cubierto de sudor al mismo tiempo. Aquella mañana, una gota que le había caído en un ojo le hacía jurar. No quería dejar el trabajo; golpeaba incesantemente con el pico, que hacía chocar contra las dos rocas, como una pulga cogida entre dos hojas de un libro y amenazada de que la aprieten para estrujarla.
No habían cruzado ni una sola palabra. Todos golpeaban con los picos, y no se oía más que aquellos golpes irregulares, que parecían proceder de algún lugar lejano. Sonaban roncamente y sin producir eco alguno en aquella atmósfera enrarecida y pesada.
Y parecía que la oscuridad tenía una negrura desconocida, compacta a causa del polvillo que se escapaba del carbón, y más pesada aun por el gas que abrumaba los párpados. Las mechas de las linternas, por encima de sus casquetes de tela metálica, no proyectaban más que alguno que otro puntito rojo. No distinguía nada; el pozo se abría, subiendo como el caño de una chimenea achatado y oblicuo. Sombras espectrales se agitaban en la oscuridad, y los escasos reflejos de las linternas dejaban entrever aquí y allá la redondez de una cadera, la sombra de un brazo, o una cabeza despeinada y sucia.
Zacarías, con los brazos cansados del abuso de los placeres de la víspera, dejó pronto el trabajo, con el pretexto de beber, lo cual le permitía descansar un poco, silbando entre dientes, y entornando los ojos perezosamente. Detrás de los cortadores de arcilla quedaban desocupados unos tres metros de veta, sin que hubieran tomado todavía la precaución de revestirla de madera, preocupándoles poco el peligro, y deseosos de ganar tiempo.
—¡Eh, tú, señorito! —gritó el joven a Esteban— dame un poco de madera.
Esteban, a quien Catalina enseñaba a manejar la pala, tuvo que subir madera al pozo. Había allí una pequeña provisión que quedara el día antes. De ordinario, todas las mañanas se llevaba la que hacía falta.
—¡Date prisa, pelmazo! —añadió Zacarías, viendo que el obrero novato subía torpemente por entre los montones de carbón, con los brazos ocupados con cuatro tablones de encina.
Con el pico hacía un agujero en el techo y otro en la pared, y colocaba en cada uno una punta del tablón, que de aquel modo sostenía la roca. Por la tarde, las brigadas correspondientes recogían los pedazos que los cortadores abandonaban por las mañanas en las galerías, dejando el sitio necesario para el arrastre por donde iban los rieles de las carretillas.
Maheu dejó de gruñir. Al fin había arrancado el pedazo de carbón. Se enjugó el rostro con la manga, empapado de sudor sucio, y se enteró de lo que había subido a hacer Zacarías detrás de él.
—Deja eso —le dijo—. Ya veremos después de almorzar... Mejor es arrancar, si hemos de sacar el número de carretillas que nos hacen falta para nuestra cuenta.
—Es que esto va bajando. Mira, hay una grieta tremenda. Me temo que se hunda.
Pero su padre se encogió de hombros. ¡Sí, sí, caerse! Por otra parte no sería la primera vez, y siempre habían salido del paso. Acabó por enfadarse y por mandar a su hijo que siguiera arrancando hulla.
Todos estaban cansados. Levaque, tendido boca arriba, juraba y blasfemaba, mirándose un dedo que la caída de un pedazo de carbón le había lastimado, haciéndole brotar la sangre. Chaval, furioso, se quitaba la camisa, quedándose con el torso desnudo, para tener menos calor. Estaba completamente tiznado de carbón, y chorreando de sudor, que le corría como si fuera agua sucia que le echaran por la cabeza. Maheu fue el primero que empezó a trabajar de nuevo, golpeando un poco más abajo. Ahora las gotas de agua le caían en la frente, de una manera tan obstinada, que parecía como si le estuvieran agujereando los huesos del cráneo.
—No hay que hacer caso —decía Catalina a Esteban—; siempre está refunfuñando.
Y continuó dándole su lección amablemente. Cada carretilla llegaba a la boca de la mina, tal como salía de la cantera, marcada con una señal especial para que el empleado que las recibía arriba pudiera apuntarlas en la cuenta de la cantera correspondiente. Debía tenerse un cuidado especial al llenarla, para no meter más que buen carbón; porque si no la rechazaban en la oficina receptora.
El joven cuyos ojos iban acostumbrándose a la oscuridad, miraba a la muchacha, y la veía blanca todavía, con aquel color de clorótica que le era característico; no habría podido decir la edad que tenía; le calculaba doce años, a juzgar por lo endeble que le parecía.
Y, sin embargo, la hubiera creído mujer más hecha, a causa de aquellas libertades propias de hombre, y aquel descaro, que no dejaban de turbarle un poco; sin saber por qué, no le gustaba, le parecía hombruna aquella cabeza, envuelta en un pañuelo. Pero lo que le asombraba era la fuerza de aquella niña; una fuerza nerviosa, en la cual había mucha habilidad. Llenaba las carretillas más deprisa que él, a paladas regulares y rápidas; luego las empujaba hasta el plano inclinado, pero de una manera lenta y seguida, sin sacudidas de ningún género, y pasando fácilmente por debajo de las rocas más bajas. Él, en cambio, se magullaba, tropezando en todas partes, y haciendo descarrilar la carretilla.
En verdad, no era aquél un camino cómodo. Había unos sesenta metros desde la talla al plano inclinado; y la vía, que la brigada de por la tarde no había abierto bien aún, era una conejera de techo muy desigual; en aquellos sitios la carretilla cargada pasaba rozando con las paredes y con el techo, y el trabajador tenía que agacharse y empujar con las rodillas para no destrozarse el cráneo. Por otra parte, los tablones de andamiaje se estaban rompiendo ya. Se les veía a lo largo de las paredes, rotos por en medio, como si no pudieran resistir tan tremendo peso. Había que tener mucho cuidado para no engancharse en aquellas roturas, y era preciso bajarse con mucha precaución y con cierto temor de que aquello se hundiese de repente aplastándole a uno debajo.
—¡Otra vez! —dijo Catalina riendo.
La carretilla de Esteban acababa de descarrilar en el sitio más peligroso. No conseguía mantenerla derecha por aquellos rieles que se hundían en el barro; y juraba, y se enfadaba, y se desesperaba, destrozándose las piernas y los brazos contra las ruedas, que, a pesar de sus esfuerzos extraordinarios, no entraban en su sitio.
—¡Espera un poco, hombre! —replicó la joven—. Como te enfades, no lo harás nunca bien.
Ella se había agachado hábilmente, había encajado su parte posterior contra la carretilla, y con un ligero y vigoroso movimiento de caderas la había levantado, colocándola en su sitio. Pesaba setecientos kilogramos. Él, sorprendido, avergonzado, balbuceaba excusas.
Hubo necesidad de que ella le enseñase a separar las piernas, a encorvarse al pasar por debajo de los tablones, y a apoyarse con las rodillas para darse un sólido punto de apoyo. El cuerpo tenía que estar inclinado, los brazos estirados, de modo que todos los músculos pudieran hacer fuerza, así como los hombros y las caderas. La siguió con la vista y la vio empujar, como le había dicho, tan agachada, que parecía ir trotando a cuatro pies, como uno de esos caballitos enanos que trabajan en los circos. Catalina sudaba, respiraba con dificultad, le crujían los huesos, pero no se quejaba; hacía todo aquello con la indiferencia de la costumbre, como si la común miseria fuera para todos ellos vivir enterrados de aquel modo. Y Esteban no conseguía hacer lo mismo; los zapatos le estorbaban mucho, y no podía resistir aquel andar agachado y con la cabeza tan baja.
A la larga, postura tan incómoda se convertía en un suplicio, en una angustia intolerable, tan penosa, que de cuando en cuando se ponía de rodillas para descansar y respirar.
Luego, al llegar al plano inclinado, había otro suplicio. Ella le enseñó a cargar deprisa la carretilla. En la parte alta y en la baja del plano, que servía para todas las galerías contiguas, había un muchacho para enviar y otro para recibir. Aquellos chiquillos, de doce a quince años, se dirigían mutuamente palabras abominables; y para avisarles que llegaba una carretilla, era necesario gritarles otras más crudas aún, para que hicieran caso. Cuando había que subir una carretilla vacía, el que estaba abajo daba la señal, la cargadora empujaba su carretilla llena, el peso de la cual hacía subir la otra, cuando el muchacho que estaba arriba soltaba el freno. Abajo, en la galería del fondo, se formaban los trenes, que los caballos arrastraban hasta la entrada del pozo, donde se hallaban las jaulas ascensores.
—¡Eh, malditos haraganes! —gritaba Catalina a la entrada del plano inclinado, que tenía un centenar de metros de longitud, y donde retumbaba la voz como en una bocina gigantesca.
Los chiquillos debían estar descansando, porque ni uno ni otro contestaba. En todos los pisos se hallaba detenido el arrastre. Al fin, una vocecilla de muchacha, dijo:
—¡Alguno está encima de la Mouquette, seguro!
Se oyeron enormes risotadas. Las cargadoras de todas las vetas reían a más no poder.
—¿Quién es esa? —preguntó Esteban a Catalina.
Ésta le nombró a Lidia, una chicuela muy despierta, y que arrastraba las carretillas lo mismo que una mujer hecha y derecha, a pesar de sus brazos de muñeca. En cuanto a la Mouquette, era muy capaz de estarse entreteniendo con los dos muchachos a la vez.
Pero de pronto se oyó la voz del guardafreno, reclamando a gritos más carretillas. Indudablemente debía de pasar por arriba algún capataz. El arrastre comenzó de nuevo en los nueve pisos, y ya no se oyó más que las voces de los muchachos y el respirar de las cargadoras, que llegaban al borde del plano, sudando y sin aliento, como borricos demasiado cargados. En la mina se despertaban deseos brutales cada vez que un minero tropezaba con una de aquellas muchachas, andando a cuatro pies, con las caderas en alto y haciendo estallar las costuras de su pantalón de hombre.
Y a cada nuevo viaje, Esteban volvía a encontrar el calor sofocante del fondo de la cantera, la cadencia sorda de las herramientas y los suspiros dolorosos de los cortadores de arcilla, trabajando contra la hulla con verdadero encarnizamiento. Los cuatro se habían puesto desnudos completamente, confundidos entre los montones de carbón y llenos de barro negro hasta la cabeza. Una vez que hubo que sacar a Maheu de entre los montones de carbón que lo rodeaban en el andamio para que aquéllos cayeran al suelo, Zacarías y Levaque se irritaban contra la veta, que cada vez iba siendo más dura, según decían, lo cual haría insoportables las condiciones del destajo que habían negociado con Maheu. Chaval, de cuando en cuando, se volvía, tendiéndose boca arriba para injuriar a Esteban, cuya presencia decididamente le exasperaba.
—¡Vaya fiera! ¡Tiene menos fuerza que una mujer!... ¿Y quieres cargar tú solo la carretilla? ¡Eh! ¿Temes lastimarte los brazos?... ¡Maldita sea! Te descuento los diez sueldos, como tengas la culpa de que nos rechacen alguna.
El joven no contestaba, satisfecho de haber hallado aquel trabajo propio de un presidio, y aceptando la brutal jerarquía que existe entre los obreros. Pero ya no podía sufrir más; tenía los pies ensangrentados, los miembros doloridos por los calambres y el cuerpo como comprimido por un corsé de hierro. Afortunadamente eran las diez, y la cuadrilla se decidió a almorzar.
Maheu tenía un reloj que ni siquiera consultó. En medio de aquella continua noche sin estrellas, no se equivocaba jamás en cinco minutos. Todos se volvieron a poner la camisa y la blusa. Luego descendieron de los andamios, se acurrucaron con los codos metidos en los costados y las nalgas descansando en los talones, en esa postura tan usual para los mineros, que suelen tenerla hasta cuando están fuera de la mina, sin necesitar asiento alguno. Cada cual sacó su merienda, y empezó a comer, cruzando alguna que otra palabra acerca del trabajo de aquella mañana. Catalina, que permanecía en pie, acabó por reunirse con Esteban, que se había echado en el suelo un poco más allá, encima de los rieles, apoyando los hombros y la espalda en las traviesas. Había allí un sitio casi seco.
—¿No comes? —le preguntó ella con la boca llena, y su tostada de manteca y queso en la mano.
Luego se acordó de que el joven había pasado la noche anterior por esos campos de Dios en busca de trabajo, sin un céntimo, y acaso sin un pedazo de pan.
—¿Quieres de lo mío? Nos lo repartiremos.
Y al ver que él rehusaba, jurando que no tenía ganas, con voz temblorosa a causa del hambre, ella replicó alegremente:
—¡Ah! ¡Si te da asco!... Pero, mira, no he mordido más que por este lado; te daré del otro.
Ya había hecho dos pedazos de la tostada. El joven cogió uno de ellos, y se retuvo para no devorarlo de una vez. Catalina acababa de tenderse a su lado, con el aire tranquilo de un buen compañero, boca abajo, con la barbilla en la mano y comiendo lentamente. Las linternas, que habían dejado en el suelo entre los dos, los alumbraban.
Catalina le miró un momento en silencio. Debía encontrarle guapo, con aquellas facciones finas y aquel bigote negro. La joven sonreía de placer.
—¿Con que tú eres maquinista, y te han despedido del ferrocarril?... ¿Por qué?
—Porque le pegué una bofetada al jefe.
Ella se quedó estupefacta al oír aquello, que pugnaba con sus ideas hereditarias de subordinación y de obediencia pasiva.
—Debo confesar que había bebido —continuó él—; y cuando bebo me vuelvo loco; me comería a mí mismo y a los demás... Sí, no puedo tomar ni siquiera dos copas sin sentir la necesidad de comerme a alguien... Luego estoy malo tres o cuatro días.
—Pues es necesario no beber —dijo ella con seriedad.
—¡Ah! No te preocupes; me conozco.
Y meneaba la cabeza: sentía odio hacia el aguardiente, el odio del último hijo de una raza de borrachos que sufre las consecuencias de toda una ascendencia saturada de alcohol, hasta el punto de que una gota era para él un veneno.
—Siento por mi madre que me hayan plantado en la calle —dijo, después de mascar un bocado de pan—. La pobre no es feliz, y de cuando en cuando le mandaba algún dinerillo.
—¿Dónde está tu madre?
—En París... Es lavandera en la calle de la Gota de Oro.
Hubo un momento de silencio. Cuando pensaba en esas cosas se entristecía. Por espacio de un rato permaneció con la mirada fija en la oscuridad de la mina; y, a aquella profundidad, bajo las capas de tierra que le separaban del aire libre, recordaba su infancia, a su madre, joven y bonita todavía, abandonada por su padre, y reclamada, después de haberse unido a otro, viviendo entre aquellos dos hombres que comían a su costa y rodando con ellos entre el fango. Era allí... recordaba la calle y una multitud de pormenores; veía la ropa sucia desparramada por la sala, y borracheras, y escándalos, y bofetadas.
—Ahora —replicó él hablando con lentitud—, con estos treinta sueldos de jornal, no sé si podré mandarle dinero... Va a morirse de hambre seguramente.
Y encogiéndose de hombros con ademán desesperado, pegó otro mordisco a la tostada que tenía en la mano.
—¿Quieres beber? —preguntó Catalina destapando su cantimplora—. ¡Oh!, es café. Esto no te hará daño...
Pero él rehusó; ya era bastante haberle quitado la mitad de su pan con manteca. Ella insistió cariñosamente, y acabó por decir:
—Bueno, beberé antes que tú, ya que eres tan educado. Pero ahora ya no puedes decir que no, porque sería hacerme un feo.
Y le alargó la cantimplora. Catalina se había puesto de rodillas, y él la tenía junto a sí, iluminada por las dos linternas. ¿Por qué la había encontrado fea? Ahora que estaba negra de carbón, parecía casi bonita; tenía un encanto singular. En aquella cara invadida por la oscuridad, los dientes de aquella boca grande y fresca estallaban de blancura, y los ojos se agrandaban y brillaban como los de un gato con un reflejo verdoso. Un mechón de cabello rojo, que se había escapado del pañuelo, le hacía cosquillas detrás de la oreja, y la obligaba a sonreír. Ya no parecía tan niña; bien podría tener catorce años.
—Por darte gusto... —dijo él devolviéndole la cantimplora, después de haber bebido un trago.
Ella bebió otra vez, y le obligó a hacer lo mismo, porque decía que deseaba que se lo repartieran; y los dos se divertían haciendo ir y venir de una boca a otra el cuello del frasco. Él se preguntaba para sus adentros si no debía estrecharla entre sus brazos y darle un beso en la boca. Catalina tenía los labios gruesos, color de rosa pálido, y llenos en aquel momento de carbón, lo cual aumentaba sus deseos, sin saber por qué. Pero no se atrevía, intimidado delante de ella, porque en Lille no había tratado más que con mujeres perdidas de la más baja estofa, e ignoraba cómo componérselas para conquistar a una obrera que vivía en casa de sus padres todavía.
—¿Tú tendrás unos catorce años? —preguntó, después de haber vuelto a recoger el pan con manteca. Ella se admiró, casi ofendida.
—¡Cómo catorce! Tengo ya dieciséis... Es cierto que aún no tengo muchas formas, porque las muchachas aquí no nos desarrollamos pronto.
Él siguió haciéndole preguntas, a las que contestaba claramente, sin descaro, pero sin darle vergüenza.
Por otra parte, la joven no ignoraba ninguna de las cosas del hombre ni de la mujer, por más que él comprendía que era virgen y casi niña, porque su desarrollo natural estaba retrasado a consecuencia del aire malsano y de la fatiga constante en medio de los cuales vivía. Cuando él sacó de nuevo la conversación de la Mouquette para ponerla en un apuro, ella le contó historias estupendas, con la voz tranquila, y con la mayor naturalidad del mundo. ¡Ah! ¡Lo que es aquélla hacía cada cosa!... Y como él quería saber si Catalina tenía también amantes, la joven contestó, bromeando, que no quería dar disgustos a su madre; pero que la cosa sucedería al fin el día menos pensado. Tenía la espalda encorvada y tiritaba un poco, por habérsele enfriado el sudor, presentando un aspecto resignado y dulce, como si estuviera dispuesta a sufrir las consecuencias de las cosas y de los hombres.
—Cuando se vive así de juntos, no faltarán amantes, ¿no es verdad?
—¡Ya lo creo!
—Como, además, no se hace daño a nadie, con no decirle nada al cura...
—¡Oh, el cura! ¡Valiente cosa me importa a mí!... Pero está el Hombre negro.
—¿Cómo el Hombre negro?
—Un minero viejo, que se murió hace años; pero que resucita y viene a la mina para retorcer el cuello a las chicas malas.
Él la miraba, creyendo que se estaba burlando de su credulidad.
—¿Crees tú en esas tonterías? ¿Es que no sabes nada del mundo?
—Sí, por cierto; sé leer y escribir... Vamos adelantando, porque en tiempo de mi madre y mi padre no aprendían.
Decididamente era bonita. Cuando acabara de comerse el pan y la manteca, la cogería y le daría un beso en los labios. Era una resolución de hombre tímido, un pensamiento de violencia que le turbaba un poco. Aquel traje de muchacho, aquella blusa y aquellos pantalones tapando carnes de mujer, le excitaban y le desazonaban al mismo tiempo.
Se había comido ya el último bocado; bebió un trago de café, y le alargó la cantimplora para que acabara de bebérselo ella. Había llegado el momento de hacerlo, y ya dirigía una mirada inquieta hacia los mineros que estaban allí cerca, cuando una sombra desembocó por la galería. Desde hacía un instante, Chaval, en pie, les miraba desde lejos. Se acercó, se aseguró de que Maheu no podía verles, y como Catalina seguía sentada en el suelo, le cogió por los hombros, le echó la cabeza hacia atrás, y le plantó en la boca un beso brutal, con la mayor tranquilidad y fingiendo no hacer caso de Esteban. En aquel beso había algo de toma de posesión, una especie de resolución celosa.
Sin embargo, la muchacha se había sublevado.
—¡Déjame! ¿Oyes?
Él no le soltaba la cabeza, y la miraba a los ojos. Su bigote y su barbilla roja se destacaban en aquella cara negra, con una nariz como el pico de un águila. Al fin la soltó, y se alejó de allí sin pronunciar una palabra.
Un estremecimiento nervioso había dejado a Esteban helado. Era una estupidez haber aguardado tanto. Pero lo que es ya, ciertamente, no la besaría, no fuera ella a creer que trataba de imitar al otro. En el fondo, en su herida vanidad, experimentaba una verdadera desesperación.
—¿Por qué has mentido? —dijo en voz baja—. ¿Es tu amante?
—No, te juro que no —replicó ella—. No hay nada entre nosotros. Algunas veces quiere bromear... Ni siquiera es de por aquí, sino que hace seis meses llegó de Pas-de-Calais.
Los dos se habían levantado, porque iban a empezar de nuevo a trabajar. Cuando Catalina observó la frialdad de Esteban, pareció disgustada. Indudablemente le encontraba más guapo que al otro, y quizás le hubiera preferido. El joven, por hacer algo, contemplaba la azulada luz de la linterna, rodeada de un cerco pálido; y ella, para distraerle:
—Ven, que te voy a enseñar una cosa —le dijo con acento cariñoso.
Cuando se lo hubo llevado al fondo de la cantera, le señaló una grieta que se veía en la hulla. Escapábase de allí un ruido parecido al que hace el agua cuando rompe a hervir, semejante también al silbido de un pájaro.
—Pon ahí la mano. ¿Sientes el aire?... Pues es el grisú.
Esteban quedó sorprendido. ¿No era más que aquello esa cosa terrible y misteriosa que producía hundimientos y voladuras? Catalina se reía, añadiendo que aquella mañana debía haber mucho, cuando tan azuladas estaban las luces.
—¡A ver si acabáis de charlar, holgazanes! —gritó la voz ruda de Maheu.
Catalina y Esteban se apresuraron a cargar las carretillas y a empujarlas hasta el plano inclinado, arrastrándose a gatas por el estrecho corredor. Al segundo viaje, estaban inundados de sudor, y les crujían los huesos como antes.
En la cantera, los obreros habían empezado a trabajar también. A menudo almorzaban deprisa para no enfriarse demasiado, y aquellas tostadas que se comían, lejos de la luz del sol, con silenciosa voracidad, les pesaban en el estómago como si fueran de plomo. Tendidos de costado, golpeaban con más ahínco, sin más idea que la de ganar un buen jornal, puesto que trabajaban a destajo. Todo desaparecía ante aquel furor de un salario disputado tan rudamente. Dejaban de sentir el agua que les calaba los huesos, los calambres producidos por las posturas violentas, y la oscuridad abrumadora de aquellos lugares, donde crecían enclenques y descoloridos como plantas encerradas en una cueva. Pero, a medida que avanzaba el día, el aire se emponzoñaba más y más, se cargaba de humo de las linternas, de la pestilencia del aliento y de la asfixia del grisú, que les cerraba los ojos como telas de araña, y que sólo había de barrer el aire libre de la noche cuando salieran de allí. Y ellos, en el fondo de aquella galería, bajo el peso de la tierra, a semejante profundidad, sin poder casi respirar, seguían trabaja que trabaja con los picos, para arrancar un poco más de carbón a las entrañas de la tierra.
––––––––