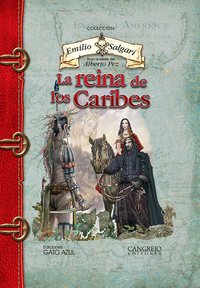Kitabı oku: «La reina de los caribes», sayfa 2

2
Hablar o morir
Aún no había transcurrido un minuto cuando las ventanas del primer piso se iluminaron, reflejándose algunos rayos de luz en las casas de enfrente. Una o más personas estaban preparándose a bajar, a juzgar por el ruido de pasos que se oía repercutir en algún corredor.
El Corsario se había puesto rápidamente en pie, con la espada en la diestra y una pistola en la siniestra. Sus hombres se habían colocado a los lados de la puerta con las armas preparadas.
En aquel momento el huracán redoblaba su furia. El viento rugía a través de las calles, arrancando las tejas y desencuadrando las persianas, mientras lívidos relámpagos rompían las tinieblas con siniestro fulgor, y retumbaba el trueno. Algunas gruesas gotas comenzaban a caer con tal violencia que parecían granizo.
—¡Buena noche para venir a buscar a este señor! —murmuró Carmaux—. ¡Con tal de que la guarnición no se aproveche del temporal y nos juegue una mala pasada!
—Alguien viene —dijo Wan Stiller, que tenía un ojo pegado a la cerradura—. Veo luces detrás de la puerta.
El Corsario Negro, que empezaba a impacientarse, alzó de nuevo el pesado aldabón y lo dejó caer con estrépito. El golpe retumbó por el corredor. Una voz temblorosa gritó:
—¡Ya va, señores!
Se oyó un chirriar de cerrojos y cadenas, y la maciza puerta se abrió lentamente.
El Corsario Negro levantó la espada, dispuesto a herir en caso de ser acometido, mientras los filibusteros apuntaban los mosquetes.
Un hombre ya de edad, seguido de dos pajes de raza india, portadores de antorchas, apareció en el umbral. Era un hermoso tipo de anciano, que ya debía de haber pasado de los sesenta; pero aún robusto y erguido como un joven. Una larga barba blanca le cubría parte del pecho, y su cabellera, gris y larguísima, le caía sobre los hombros.
Llevaba un traje de seda oscura adornado de encajes, y calzaba altas botas con espuelas de plata; metal que en aquella época valía casi menos que el acero en las riquísimas colonias españolas del Golfo de México.
Una espada le colgaba al costado, y en la cintura llevaba uno de aquellos puñales españoles llamados de misericordia; arma terrible en una mano robusta.
—¿Qué quieren de mí? —preguntó el viejo con marcado temblor.
En vez de contestar, el Corsario Negro hizo seña a sus hombres de entrar y cerrar la puerta. El jorobado, ya inútil, fue dejado en la calle.
—Espero su respuesta —insistió el viejo.
—¡El caballero de Ventimiglia no está acostumbrado a hablar en los pasillos! —dijo el Corsario Negro con voz altanera.
—Síganme —dijo el viejo tras una breve vacilación.
Precedidos por los dos pajes, subieron una amplia escalera de madera roja y entraron en una sala amueblada con elegancia y adornada con trofeos españoles. Un candelabro de plata de cuatro luces estaba sobre una mesa con incrustaciones de metal y madreperlas.
El Corsario Negro se aseguró con una mirada de que no había más puertas, y volviéndose hacia sus hombres, les dijo:
—Tú, Moko, te pondrás de guardia en la escalera y colocarás la bomba detrás de la puerta. Ustedes, Carmaux y Wan Stiller, permanecerán en el corredor contiguo.
Y mirando al viejo, que se había tornado palidísimo, añadió:
—Y ahora, nosotros dos, señor Pablo de Ribeira, intendente del duque Wan Guld.
Cogió una silla y se sentó junto a la mesa, colocándose la espada desenvainada entre las piernas. El viejo seguía en pie y miraba con terror al formidable Corsario.
—Sabes quién soy, ¿no es cierto? —preguntó el filibustero.
—El caballero Emilio de Roccabruna, señor de Valpenta y de Ventimiglia —dijo el viejo.
—Celebro que tan bien me conozcas, señor de Ribeira —continuó el Corsario—. ¿Sabes por qué motivo he osado, solo con mi nave, aventurarme en estas costas?
—Lo ignoro; pero supongo que debe de ser muy grave el motivo para decidirte a tamaña imprudencia. No debes ignorar, caballero, que por estas costas está en crucero la escuadra de Veracruz.
—Lo sé —repuso el Corsario.
—Y que aquí hay una guarnición, no muy numerosa, pero superior a tu tripulación.
—También lo sabía.
—¿Y has osado venir aquí casi solo?
Una desdeñosa sonrisa plegó los labios del Corsario.
—¡No tengo miedo! —dijo con fiereza.
—Nadie puede dudar del valor del Corsario Negro —dijo Pedro de Ribeira—. Te escucho, caballero.
El Corsario permaneció algunos instantes silenciosos, y luego dijo con voz alterada:
—Me han dicho que tú sabes algo de Honorata Wan Guld.
En aquella voz había algo desgarrador. Parecía un sollozo ahogado. El viejo permaneció mudo y mirando con ojos asustados al Corsario. Entre ambos hubo unos momentos de angustioso silencio. Parecía que ninguno de los dos quería romperlo.
—¡Habla! —dijo por fin el Corsario—. ¿Es cierto que un pescador del mar Caribe te ha dicho que ha visto una chalupa arrastrada por las aguas y tripulada por una mujer joven?
—Sí —contestó el viejo con voz que parecía un soplo.
—¿Dónde se hallaba esa chalupa?
—Muy lejos de las costas de Venezuela.
—¿En qué sitio?
—Al sur de la costa de Cuba, a cincuenta o sesenta millas del cabo de San Antonio, en el canal del Yucatán.
—¡A tanta distancia de Venezuela! —exclamó el Corsario, golpeando el suelo con el pie—. ¿Cuándo encontraron la chalupa?
—Dos días después de la partida de las naves filibusteras de las playas de Maracaibo.
—¿Y estaba aún viva?
—Sí, caballero.
—¿Y aquel miserable no la recogió?
—La tormenta arreciaba, y su nave ya no podía resistir el embate de las aguas.
Un grito de desconsuelo salió de los labios del Corsario. Se cogió la cabeza entre las manos, y durante unos instantes el viejo solo oyó ahogados sollozos.
—¡Tú la has matado! —dijo el señor de Ribeira con voz grave—. ¡Qué tremenda venganza has cometido, caballero! ¡Dios te castigará!
Oyendo aquellas palabras, el Corsario Negro levantó vivamente la cabeza. Toda señal de dolor había desaparecido de su rostro para dejar lugar a una espantosa alteración. Su palidez era mortal, mientras una terrible llama animaba sus ojos.
—¡Dios me castigará! —exclamó con voz estridente—. Yo maté a aquella mujer a quien tanto amaba, pero ¿de quién fue la culpa? ¿Acaso ignoras las infamias cometidas por el duque, tu señor? Uno de mis hermanos duerme allá…, bajo el Escalda; los otros dos reposan en el báratro1 del mar Caribe. ¿Sabes quién los mató? ¡El padre de la mujer que yo amaba!
El viejo guardaba silencio y permanecía con los ojos fijos en el Corsario.
—Yo había jurado odio eterno a aquel hombre que había matado a mis hermanos en la flor de su edad, que había hecho traición a la amistad y a la bandera de su patria adoptiva, y que por oro había vendido su alma y su nobleza, mancillando infamemente su blasón, y he querido mantener mi palabra.
—¿Condenando a muerte a una joven que no podía hacerte ningún mal?
—La noche que abandoné a las aguas el cadáver del Corsario Rojo había jurado exterminar a toda su familia, como él había destruido la mía, y no podía faltar a mi palabra. Si no lo hubiera hecho, mis hermanos habrían salido del fondo del mar para maldecirme. ¡Y el traidor vive todavía! —repuso con ira tras una pausa—. El asesino no ha muerto, y mis hermanos me piden venganza. ¡La tendrán!
—Los muertos nada pueden pedir.
—Te engañas. Cuando el mar riela2, yo veo al Corsario Rojo y al Verde surgir de los abismos del mar y huir ante la proa de mi Rayo: y cuando el viento silba entre el cordaje de mi nave oigo la voz de mi hermano muerto en tierras de Flandes. ¿Me comprendes?
—¡Locuras!
—¡No! —gritó el Corsario—. Hasta mis hombres han visto muchas noches aparecer entre la espuma los esqueletos del Corsario Rojo y del Verde, que todavía me piden venganza. La muerte de la joven a quien yo adoraba no ha sido bastante para calmarlos, y sus almas atormentadas no reposarán hasta que yo haya castigado al asesino. Dime: ¿dónde está Wan Guld?
—¿Aún piensas en él? —exclamó el intendente—. ¿No te basta con su hija?
—No. Ya te he dicho que mis hermanos no están todavía satisfechos.
—El duque está muy lejos.
—¡Hasta el infierno iría a buscarle el Corsario Negro!
—Ve, pues, a buscarle.
—¿Adónde?
—Se dice que está en México.
—¿Se dice? ¿Tú que eres su intendente, el administrador de sus bienes, lo ignoras? ¡No seré yo quien lo crea!
—Sin embargo, no sé dónde se halla.
—¡Me lo dirás! —gritó con voz terrible el Corsario—. ¡La vida de ese hombre me es necesaria! Se me escapó en Maracaibo, en Gibraltar; pero ahora estoy resuelto a dar con él, aunque me fuera preciso hacer frente a toda la escuadra del virrey de México.
—No hablaré.
—Sin embargo, no ignoras las infamias cometidas por tu señor.
El viejo hizo un gesto negativo con la cabeza, y dijo con voz lenta:
—He oído narrar muchas cosas respecto del duque; pero ¿debo creerlas?
—¡Don Pablo de Ribeira! —dijo el Corsario con tono solemne—. ¡Soy un gentilhombre!
—Habla, pues, señor de Roccabruna.
El Corsario iba a abrir los labios, cuando se levantó, acercándose rápidamente a la ventana.
—¿Qué tienes? —le preguntó don Pablo con estupor.
El caballero no contestó. Inclinado hacia afuera escuchaba atentamente. La tormenta estaba en todo su apogeo. Truenos ensordecedores se sucedían sin cesar, y el viento silbaba por las calles, causando destrozos en tejados y fachadas. El agua caía a torrentes, estrellándose contra las paredes de las casas y el empedrado y corriendo rauda por las calles, convertidas en arroyos impetuosos.
—¿Has oído? —preguntó el Corsario con voz alterada.
—Nada, señor —repuso, inquieto, el anciano.
—¡Diríase que el viento trae hasta aquí los gritos de mis hermanos!
—¡Siniestra locura, caballero!
—¡No! ¡No es locura! ¡Las ondas del mar Caribe entonan a estas horas los salmos del Corsario Rojo y del Verde, víctimas de tu señor!
El viejo palideció y miró con espanto al Corsario. Era valeroso, pero supersticioso, como casi todos los de aquella época, y ya empezaba a creer en las extrañas fantasías del fúnebre filibustero.
—¿Has terminado, caballero? —dijo—. Acabarás por hacer que también yo vea a los muertos.
El Corsario se sentó de nuevo junto a la mesa. Parecía no haber oído las palabras del español.
—Éramos cuatro hermanos —empezó a decir con voz triste y lenta—. Pocos eran tan valientes como los señores de Roccabruna, Valpenta y Ventimiglia, y pocos tan devotos del duque de Saboya como lo éramos nosotros. La guerra había estallado en Flandes. Francia y Saboya combatían con extremo furor contra el sanguinario duque de Alba por la libertad de los generosos flamencos. El duque de Wan Guld, tu señor, separado del grueso del ejército franco-saboyano, se había atrincherado en una roca situada en una de las bocas del Escalda. Nosotros, fieles guardianes de la gloriosa bandera del heroico duque Amadeo II, estábamos con él. Tres mil españoles, con poderosa artillería, habían rodeado la roca, decididos a expugnarla. Asaltos desesperados, minas, bombardas, escalos nocturnos; todo lo habían intentado, y siempre en vano: el estandarte de Saboya nunca se había arriado. Los señores de Roccabruna defendían la fortaleza; antes se hubieran dejado hacer pedazos que entregarla. Una noche, un traidor comprado por el oro español abrió la poterna3 al enemigo. El primogénito de Roccabruna se lanzó a detener el paso a los invasores, y cayó asesinado por un pistoletazo disparado a traición. ¿Sabes cómo se llama el hombre que vilmente hizo traición a sus tropas y dio muerte a mi hermano?… ¡Era el duque Wan Guld; era tu señor!
—¡Caballero! —exclamó el anciano.
—Calla y escúchame —prosiguió el Corsario—. Al traidor le fue dada en pago de su infamia una colonia en el golfo de México, la de Venezuela; pero había olvidado que aún vivían otros tres caballeros de Roccabruna, y que estos habían solemnemente jurado por la cruz de Dios vengar la traición hecha a su hermano. Equipados tres navíos, zarparon hacia el golfo: uno de sus capitanes se llamaba el Corsario Verde; otro, el Rojo; el tercero, el Negro.
—Conozco la historia de los tres Corsarios —dijo el señor de Ribeira—. El Rojo y el Verde cayeron en poder de mi señor, y fueron ahorcados como vulgares malhechores.
—Y recibieron por mí honrosa sepultura en los abismos del mar Caribe —dijo el Corsario Negro—. Ahora, dime: ¿Qué pena merece el hombre que hace traición a su bandera y da muerte a tres hermanos? ¡Habla!
—Tú mataste a su hija, caballero.
—¡Calla, por Dios! —gritó el Corsario—. ¡No despiertes el dolor que roe mi corazón! ¡Basta! ¿Dónde está ese hombre?
—Está a cubierto de tus ataques.
—¡Lo veremos! Dime el sitio.
El anciano vaciló. El Corsario había levantado la espada. Una llama terrible brillaba en sus ojos. Algunos segundos de vacilación, y la acerada punta de la espada se hundiría en el pecho del intendente.
—En Veracruz—dijo el viejo, viéndose perdido.
—¡Ah!… —gritó el Corsario.
Se dirigía hacia la puerta, cuando entró Carmaux en la estancia. El filibustero tenía sombrío el rostro, y en sus miradas se leía una viva inquietud.
—¡Partamos, Carmaux! —le dijo el Corsario—. ¡Sé lo que quería saber!
—Mucho me alegraría de volver a bordo; pero creo que por ahora no sea fácil.
—¿Por qué?
—La casa está sitiada.
—¿Quién nos ha vendido? —preguntó el Corsario, mirando amenazadoramente al dueño de casa.
—¿Quién? ¡Ese maldito jorobado a quien dejamos en libertad! —dijo Carmaux—. Hemos cometido una imprudencia que acaso nos cueste cara, capitán.
—¿Estás seguro de que la calle está tomada por los españoles?
—Con mis propios ojos he visto dos hombres esconderse en el portal que hay frente a esta casa.
—¡Solo dos! ¿Y qué pueden hacer contra nosotros?
—¡Despacio, capitán! He visto otros dos en una ventana.
—Que son cuatro. ¡Vaya un número para nosotros! —dijo despreciativamente el Corsario.
—Puede haber más ocultos en las bocacalles, capitán —dijo Carmaux.
—¡Con semejante huracán, sus mosquetes no les servirán de nada!
—Pero cien picas y otras tantas espadas…
El Corsario permaneció pensativo un momento, y volviéndose a don Pablo le dijo:
—¿No hay en esta casa ninguna salida secreta?
—Sí, señor caballero —dijo el viejo, mientras un relámpago cruzaba sus negros ojos.
—¿Nos facilitarás la fuga?
—Si abandonas tus proyectos de venganza contra mi señor.
—¡Quieres bromear, señor Ribeira! —dijo con acento burlón el Corsario. El señor de Roccabruna no aceptará jamás tal condición.
—¿Prefieres que te hagan prisionero los españoles?
—Todavía no me han cogido, querido señor.
—Hay ciento cincuenta soldados en Puerto-Limón.
—No me asustan. Yo tengo a bordo ciento veinte lobos de mar capaces de hacer frente a un regimiento entero.
—Tu Rayo no está anclado frente a esta casa, caballero. Y no conoces el pasaje secreto.
—Pero lo conoces tú.
—No te lo indicaré si antes no juras dejar en paz al duque de Wan Guld.
—¡Pues bien; veamos! —dijo con voz estridente el Corsario.
Y amartillando rápidamente una pistola, gritó:
—¡O nos guías al pasaje secreto, o te mato! ¡Elige!

1. Báratro: infierno.
2. Rielar: temblar; vibrar con luz trémula.
3. Poterna: en las fortificaciones, puerta menor que cualquiera de las principales, y mayor que un portillo, que da al foso o al extremo de una rampa.

3
La traición del intendente
Ante aquella amenaza, Pablo de Ribeira se había tomado palidísimo. Instintivamente su diestra se volvió hacia la empuñadura de su espada. Había sido en sus tiempos un valiente guerrero; pero viendo avanzar a Carmaux juzgó inútil toda resistencia.
Por otra parte, tenía por cierto que perdería la vida aun luchando con el Corsario solo, pues no ignoraba su destreza en el manejo de las armas.
—Caballero —dijo—, estoy en tus manos.
—¿Me conducirás al pasaje secreto?
—Cedo a la violencia.
El anciano cogió un candelabro que sobre un vargueño había, lo encendió e hizo al Corsario seña de seguirle.
Carmaux había llamado ya a sus compañeros
—¿Adónde vamos? —preguntó Wan Stiller.
—Parece que huimos —repuso Carmaux.
—¿Vamos a bordo?
—¡Si se puede! Me fío poco de este viejo.
—No le perderemos de vista. Tengo amartillada la pistola.
—Y yo —dijo Carmaux.
En tanto, don Pablo había salido de la estancia y se había internado en un largo corredor, en cuyas paredes se veían cuadros representando sangrientos episodios de la campaña de Flandes y retratos que debían de ser de antepasados del duque Wan Guld. El Corsario le seguía espada y pistola en mano. Como sus subordinados, desconfiaba del viejo administrador.
Llegados al final de la galería, don Pablo se detuvo ante un cuadro mayor que los otros, y apoyando un dedo en la cornisa lo hizo correr por unas ranuras. El cuadro se destacó y cayó hasta el suelo, dejando ver una abertura tenebrosa capaz de dar paso a dos personas juntas. Un soplo de viento húmedo hizo vacilar las luces del candelabro.
—Este es el pasaje —dijo.
—¿Adónde conduce? —preguntó con acento de desconfianza el Corsario.
—Da vuelta a la casa, y termina en un jardín. A quinientos o seiscientos metros.
—¡Entra!
El viejo vaciló.
—¿Por qué quieres que los siga? —dijo—. ¿No basta que te haya conducido hasta aquí?
—¿Quién nos asegura que nos hayas puesto en buen camino? Cuando lleguemos a la salida, te dejaremos libre.
El viejo frunció las cejas, mirando sospechosamente al Corsario, y se internó en el pasaje. Los cuatro filibusteros le siguieron en silencio y sin dejar sus armas. Una escalera tortuosa se encontraba más allá del pasaje, que era estrechísimo y parecía construido en el espesor del muro.
El viejo bajó lentamente con una mano ante las luces para evitar que las apagara el viento, y se detuvo ante una galería subterránea.
—Estamos al nivel de la calle —dijo—. No tienes más que seguir siempre derecho.
—Será cierto lo que dices; pero no te dejaremos. Te ruego que vayas delante —dijo el Corsario.
—¡El viejo trama algo! —murmuró Carmaux—. Ya es la tercera vez que trata de plantarnos.
—¿Adónde quiere mandamos? ¡Hum!… ¡Qué olor a traición hay por aquí!
El señor de Ribeira, aunque de mala gana, echó a andar por el subterráneo, que era muy bajo y estrecho. La humedad era copiosísima. De la bóveda caían gotas de agua, y las paredes rezumaban. Parecía que por encima de la bóveda corría un torrente. Rachas de aire llegaban de la parte opuesta, amenazando a cada momento apagar las luces.
Don Pablo se adelantó unos cincuenta pasos, y se detuvo bruscamente, lanzando un grito. En el mismo instante las luces se apagaron, y la oscuridad más absoluta invadió la galería.
—¡Mil demonios! —gritó Carmaux—. ¡Enciendan una mecha! ¡El viejo nos traiciona!

El Corsario se había lanzado a impedir que don Pablo se alejase; pero con gran estupor no halló a nadie ante sí.
—¿Dónde estás? —gritó—. ¡Contéstame, o hago fuego!
Un ruido sordo, parecido al de una puerta maciza que se cierra, retumbó a pocos pasos.
—¡Traición! —gritó Carmaux.
El Corsario había amartillado una pistola. Un relámpago seguido de un disparo rompió las tinieblas.
—¡Ha desaparecido! —gritó—. ¡Debí esperarlo!
A la luz de la pólvora había visto a pocos pasos una puerta que cerraba la galería. El intendente del duque, aprovechando la oscuridad, debía de haberla cerrado después de pasar.
—¡Por cien mil cuernos! ¡Nos ha burlado bien! —dijo Carmaux—. ¡Si ese viejo cae en mis manos, palabra de ladrón que le ahorco!
—¡Silencio! —dijo el Corsario—. Enciendan una luz, una mecha, un pedazo de yesca; ¡cualquier cosa!
—¡He encontrado una vela, señor! —dijo el negro—. Debe haberse caído del candelabro.
Wan Stiller sacó el eslabón y la yesca, y encendió la vela.
—Veamos —dijo el Corsario.
Se acercó a la puerta y la examinó atentamente. Pronto se convenció de que por allí no había esperanza de salvación. Era maciza y estaba forrada de bronce, una verdadera puerta blindada. Para echarla abajo habría sido menester un cañón.
—¡El viejo nos ha encerrado en el subterráneo! —dijo Carmaux—. ¡Ni el hacha del compadre Saco de carbón puede echarla abajo!
—Acaso no esté del todo cortada la retirada —dijo el Corsario—. Veamos de volver a la casa del traidor.
—Capitán —dijo Carmaux—, he traído conmigo la bomba. Podríamos hacerla estallar junto a la puerta.
—Creo que no bastaría. ¡Vamos! ¡En retirada!
Deshicieron lo andado, subieron la escalera, y llegaron a la salida del pasaje secreto. Allí los esperaba una desagradable sorpresa. El cuadro había vuelto a su sitio y, habiéndolo golpeado el Corsario con su espada, produjo un sonido metálico.
—¡También aquí una pared de hierro! —murmuró—. ¡La cosa empieza a ser inquietante!
Iba a volverse hacia Moko para ordenarle que rompiera el cuadro a hachazos, cuando oyó voces cercanas. Algunas personas hablaban tras el cuadro.
—¿Los soldados? —preguntó Carmaux—. ¡Por los cuernos de…!
—¡Calla! —dijo el Corsario.
Dos voces se oían: la una parecía de mujer; la otra, de hombre.
—¿Quiénes serán? —se preguntó el Corsario.
Aplicó el oído a la pared metálica y escuchó atentamente.
“—¡Te digo que el amo ha encerrado aquí al gentilhombre! —decía una voz de mujer.
—¡Es un gentilhombre terrible, Yara! —repuso la voz del hombre—. Se llama el Corsario Negro.
—No le dejaremos morir.
—Si abriésemos, el amo sería capaz de matarnos.
—¿No sabes que han llegado los soldados?
—Sé que ocupan las calles próximas.
—¿Dejaremos que asesinen al gentilhombre?
—Te he dicho que es un filibustero de las Tortugas.
—¡No quiero que muera, Colima!
—¡Qué capricho!
—Yara lo quiere así.
—Piensa en el amo.
—¡No le temo! ¡Obedece, Colima!”.
—¿Quiénes serán? —se preguntó el Corsario, que no había perdido una sílaba—. Parece alguien que se interesa por mí, y…
No siguió. La pared había caído, y la placa metálica que acorazaba el cuadro habíase separado, dejando libre el paso. El Corsario se había lanzado fuera con la espada en alto pronto a herir; pero se detuvo súbitamente, haciendo un gesto de asombro.
Ante sí estaban una bellísima joven india y un joven negro, que llevaba un pesado candelabro de plata. Aquella joven podía tener unos dieciséis años y, como queda dicho, era bellísima, aunque su piel tuviese un tinte ligeramente rojizo.
Su talle era esbeltísimo y tan estrecho que con las manos se podía fácilmente abarcar. Tenía ojos espléndidos y negros como carbones, sombreados por largas y sedosas pestañas; la nariz, recta, casi griega; labios, pequeños y rojos, que dejaban ver una doble hilera de dientes blancos y brillantes como perlas; sus cabellos, negros como el ala del cuervo, descendían en pintoresco desorden sobre su espalda, formando como un manto de terciopelo.
Hasta el traje que llevaba era gentil. La falda, de tela roja, estaba bordada con lentejuelas de plata y perlas, y la blusa, adornada de encajes y cubierta también de lentejuelas. En la cintura llevaba una faja de brillantes colores, terminada en largos flecos de seda.
Sus pies, pequeños como los de una china, desaparecían bajo unas graciosas babuchas de piel amarilla y recamadas de oro.
En las orejas llevaba grandes aretes de metal, y en el cuello muchas monedas de gran valor.
Su compañero, un negro de dieciocho a veinte años, tenía labios gruesos, ojos que parecían de porcelana y una cabellera negra y encrespada.
Con una mano sostenía el candelabro, y con la otra empuñaba una especie de cuchilla curva, arma usada por los plantadores.
Viendo al Corsario en tan amenazadora actitud, la joven india había retrocedido dos pasos, lanzando un grito a la vez de sorpresa y alegría.
—¡Un hermoso gentilhombre! —había exclamado.
—¿Quién eres? —preguntó el Corsario.
—Yara —contestó la joven india con argentina voz.
—¡No sé más que antes! Además, no me interesan otras explicaciones. Dime si está sitiada la casa.
—Sí, señor.
—Y don Pablo de Ribeira, ¿dónde está?
—No le hemos visto.
El Corsario se volvió hacia sus hombres, diciendo:
—No tenemos un instante que perder. Acaso estemos aún a tiempo.
Sin cuidarse del negro y de la india, había enfilado el corredor para llegar a la escalera, cuando se sintió coger dulcemente por los vuelos de la casaca. Se volvió, y vio a la india. Su bello rostro revelaba tan profunda angustia, que se quedó atónito.
—¿Qué deseas? —le preguntó.
—¡No quiero que te maten, señor! —repuso Yara con voz temblorosa.
—¿Qué puede importarte a ti? —preguntó más dulcemente el Corsario.
—Los hombres que están escondidos en las calles próximas no te perdonarán.
—Ni nosotros a ellos.
—¡Son muchos, señor!
—Es necesario que salga de aquí. Mi nave me espera en la boca del puerto.
—En vez de salir en busca de los soldados, ¡huye!
—Mucho me gustaría poder marchar sin empeñar batalla, pero veo que no hay sino esta salida. El subterráneo lo cerró don Pablo.
—¡Hay aquí una cueva, escóndanse!
—¡Yo! ¡El Corsario Negro! ¡Oh! ¡Nunca, hija mía! Sin embargo, gracias por tu consejo. Te lo agradeceré siempre. ¿Cómo te llamas?
—Yara; te lo he dicho.
—No olvidaré nunca ese nombre.
Le hizo un gesto de adiós, y bajó la escalera, seguido de Carmaux y Wan Stiller y precedido por Moko. Llegados al corredor, se detuvieron un momento para amartillar los mosquetes y pistolas, y Moko abrió resueltamente la puerta.
—¡Que Dios te proteja, señor! —gritó Yara, que se había quedado arriba.
—¡Gracias, buena niña! —repuso el Corsario lanzándose a la calle.
—¡Despacio, capitán! —dijo Carmaux deteniéndole—. Veo sombras junto al ángulo de aquella casa.
El Corsario se había detenido. La oscuridad era tal que a treinta pasos no se distinguía una persona, y, además, llovía a torrentes. Los relámpagos habían cesado; pero no así el viento, que continuaba bramando por las calles. Sin embargo, el Corsario había visto las sombras señaladas por Carmaux. Era imposible saber cuántas eran; no obstante, no debían de ser pocas.
—Nos esperaban —murmuró el Corsario—. El jorobado no perdió el tiempo. ¡Hombres del mar, adelante! ¡Daremos la batalla!
Se había arrollado el tabardo sobre el brazo izquierdo, y con la diestra empuñaba la espada, arma terrible en sus manos. No queriendo todavía afrontar al enemigo, ignorando aún con cuánta gente tenían que medirse, en vez de dirigirse hacia aquellas sombras que estaban en acecho, se quedaron junto al muro.
Habían recorrido unos diez pasos cuando cayeron sobre ellos dos hombres armados de espadas y pistolas. Se habían ocultado en un portal, y viendo aparecer al formidable Corsario, se lanzaron sobre él, acaso con la esperanza de cogerle por sorpresa. El caballero no era hombre dispuesto a dejarse coger así. Con un salto de tigre evitó las dos estocadas, y cargó a su vez, haciendo silbar la espada.
—¡Tomen! —gritó.
Con un golpe bien dirigido derribó en tierra a uno, y saltando por encima de él se precipitó sobre el segundo, que, viéndose solo, huyó a todo correr.
Mientras el Corsario se desembarazaba de aquellos dos, Carmaux, Wan Stiller y Moko se habían lanzado contra un grupo que había desembocado por una calle próxima.
—¡Déjenlos ir! —gritó el Corsario.
Era demasiado tarde para detenerlos. Furiosos por la inminencia del peligro, habían caído sobre ellos con tal ímpetu, que los dispersaron a poca costa. En lugar de detenerse se lanzaron tras los fugitivos, gritando:
—¡Mata! ¡Mata!
En aquel momento un destacamento desembocaba por otra callejuela. Estaba compuesto por cinco hombres: tres, armados de espadas, y dos, de mosquetes. Viendo al Corsario Negro solo lanzaron un grito de alegría y se precipitaron sobre él, gritando:
—¡Ríndete, o eres muerto!
El señor de Ventimiglia miró en torno suyo y no pudo contener una sorda imprecación. Sus tres filibusteros, llevados por su ardor, y creyendo sin duda facilitar el camino a su capitán, habían continuado su carrera persiguiendo a los fugitivos.
—¡Incautos! —murmuró el Corsario—. ¡Heme aquí en un buen aprieto!
Se apoyó contra el muro para no ser rodeado, y empuñó una de sus pistolas, gritando con toda la fuerza de sus pulmones:
—¡A mí, filibusteros!
Su voz fue sofocada por un disparo. Uno de los cinco hombres había hecho fuego, mientras los otros desenvainaban la espada. La bala se aplastó contra el muro, a pocas pulgadas de la cabeza del Corsario.
—¡Truenos! —murmuró este.
Apuntó la pistola, y disparó a su vez. Uno de los dos mosqueteros, herido en pleno pecho, cayó sin lanzar ni un grito. Tiró el arma descargada y empuñó la segunda. El otro mosquetero le apuntaba. Rápido como un Rayo, el Corsario hizo fuego; pero la pólvora no ardió.
—¡Maldición! —exclamó.
—¡Ríndete! —gritaron los cuatro españoles.
—¡Esta es mi respuesta! —contestó el Corsario.
Se separó del muro, y de un salto cayó sobre ellos dando estocadas a diestra y siniestra. El segundo mosquetero cayó. Los otros cargaron sobre el Corsario, cerrándole el paso.
—¡A mí, filibusteros! —volvió a gritar el caballero. Le contestaron algunos disparos. Parecía como si al final de la calle sus hombres hubiesen empeñado un desesperado combate, porque se oían gritos, blasfemias, gemidos y chocar de aceros.
—¡Tratemos de deshacernos de estos sayones1! —murmuró el Corsario—. Por ahora nadie ha de venir a ayudarme.
Para evitar que le rodeasen, fue retrocediendo hasta apoyarse de nuevo en el muro. Los tres espadachines le atacaban vivamente, lanzándole estocada tras estocada, pues deseaban acabar con él antes de la llegada de sus compañeros.