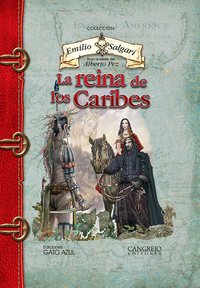Kitabı oku: «La reina de los caribes», sayfa 3
Habían reconocido en su adversario al formidable surcador de los mares que se hacía llamar el Corsario Negro, y por eso redoblaban su ahínco; pero sabiendo que tenían que habérselas con un consumado tirador no se exponían demasiado.
Después de dar unos quince pasos, el Corsario sintió tras sí un obstáculo. Alargando la mano izquierda notó que se hallaba ante una puerta.
—Si no se abre, confío en hacer frente a estos bribones —murmuró.
En aquel momento oyó en lo alto un grito de mujer:
—¡Colima! ¡Le matan!
—¡La joven india! —exclamó el Corsario sin dejar de defenderse—. ¡Magnífico! ¡Puedo confiar en alguna ayuda!
Mientras los tres espadachines le cercaban por todas partes, multiplicando las estocadas, en la extremidad de la calle se oían los gritos de Carmaux y Wan Stiller y el chocar de las espadas. Por el momento no había que esperar ayuda de ellos. Los filibusteros debían estar empeñados en un combate sin esperanza, o acaso habían caído en alguna emboscada con el fin de aislar al Corsario.
Este, sin embargo, no desmayaba. Habilísimo tirador, paraba las estocadas con rapidez fulmínea, respondiendo con otras tantas. Mucho le costaba, no obstante, defenderse de aquellas tres espadas que le buscaban el corazón, como lo demostraban dos puntazos que le habían rasgado la casaca. Su tabardo, que le servía de escudo, no era sino un guiñapo. Una vez recibió una estocada en el costado derecho con dirección al corazón. Aunque la detuvo con el brazo izquierdo no pudo evitar que la espada penetrase en sus carnes.
—¡Ah, perro! —aulló, atacando con rabia.
Antes que su contrario hubiera podido desembarazar su espada de los pliegues del tabardo, le descargó un golpe desesperado. La hoja hirió al adversario en plena garganta, cortándole la carótida.
—¡Tres! —gritó el Corsario parando una estocada.
—¡Toma esta! —dijo uno de los dos que restaban.
El Corsario dio un salto, lanzando un grito de dolor.
—¡Tocado! —dijo.
—¡Ánimo, Juan! —gritó el que le había herido, dirigiéndose a su compañero—. ¡Otra estocada, y es nuestro!
—¡Todavía no! —gritó el Corsario—. ¡Toma!
Con dos terribles estocadas derribó uno tras otro a sus dos adversarios; pero casi a la par se sintió sin fuerzas, mientras sus ojos se cubrían con un velo de sangre.
—¡Carmaux!… ¡Wan Stiller!… ¡Ayuda!… —murmuró con voz desfallecida.
Se llevó la mano al pecho, y la retiró bañada en sangre. Retrocedió hasta la puerta, contra la cual se apoyó. La cabeza le daba vueltas, y sentía un sordo zumbido en los oídos.
—¡Carmaux! —murmuró por última vez.
Le pareció oír pasos precipitados, después la voz de sus fieles corsarios y, por fin, abrirse una puerta. Vio confusamente una sombra delante de él, y le pareció que unos brazos le cogían. Luego… ya no vio nada.
*
* *
Cuando volvió en sí, ya no se encontraba en la calle donde había librado tan sangriento combate. Estaba tendido en un cómodo lecho adornado con cortinas de seda azul bordadas de oro, y blanquísimas sábanas adornadas con ricas puntillas. Un rostro gentil estaba inclinado sobre él, acechando sus más pequeños movimientos. Lo reconoció en seguida.
—¡Yara! —exclamó.
La joven india se enderezó rápidamente. Los grandes y dulces ojos de aquella criatura estaban aún húmedos de llanto.
—¿Qué haces aquí, muchacha? —le preguntó el Corsario—. ¿Quién me trajo a esta estancia? ¿Y mis hombres, dónde están?
—¡No te muevas, señor! —dijo la joven.
—Dime dónde están mis hombres —repitió el Corsario—. ¡Oigo fragor de armas en la calle!
—Tus hombres están aquí: pero…
—¡Continúa! —dijo el Corsario viéndola vacilar—. ¡No los veo!
—Defienden la escalera, señor.
—¿Por qué?
—¿Has olvidado a los españoles?
—¡Ah! ¡Es cierto! ¿Están aquí los españoles?
—Han cercado la casa, señor —repuso, angustiada, la joven.
—¡Mil truenos! ¡Y yo en el lecho!…
El Corsario hizo ademán de levantarse; pero lo retuvo un agudo dolor.
—¡Estoy herido! —exclamó—. ¡Ah! ¡Ahora recuerdo!…
Solo entonces se dio cuenta de que tenía el pecho vendado y las manos llenas de sangre. No obstante su valor, palideció.
—¿Estaré imposibilitado para defenderme? —se preguntó con ansiedad—. ¡Yo herido en tanto que los españoles nos asedian y acaso amenazan hasta a mi Rayo! Yara, ¿qué ha ocurrido después de que me hirieron?
—Te hice traer aquí por dos pajes de mi señor y por Colima —repuso la joven india—. Había suplicado al negro que fuera en tu socorro; pero no se atrevió a salir mientras hubo españoles en la calle.
—¿Quién me ha vendado?
—Uno de tus hombres y yo.
—He recibido dos estocadas; ¿no es cierto?
—Sí, dos; una acaso grave, y otra más dolorosa que peligrosa.
—Sin embargo, no me siento débil.
—Hemos detenido pronto la sangre.
—¿Y mis hombres, han vuelto todos?
—Sí, señor. Uno de ellos tenía muchos rasguños y al negro le brotaba sangre de un brazo.
—¿Por qué no están aquí?
—Los dos blancos vigilan la escalera; el negro está de guardia en el pasaje secreto.
—¿Hay muchos enemigos en los alrededores?
—Lo ignoro, señor. Colima y los dos criados han huido antes que los soldados llegasen, y yo no me he separado ni un solo instante de tu lecho.
—¡Gracias por tu afecto y por tu cura, valiente muchacha! —dijo el Corsario pasando la mano por la cabeza de la joven—. ¡El Corsario Negro no te olvidará!
—Entonces, ¿me vengará? —exclamó la india, mientras un siniestro fulgor animaba sus ojos.
—¿Qué quieres decir?
En aquel instante se oyó un tiro de mosquete y la voz de Carmaux que gritaba:
—¡Cuidado! ¡Hay una bomba detrás de la puerta!
El Corsario Negro, viendo su espada apoyada en una silla próxima, la cogió, haciendo de nuevo ademán de levantarse. La joven le detuvo ciñéndole con ambos brazos.
—¡No, mi señor —gritó—; te matarías!
—¡Mil truenos! —gritó el Corsario—. ¡Van a asaltarnos, y yo no estoy con mis fieles marineros! ¡Déjame!
—No, capitán; no te moverás del lecho —dijo entrando Carmaux—. Los españoles no nos han cogido aún.
—¡Ah!, ¿eres tú? —dijo el Corsario—. Son todos valientes, ya lo sé; pero son pocos para defenderse de un ataque general. ¡No quiero faltar en el momento oportuno!
—¿Y tus heridas? ¡Estás inválido, capitán!
—Me parece que aún podría sostenerme, Carmaux. ¿Las has visto?
—Sí, capitán. Te han dado una estocada soberbia un poco debajo del corazón. Si el acero no llega a tropezar con una costilla te atraviesa.
—No es grave.
—Es cierto —repuso Carmaux—. Yo creo que dentro de unos doce días podrás volver a dar estocadas de nuevo.
—¡Doce días! ¡Estás loco, Carmaux!
—Tienes que cerrar dos agujeros. Un poco más abajo te han hecho otro ojal mucho menos profundo que el primero, pero más doloroso. Cierto que has pagado las dos estocadas con usura, porque luego he visto junto a la puerta tres muertos y dos heridos.
—Y ustedes, ¿han pegado mucho? —preguntó el Corsario.
—Una media docena de hombres a cambio de unos rasguños. Creíamos que nos habías seguido, y por eso continuamos la carga, creyendo abrirte paso. Cuando vimos que te habías quedado atrás tratamos de volver sobre nuestros pasos. Los españoles, que habían hecho lo posible por aislarte, nos cortaron el camino, impidiéndonos ir en tu ayuda. Cuando pudimos desembarazarnos de esos lobos rabiosos acababas de ensartar al último de tus adversarios.
—¿Cómo has sabido que estaba aquí?
—Nos lo avisó esta valiente muchacha.
—¿Y ahora?
—Estamos sitiados, capitán.
—¿Son muchos los enemigos?
—La oscuridad no me ha permitido aún apreciar su número —dijo Carmaux—; pero estoy convencido de que son muchos. Tenemos que defendernos dentro de la casa. Los españoles pueden entrar valiéndose del pasaje secreto.
—El peligro mayor está precisamente en ese pasaje —dijo la joven india—. Don Pablo tiene la llave de la puerta de hierro.
—¡Mil ballenas! —exclamó Carmaux—. Si los enemigos nos asaltan por ambas partes no sé si podremos resistir. ¡Bah! Si fuese necesario, nos dejaríamos hacer astillas antes de que entraran aquí. El señor Morgan, viendo que no volvemos a bordo, pensará en algo, y mandará a tierra un fuerte destacamento a buscarnos.
—Señor —dijo la joven india, que no había perdido ni una sílaba de la conversación—, hay un sitio donde podrán resistir largo tiempo.
—¿Algún escondite? —preguntó Carmaux.
—No; en el torreón.
—¡Mil ballenas! ¿Hay un torreón en esta casa? ¡Estamos salvados! Si es muy alto podremos hacer señales a la tripulación del Rayo.

1. Sayón: verdugo que ejecutaba las penas a que eran condenados los reos.

4
Sitiados en el torreón
Cinco minutos después, el Corsario Negro, llevado en brazos por sus fieles marineros, se encontraba en el torreón de la casa del señor de Ribeira. Hasta la joven india había querido seguirle, no obstante los consejos de Carmaux, a quien disgustaba exponer a aquella joven a los peligros de un asalto.
El torreón era una pequeña construcción, ni muy alta ni muy sólida, dividida en dos estancias circulares y comunicadas por medio de una escalera de madera con el terrado de la casa. Aunque no fuese muy elevado, desde él se dominaba no solo la ciudad, sino hasta el puerto, en medio del cual estaba el Rayo.
Carmaux, una vez que hubo hecho colocar al capitán sobre un lecho viejo ya fuera de uso, se apresuró a asomarse a la ventana que miraba al puerto. Viendo los fanales1 del Rayo, no pudo contener un grito de alegría.
—¡Por vida de cien mil ballenas! —exclamó—. Desde aquí podremos cambiar señales con nuestra nave. ¡Ah! ¡Mis queridos señores españoles, aún hemos de darles mucho que hacer! ¡Ya sabía yo que sin el consentimiento del señor Morgan no nos prenderían! ¡Ya verán qué peladillas lanza el Rayo contra sus casas!
—¿Has visto mi nave? —le preguntó el Corsario con cierta emoción.
—Sí, capitán —le contestó Carmaux.
—¿No la han asaltado?
—Por ahora, no.
—Entonces, es preciso resistir hasta la llegada de los refuerzos que nos enviará Morgan.
—Esta fortaleza no me parece en mal estado.
—¿Y la escalera?
—La desharemos, capitán.
—¡Con tal que los españoles no prendan fuego a la casa!
—El señor de Ribeira no lo consentiría. Esta casa debe valer lo menos mil onzas de oro.
—Ocúpense pronto en destruir la escalera.
—Saco de carbón y Wan Stiller están ya demoliéndola. Les he ordenado que traigan aquí los maderos.
—¿Para qué, Carmaux?
—Para encender una hoguera en el tejado. El señor Morgan comprenderá la señal.
—Bastará encenderla tres veces, con intervalos de cinco minutos —dijo el Corsario—. Morgan comprenderá que estamos en peligro y que necesitamos auxilio.
En aquel momento se oyó en la calle un endemoniado estrépito. Parecía que alguien intentaba forzar alguna entrada.
—¿Son los nuestros que deshacen la escalera?
—No, capitán —dijo Carmaux, que se había asomado—; son los españoles. Echan abajo la puerta con palancas: parece que tienen prisa por prendernos.
—Entonces, dentro de poco estarán aquí.
—Encontrarán un hueso duro de roer —repuso Carmaux—. Voy a levantar una barricada en el paso del torreón. ¡Mil ballenas!
—¿Qué te ocurre? —preguntó el Corsario.
—Creo que ninguno de nosotros querrá morir de hambre o de sed. Aquí no veo ni panes ni botellas. Un sitiado sin víveres es hombre muerto. Antes de encerrarnos pensemos en proporcionarnos algo en que hincar el diente.
—Veamos, bella muchacha: ¿sabes dónde está la despensa del señor de Ribeira?
—No te preocupes —dijo la joven india—. Yo te facilitaré víveres.
—Permíteme que te acompañe. Los españoles acaso hayan entrado ya por el pasaje secreto.
—No les temo —repuso la joven con fiereza—. Déjame que vaya sola, mientras tú velas por el capitán.
—¡Tiene corazón la chiquilla! —dijo Carmaux viéndola bajar tranquilamente, como si se tratase de una cosa sencillísima.
—Síguela —le dijo el Corsario—. Si la sorprenden trayéndonos víveres, acaso la maten.
Carmaux desenvainó el sable y salió detrás de la joven, resuelto a protegerla a toda costa. Wan Stiller y Moko, armados de hachas, se preparaban a deshacer la escalera, a fin de impedir a los españoles subir al piso superior en el caso de que lograsen echar abajo la puerta del torreón.
—¡Un momento, amigos! —les dijo Carmaux—. Primero, los víveres; después, la escalera.
—Esperamos tus órdenes —repuso Wan Stiller.
—Por ahora, vengan conmigo. Trataremos de aprovisionarnos de buenas botellas. Don Pablo debe tener algunas muy añejas, que sentarán muy bien a nuestro capitán.
Dejaron su refugio y bajaron al piso de don Pablo. La joven india había entrado ya en una estancia donde se conservaban las provisiones de la casa, y, llenando un cesto de toda clase de viandas, volvía rápidamente al torreón. Carmaux y Wan Stiller, viendo buen número de botellas polvorientas, alineadas en una estantería, se apresuraron a apoderarse de ellas. No obstante, tuvieron el buen sentido de coger dos odres llenos de agua. Ya se preparaban a volver a su refugio cuando en el corredor inferior oyeron precipitados pasos.
—¡Que vienen! —exclamó Carmaux apoderándose de la cesta.
—¡Deben de haber forzado el pasadizo secreto! —dijo Wan Stiller—. ¡Pronto! ¡Huyamos!
Enfilaron a paso ligero el corredor que conducía al torreón, y ya iban a franquear la puerta tras la cual los esperaba el compadre Saco de carbón, cuando por el lado opuesto apareció un soldado.
—¡Eh! ¡Alto, o hago fuego! —gritó el español.
—¡Que te ahorquen! —contestó Carmaux.
Sonó un disparo, y una bala horadó uno de los odres que llevaba el hamburgués. El agua se derramó por el agujero.
—¡Cuidado! —gritó Carmaux—. ¡El agua puede sernos más útil que el jugo de Noé!
Y entraron, cerrando tras sí la puerta, mientras gritos de rabia se oían en el exterior.
—¡Hagamos una barricada! —gritó el negro Carmaux.
En aquella estancia había muchos muebles fuera de uso: mesas, un entredós2 monumental, sillones y sillas pesadísimas.
En pocos minutos Carmaux y el negro acumularon dichos muebles ante la puerta, formando una barricada tan maciza que podía desafiar las balas de los mosquetes.
—¿Debo cortar la escalera? —preguntó Moko.
—Todavía no —dijo Carmaux—. Siempre estaremos a tiempo.
—¿Qué esperas, compadre blanco?
—Quiero divertirme un rato.
—Asaltarán la puerta.
—Y nosotros les contestaremos, querido Saco de carbón. Es necesario resistir el mayor tiempo posible. Por otra parte, las municiones no escasean.
—Yo tengo cien cargas.
—Y Wan Stiller y yo otras tantas, sin contar las pistolas del capitán.
En aquel momento los españoles llegaban ante la puerta. Al observar que estaba atrancada, se enfurecieron.
—¡Abran o los mataremos a todos! —gritó una voz imperiosa; y golpearon las tablas con la culata de un mosquete.
—¡Despacio, señor mío! —replicó Carmaux—. No hay que tener tanta prisa, ¡qué diablos! ¡Un poco de paciencia, gentil soldado!
—¡Soy un oficial y no un soldado!
—¡Tengo un verdadero placer en saberlo! —dijo con tono irónico Carmaux.
—¡Llamen al Corsario Negro!
—¿Qué quieres de tal caballero, señor oficial, si puede saberse?
—Deseo parlamentar con él
—Lo siento, pero en estos momentos está ocupadísimo.
—Estará herido.
—Nada de eso, querido señor. Está mejor que yo y que vos.
—Te he dicho que deseo parlamentar con él.
—Y yo te he dicho que está ocupadísimo. Pero puedes decirme a mí, que soy su ayudante de campo, lo que deseas.
—¡Los intimo a que se rindan!
—¡Oh!
—¡Y pronto!
—¡Uf! ¡Qué furia!
—El comandante de la ciudad les promete respetar sus vidas.
—¿Con tal que nos vayamos? ¡Si no deseamos otra cosa!
—Pero con una condición.
—¡Ah! ¿Hay condición?
—Que nos cedan su nave con armas y municiones.
—Queridísimo señor, has olvidado tres cosas.
—¿Cuáles? —preguntó el oficial.
—Que tenemos nuestras casas en las Tortugas; que nuestra isla está muy lejos, y, finalmente, que no sabemos andar sobre las aguas, como San Pedro.
—Se les dará una barca para que se vayan.
—¡Hum! ¡Son tan incómodas las barcas! Prefiero volver a las Tortugas en el Rayo, y creo que el caballero de Ventimiglia es de mi opinión.
—Entonces, los ahorcaremos —dijo el oficial, que hasta entonces no se había dado cuenta de la ironía del filibustero.
—Bueno, pero tengan cuidado con los doce cañones del Rayo. Lanzan unos confetti capaces de no dejar una casa en pie, y, si es preciso, hasta de aniquilar vuestro fuerte.
—¡Lo veremos! ¡Echen abajo esta puerta!
—Compadre Saco de carbón, vamos a cortar la escalera —dijo Carmaux volviéndose al negro.
Subieron ambos al piso superior, y con pocos hachazos despedazaron la escalera, hacinando los maderos. Hecho esto, cerraron el hueco, colocando encima una pesada caja.
—¡Ya está! —dijo Carmaux—. ¡Ahora, suban si pueden!
—¿Han entrado ya los españoles? —preguntó el Corsario Negro, que había empuñado su espada y se preparaba a lanzarse del lecho, no obstante las heridas que lo atormentaban.
—Todavía no, capitán —dijo Carmaux—. La puerta es sólida, y les costará mucho trabajo echarla abajo.
El Corsario quedó un momento en silencio, y luego preguntó:
—¿Qué hora tenemos?
—Las seis.
—Debemos resistir hasta las ocho de esta noche para hacer las señales a Morgan.
—Resistiremos, señor.
—¿Podremos? Esta torre es independiente de la casa, y los españoles podrán incendiarla sin amenazar al palacio.
—¡Por cien mil diablos! —exclamó Carmaux.
—Has hecho mal en cortar la escalera, amigo mío. Toda la resistencia debía oponerse detrás de la barricada. Es necesario impedir a los españoles la entrada en el torreón.
—Tendremos tiempo. Aún no han echado abajo la puerta; pero la escalera ya está cortada.
—Aún puede servirnos.
—¡No pierdan tiempo, mis bravos!
—¡Vamos, Saco de carbón! —dijo Carmaux cogiendo su arcabuz.
—Yo seré también de la partida —dijo el hamburgués—. Entre los tres haremos prodigios e impediremos a los españoles la entrada, por lo menos hasta esta noche.
Los tres valientes volvieron a abrir el boquete y, apoyando uno de los largueros de la escalera, se dejaron deslizar al piso inferior, decididos a hacerse matar antes que rendirse. Los españoles, en tanto, habían comenzado a asaltar la puerta y golpeaban las tablas con la culata de sus mosquetes, sin buen éxito. Habrían sido precisas hachas y catapultas para abrir una brecha en aquella maciza barricada.
—¡Apostémonos tras este entredós, y apenas veamos la menor rendija, hagamos fuego! —dijo Carmaux.
—Ya estamos preparados —contestaron el negro y Wan Stiller.
Los golpes menudeaban contra las tablas de la puerta. Los españoles golpeaban hasta con sus espadones, tratando de abrir alguna brecha que les permitiese introducir las armas de fuego. Los tres filibusteros los dejaban hacer, seguros de poder rechazar fácilmente el primer ataque, no obstante la desigualdad del número. Así, Carmaux había liado tranquilamente un cigarrillo, y entre chupada y chupada gritaba:
—¡Más fuerte! ¡Pero cuiden de los mosquetes, que se les van a romper!
Los soldados, enfurecidos por tan irónicas palabras, arreciaron en sus golpes, haciendo tal estrépito que retemblaban las paredes del torreón. Pasado un cuarto de hora se oyó una voz gritar fuera:
—¡Basta!
—¿Algún nuevo refuerzo? —preguntó el negro frunciendo el ceño.
—Me temo algo peor —repuso Carmaux, algo inquieto.
Se oyó un golpe tremendo seguido de un crujido prolongado.
—¡Apelan a las hachas! —dijo el hamburgués.
—¡Se ve que les corre prisa prendernos! —dijo el negro.
—¡Oh! ¡Lo veremos! —exclamó Carmaux montando su arcabuz—. Espero que les haremos frente hasta que las tinieblas nos permitan hacer las señales a Morgan.
—Pero si golpean con tanta furia acabarán por abrir alguna brecha.
—Déjalos, Wan Stiller. Luego hablará la pólvora.
Los españoles continuaban su tarea con verdadera saña. Además de las hachas hacían uso de las espadas y de las culatas de los mosquetes, tratando de derribar la puerta. Los tres filibusteros, no pudiendo por el momento rechazar aquel ataque, los dejaban hacer. Se habían arrodillado detrás del entredós, teniendo a mano los arcabuces y las espadas.
—¡Qué furia! —dijo al cabo de un rato Carmaux—. Me parece que ya han abierto una raja.
—¿Será el momento de abrir el fuego? —preguntó el hamburgués poniéndose en pie.
—¡Espera un poco! —replicó el filibustero—. Aún tienen que atravesar el entredós.
—¡Yo veo un agujero! —dijo Moko alargando rápidamente su arcabuz.
Iba a disparar cuando se oyó una detonación. Una bala fue a romper un viejo candelabro que había en un rincón.
—¡Ah! ¡Ya empiezan! —gritó Carmaux—. ¡Por Baco! ¡Nosotros también debemos hacer algo!
Se acercó al sitio por donde había pasado la bala y miró con precaución, cuidando de no exponerse a recibir un balazo. Los españoles habían logrado abrir un boquete en la puerta y habían introducido ya otro mosquete.
—¡Muy bien! —murmuró Carmaux—. Esperemos a que hagan fuego.
Con una mano agarró el arcabuz, y trató de separarlo. El soldado que lo empuñaba, sintiendo la presión, dejó escapar el tiro y lo retiró instantáneamente para dejar el puesto a otro. Carmaux, más rápido, avanzó el suyo y lo apuntó a través del boquete. Se oyó una detonación, seguida de un grito.
—¡Tocado! —dijo Carmaux.
—¡Toma esta! —gritó una voz.
Otro disparo sonó afuera, y la bala, pasando a pocas pulgadas de la cabeza del filibustero, arrancó la cornisa superior del entredós. Simultáneamente algunos golpes de hacha bien dirigidos partían una tabla de la puerta. Cuatro o cinco arcabuces y algunas espadas aparecieron por la abertura.
—¡Tengan cuidado! —gritó Carmaux a sus compañeros.
—¿Entran ya? —preguntó Wan Stiller, que había empuñado su arcabuz por el cañón, a fin de usarlo como maza.
—¡Aún hay tiempo! —repuso Carmaux—. Si la puerta ya no resiste, todavía queda el entredós, y tan macizo mueble les ha de dar mucho que hacer.
—¡Lástima que no tengamos la bomba! —dijo Moko.
—Habría sido demasiado peligrosa, compadre Saco de carbón. Habríamos volado nosotros también.
En aquel momento gritó una voz:
—¿Se rinden? ¿Sí, o no?
—¿Quién eres? —preguntó Carmaux con flema irritante.
—¡Muerte del infierno! ¿Acabarán?
—Aún no hemos empezado.
—La puerta ha cedido.
—No lo creo.
—¡Desfondaremos este mueble que nos impide el paso! —gritó el español.
—Hazlo, estimado guerrero. Pero debo advertirte que detrás del entredós hay mesas, y detrás de las mesas arcabuces y hombres decididos a todo. Ahora, entren si lo desean.
—¡Los ahorcaremos a todos!
—¿Has traído la cuerda?
—¡Tenemos las correas de nuestras espadas, canallas! ¡Compañeros! ¡Fuego sobre estos bergantes!
Cuatro o cinco disparos retumbaron; las balas se incrustaron en el entredós, sin lograr perforarlo.
—¡Qué clamoroso concierto! —dijo Wan Stiller—. ¿No podríamos nosotros entonar algún trozo parecido?
—Son libres —repuso Carmaux.
—Entonces, trataremos de hacer algo.
Wan Stiller, guareciéndose con el entredós, alcanzó el ángulo opuesto en el momento en que los españoles, creyendo asustar a sus adversarios, hacían una nueva y nutrida descarga.
—¡Ya estoy! —dijo—. A uno lo mando al otro mundo.
Un soldado había pasado a través del boquete su espadón, tratando de hacer saltar una tabla del entredós. Seguro de no ser importunado por los sitiados, no se había cuidado de guarecerse tras la puerta. Wan Stiller, que le había visto, alargó rápidamente el arcabuz y disparó sobre él.
El español, herido en pleno pecho, dejó caer el espadón, extendió los brazos y cayó sobre los compañeros que estaban detrás: la bala le había atravesado el corazón. Los sitiadores, espantados por lo imprevisto del disparo, retrocedieron, aullando de furor. En el mismo momento se oyó en lontananza tronar siniestramente el cañón.
Carmaux lanzó un grito:
—¡Es uno de los cañones del Rayo!
—¡Truenos de Hamburgo! —exclamó Wan Stiller, palideciendo—. ¿Qué sucede a bordo de nuestro barco?
—¿Será una señal? —preguntó Moko.
—¿O que asaltan nuestra nave? —se preguntó Carmaux.
—¡Vamos a ver! —gritó Wan Stiller.
Iban a lanzarse hacia la escalera, cuando en el corredor se oyó una voz que gritaba:
—¡Ánimo, camaradas! ¡El cañón retumba en la bahía! ¡No seamos menos que los soldados del fuerte!
—¡Por vida de cien mil ballenas! —gritó Carmaux—. ¡No nos dejan ni un minuto en paz! ¡Lancémonos al ataque!
Un segundo cañonazo retumbó en la costa, seguido de una nutrida descarga de fusilería. En el mismo instante los soldados del corredor, como si les infundiese aquella descarga nuevos bríos, se precipitaron sobre la puerta y la golpearon furiosamente.
—¡Preparados! —gritó Carmaux a sus compañeros—. ¡Aquí se juega la piel o la libertad!

1. Fanal: cada uno de los grandes faroles que, colocados en la popa de los buques, servían como insignia de mando.
2. Entredós: armario de poca altura, que suele colocase entre dos balcones de una misma pared.