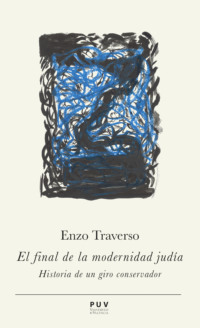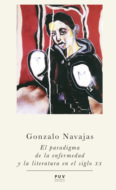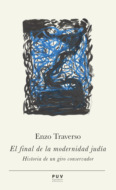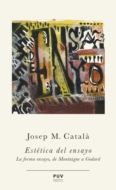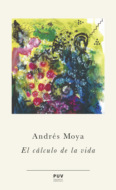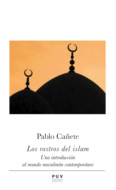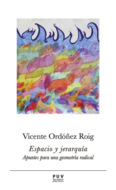Kitabı oku: «El final de la modernidad judía», sayfa 4
Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin
₺388,42
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
0+Hacim:
270 s. ISBN:
9788437093628Tercüman:
Telif hakkı:
BookwireSerideki Sekizinci kitap "Prismas"