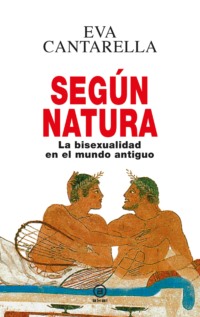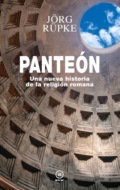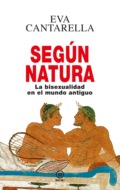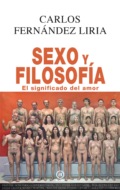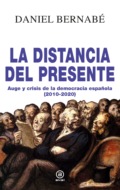Kitabı oku: «Según natura», sayfa 5
a) Los amantes prohibidos: indignos, infames, neaniskoi y maestros
Inscrita sobre las dos caras de una estela, la ley de Berea (datable hacia mediados del siglo II a.C.) contiene, lo mismo que la ley de Solón, la relación de aquellos que no pueden frecuentar el gimnasio local: los esclavos, los apeleutheroi (es decir, los libertos, los esclavos liberados), sus hijos, los apalaistroi (término de significado incierto, que aparece aquí por primera vez, y que está probablemente indicando a los que no podían, por enfermedad o debilidad física, realizar los ejercicios), los hetrireukotes (es decir, los prostitutos), los que ejercían actividades comerciales (evidentemente, considerados personas de una clase social inferior), los borrachos y los locos[41].
A pesar de una reciente interpretación, según la cual la ley de Berea intentaría impedir con estas prohibiciones toda relación homosexual[42], yo no creo que su lectura permita una conclusión semejante. Bien mirado, los adultos a los cuales se les prohibía acceder al gimnasio de Berea eran solo un grupo limitado de personas cuya compañía podía ser especialmente peligrosa para los jóvenes.
En Berea, en suma, la preocupación era impedir solamente aquellas relaciones que, a causa de la indignidad del amante, hubiesen supuesto la pederastia vulgar y no educativa. Y para confirmar todo esto tenemos una disposición ulterior de la ley, según la cual dentro del gimnasio se distinguía otra categoría de amantes peligrosos: los neaniskoi, a los que les estaba prohibido hablar a los paides[43].
Pero, ¿quiénes eran estos neaniskoi, y por qué podía ser peligroso para los paides frecuentarlos, y no solo en Berea? También en Atenas, de hecho, la ley sobre los paides establecía «qué neaniskoi podían frecuentar estos lugares [léase escuelas y palestras]», y qué edad debían tener[44]. También en Atenas, en suma, los neaniskoi eran considerados merecedores de especial atención por parte de los legisladores.
La necesidad de aclarar en este punto y con una cierta precisión quiénes eran se hace clara: y un primer indicio para este fin aparece en la misma disposición de la ley de Solón citada.
Evidentemente, si no todos los neaniskoi, sino solo algunos de ellos (señalados por la edad) podían frecuentar escuelas y palestras, esto significa que se empezaba a ser neaniskos en edad escolar y se continuaba siéndolo, por un periodo impreciso, incluso tras haber superado esta edad. Pero con esto estamos todavía en la incertidumbre: para precisar los términos de la cuestión es necesario echar un rápido vistazo sobre la terminología griega de la edad[45].
El interés que los griegos tenían por la terminología de la edad y la importancia que le atribuían son evidentes apenas se hace un recorrido por las obras dedicadas al asunto por los gramáticos y lexicógrafos alejandrinos, y más especialmente (prescindiendo de la relación de Pólux) el tratado Peri onomasias helikion de Aristófanes de Bizancio.
La relación de términos a los que pasa revista Aristófanes es larga y minuciosa, sobre todo en lo que se refiere a los términos que indican las edades menores.
Brephos, escribe Aristófanes, es el recién nacido. Paidion es el niño que se alimenta de leche materna: presumiblemente, entonces, el niño hasta los dos, tres o cuatro años, cuando comienza a andar y es llamado paidarios. Paidiskos es el niño de edad inmediatamente siguiente, cuando deja de ser tal para ser llamado pais, cuando va a la escuela (seis-siete años entonces). Sucesivamente es pallax, boupais, antipais, mellefebos y, por fin, a los dieciocho años, efebos. Las edades siguientes están indicadas por los términos meirakion (o meirax) y después neaniskos, neanias, aner mesos, probebekos (como tal, llamado también omogeron), prebutes y finalmente eschatogeras (viejo decrépito).
Neaniskos, entonces, dentro de esta relación (que aunque tardía puede ser un útil punto de partida), es un joven que ha superado la mayoría de edad (que se alcanzaba a los dieciocho años, cuando se llegaba a efebo). Y puesto que en Atenas el servicio militar como efebo duraba dos años es probable que neaniskos fuese el muchacho que había cumplido veinte años[46]. Hipótesis confirmada por un testimonio de Diógenes Laercio, según el cual Pitágoras habría dividido las edades de la vida en cuatro periodos (correspondientes a las cuatro estaciones del año) y habría definido al pais como el que todavía no tenía veinte años, neeniskos al que estaba entre veinte y cuarenta, neenies al hombre entre cuarenta y sesenta y geron al que había superado esta edad[47].
Pero intentemos ahora controlar estas informaciones a la luz de las de épocas precedentes, para verificar los eventuales deslizamientos semánticos que no hay que excluir ni siquiera dentro de una terminología por lo regular tan sustancialmente estable como esta.
¿Cuándo aparece, entonces, el término neaniskos? Desconocida para el léxico homérico, hesiódico, pindárico y en el lírico, neaniskos es evidentemente una palabra que nace en el transcurso de un proceso de enriquecimiento y progresiva especialización de la terminología de la edad, datable presumiblemente a lo largo del siglo V.
Si bien la tradición habla de una fábula perdida de Esquilo, cuyo título habría sido Neaniskoi[48], nuestro término no aparece en los trágicos. Pero, por el contrario, está presente con una notable frecuencia en Aristófanes.
En los Acarnienses, los ancianos (los gerontes palaioi) acusan a la ciudad, que permite que sean ridiculizados en los pleitos por oradores neaniskoi[49]. Los neaniskoi, entonces (puesto que tienen capacidad para hablar ante los tribunales), son mayores de edad. En este caso, nuestro término tiene el mismo significado que le atribuye Aristófanes de Bizancio. Pero no siempre las cosas fueron así.
En Esquines, por ejemplo, leemos acerca de un huérfano, educado por la ciudad mechri hebes, es decir, hasta que haya alcanzado «la edad»: una noticia no especialmente interesante por sí misma, puesto que educar a los huérfanos de guerra era uno de los deberes de la ciudad que, como dice Platón, sustituía a los padres difuntos educando a sus hijos eti te paisin ousi[50]: pero el huérfano educado hasta que alcanza la edad es definido como neaniskos[51].
Resumiendo: neaniskoi se es, en algunas fuentes, en los últimos años de la paideia, antes de convertirse en efebo. En otras, por el contrario, se es tal después de haber cumplido la mayoría de edad. ¿Pero hasta cuándo? Sobre la base de algunos testimonios, parece que se puede decir que hasta los veinticinco-treinta años.
Agis IV, por ejemplo, gobernó Esparta entre el 245 y el 241 a.C., cuando tenía entre veinte y veinticuatro años: y Plutarco lo define como neaniskos[52]. O el poeta Agatón que, nacido entre el 447 y el 442, vence en el concurso dramático en el 417-416, cuando tenía, por lo tanto, entre veinticinco y treinta años, y Platón lo define como neaniskos[53].
Nuestro término, entonces, pertenece al lenguaje corriente, no técnico, y está indicando una edad que comprende los últimos años de la minoría de edad (en los cuales, en sentido técnico, se es pais) y los primeros años de la mayoría de edad (en los cuales, técnicamente se es ya neos). Y quizá fuese la lengua hablada la que introdujo este término, para corregir la excesiva rigidez de la contraposición técnica paides-neoi. El paso a la juventud es un momento al que la conciencia social y el derecho otorgan una importancia especial, singularizándolo, por así decir, como la separación entre la irresponsabilidad y la responsabilidad. Alcanzada la mayoría de edad, el joven razona, es plenamente capaz de decidirse y, como consecuencia, adquiere por derecho la capacidad de actuar.
El léxico de los griegos en la materia es clarísimo: nacido sin cabeza (aphron), el joven varón comenzaba a razonar (phronein)[54] a los dieciocho-veinte años. En otras palabras, aprendía a conocer y observar las reglas de convivencia, a distinguir lo justo de lo injusto[55]: y como consecuencia era inscrito en el lexiarchikon grammateion, alcanzado la plena titularidad de los derechos civiles y políticos. Pero, evidentemente, el límite de los dieciocho años era un umbral codificado de modo abstracto, que no comportaba un paso inmediato, e impensable, del desenfreno a la sabiduría. Y los neaniskoi (a caballo entre estos dos periodos psicológicos e intelectuales), aparecen descritos a veces como jóvenes sabios, ya plenamente capaces de phronein, y a veces como muchachotes impacientes, que no saben refrenarse y controlar sus instintos, que se exhiben inútilmente y que quieren a toda costa imponerse, sin respetar las reglas del saber vivir.
A esto hay que añadir otra consideración: el difícil y delicado paso de la paideia a la juventud era más difícil y delicado en Grecia que en otras partes. Ya habíamos tenido ocasión de poner de manifiesto que en la Grecia preciudadana el logro de la edad adulta comportaba un cambio del papel sexual: de la pasividad a la actividad. Una regla que señala claramente que, en aquel periodo, la oposición fundamental entre comportamientos sexuales no era entre heterosexualidad y homosexualidad, sino entre pasividad y actividad (propia la primera del varón adulto y la segunda de los muchachos y las mujeres). Y las fuentes de época ciudadana confirman claramente que esta antigua regla (más allá de las transformaciones provocadas por el paso de una sociedad tribal a una sociedad política y si bien privada de su significado originario), siguió presente en la moral sexual de los griegos.
Incluso en época ciudadana, en el momento en el que alcanzaba la edad adulta el muchacho debía afrontar el problema del cambio de papel sexual: desde aquel momento, ya nunca más eromenos, sino erastes. Ya no amado, sino amante.
Pero que en la realidad un paso semejante no pudiese tener lugar de un día para otro es algo tan evidente que no requiere demasiadas palabras. Por un lado, podía suceder que un menor, si bien próximo a los dieciocho años, estuviese tentado de asumir un papel activo con los paides de menor edad: en el Banquete de Jenofonte –por limitarnos a un ejemplo– sabemos de Critobulo, que «si bien era todavía un eromenos, deseaba ya a los otros jóvenes»[56]. Por otro, podía suceder que, incluso después de los dieciocho años, un muchacho siguiese siendo el compañero pasivo de una relación homosexual. Y a la luz de estas consideraciones, creo que es posible comprender las disposiciones sobre los neaniskoi contenidas en la ley sobre paides atribuida a Solón y en la ley de Berea.
Si para el derecho el paso a la mayoría de edad estaba marcado por los dieciocho años (a los que había que añadir los dos años del servicio militar), la conciencia social sabía que, en la realidad de la vida, el paso del papel sexual pasivo al activo no sucedía de un día para otro, ni de un año para otro. Era un proceso que inevitablemente duraba un cierto número de años: los que van aproximadamente de los quince a los veinticinco. Como consecuencia de ello, los griegos consideraban a los que estaban atravesando este periodo (los neaniskoi) como personas de estado incierto y ambivalente, al mismo tiempo paides y neoi, y por lo tanto desenfrenados y razonables, y en el terreno sexual al mismo tiempo pasivos y activos. Lo que significa, obviamente, que no podían ser buenos amantes. El derecho, por lo tanto, reconociendo y codificando su particular estatus, se preocupaba de evitar que sedujesen a sus compañeros más jóvenes.
Pero los adultos indignos y los jovencitos inexpertos y ardientes no eran los únicos seductores a los que los paides debían temer. Cotidianamente estaban expuestos a las insidias de aquellos que teóricamente hubieran debido educarlos y que, por el contrario, se aprovechaban de su posición para intentar acercamientos de todo tipo: sus maestros.
Esquines conoce bien la situación, y la denuncia con dureza: los maestros, dice, se ganan la vida gracias a la seriedad de sus costumbres. Pero, incluso sabiendo que una eventual conducta ruin podría llevarlos a la ruina, no es raro que cedan a la tentación, hasta el punto de obligar a los legisladores a desconfiar de ellos, y a prohibir que los muchachos permanezcan en la escuela en las horas entre la puesta del sol y su salida[57]. Ruines maestros, en suma, los atenienses del siglo IV. Pero, ¿solo ellos?, evidentemente no.
En época helenística, una serie de epigramas sigue denunciando un estado de cosas en la escuela nada tranquilizante:
¿También queréis el salario, maestros? ¡Qué ingratitud!
¿Quizás no es suficiente ver a los muchachos?
¿Y hablarles, y responder al saludo con besos es poco?
¿O no vale, eso solo, cien escudos?[58]
pregunta Estratón a los maestros de su tiempo. Y a uno de ellos, un tal Dionisio, no le ahorra ironía y alusiones bochornosas:
Tú que no sabes modular la voz, Dionisio,
¿cómo enseñas a leer al muchacho?
Veloz das el salto de la cuerda más aguda a la grave,
de la tensión ligera a la más gruesa.
Yo no te envidio. ¡Ejercicio! Pero toca ambas cuerdas
y di a los envidiosos «llegamos a lambda y a alfa»[59].
Por no hablar de los maestros de gimnasia, cuyas tentaciones eran más fuertes, y cuyas costumbres evidentemente eran pésimas:
Uno que adiestraba a un muchacho esclavo, hizo arrodillarse
al alumno y le ejercitaba el tronco,
tocándoles los testículos con la mano. Llega
–qué le ocurre al pequeño– el amo.
Rápidamente zancadillea al niño y lo tumba de espaldas
con la mano apretándole la garganta.
No entendía de lucha el señor. Interviene diciendo:
«Acaba, que estrangulas al niño»[60].
De nuevo es Estratón el que habla, como en el epigrama que describe las técnicas atléticas utilizadas por un desconocido pero resuelto entrenador:
—… por el medio cógelo, dóblalo, acerca,
empújalo contra las vallas y aguanta firme.
—Estás loco, Diofanto, es muy difícil hacerlo;
la lucha de los muchachos es diferente.
—Plántate, Ciro, mantente firme, mientras te lo meto resiste:
¡la gimnasia antes entre dos que solos![61]
Y por fin, siempre en la Antología Palatina, Automedonte se mofa del instructor Demetrio, sin ahorrarle vergonzosas alusiones acerca de los ejercicios que, probablemente, hacía con sus pupilos también de noche:
Ayer cené con Demetrio, instructor de gimnasia,
el hombre más feliz del mundo.
Uno estaba sobre su pecho, sobre el muslo otro,
de beber le daba uno, otro de comer
—un cuarteto de veras estupendo. Burlándome les dije:
«¿El instructor lo hace también de noche?»[62]
b) El sentido de la intervención: la protección de la pederastia
Tras haber diferenciado a los amantes peligrosos, los que los paides perspicaces y preocupados por su reputación debían evitar, estamos preparados para tirar del hilo del largo pero indispensable discurso sobre las disposiciones legales en materia de pederastia.
¿Podemos o no podemos aceptar la opinión según la cual el derecho griego (en especial el de Atenas y Berea, las dos ciudades cuyas leyes hemos visto) se oponía drásticamente y quizás castigaba, sin distinción de clases, todas las relaciones pederastas?
Una única disposición entre las examinadas podría llevar a pensarlo: la contenida en la ley atribuida a Solón que, en la forma en que nos ha llegado, castiga con la muerte a todos los adultos (excepción hecha de los parientes más próximos del maestro) que se hubiesen dejado sorprender en las escuelas y palestras. Pero que en Atenas haya existido realmente semejante disposición es ciertamente bastante discutible.
La ley atribuida a Solón, en primer lugar, está recogida por Esquines no sin imprecisiones evidentes. Los coregos a los que alude, por ejemplo (es decir, los encargados de sostener los gastos de los coros de paides) no eran designados por el pueblo, como él dice, sino por la tribu, como dice explícitamente Aristóteles[63]. Es sin duda un documento sin duda fundamental para conocer la actitud del derecho ateniense con respecto a la pederastia, pero solo en sus líneas fundamentales, como indicador de una tendencia y como signo de una evaluación social: pero no puede ser tomada al pie de la letra y aceptada como verdadera en sus detalles mínimos. Y entre los detalles claramente inaceptables está la referencia a la pena de muerte para todos los adultos que hubiesen sido sorprendidos en los lugares reservados a los paides.
En primer lugar, de hecho, sabemos con certeza que en realidad las palestras eran frecuentadas regularmente por personas en plena madurez: y bastará para probarlo recordar el encuentro entre Sócrates e Hipotales en las primeras páginas del Lisis.
Sócrates, relata Platón, iba andando hacia el Liceo cuando se encontró a Hipotales y Crisipo, rodeados de un grupo de niños, y dirigiéndose a una palestra de reciente apertura, donde pensaban pasar la jornada: «aquí pasamos mucho tiempo conversando», dice Hipotales, invitando a Sócrates a unirse al grupo. Y Sócrates accede, no sin haber preguntado antes quién es el hermoso (kalos) muchacho que provoca el interés de su amigo. «Cada cual –responde Hipotales– tiene sus preferencias.»
Pero Sócrates insiste: «¿Pero el tuyo quién es?»
El relato es bastante instructivo: los adultos acostumbraban a pasar gran parte de su tiempo en las palestras, y lo hacían con el fin preciso de admirar y cortejar a los jovencitos más hermosos. Especialmente el bellísimo Lisis, del que Hipotales está enamorado hasta el punto de ser objeto de benévola ironía por parte de sus amigos: por Lisis, dicen estos, el pobre Hipotales «delira y desvaría»[64], pasando su tiempo admirándolo mientras se ejercita en la palestra.
Una prueba bastante evidente del hecho de que la regla recogida por Esquines no existe. Y a esta se añade otra consideración que conduce inevitablemente a la misma conclusión.
Admitamos por un momento que esta regla estuviese verdaderamente en vigor. Deberemos deducir, inevitablemente, que el derecho ateniense no aprobaba la pederastia en sí, independientemente de toda consideración sobre la calidad de los amantes y sobre el tipo de relación que estos establecían con los eromenoi, y que no la aprobaba hasta el punto de fijar la pena de muerte para los que simplemente hubiesen intentado cortejar a un muchacho.
¿Cómo conciliar una actitud semejante (además de con las fuentes de las que se deduce que se admitía el cortejo «sabio») con la ausencia en Atenas de una ley que castigase a los pederastas (a menos que el amante fuese un esclavo, como habíamos visto)?
El derecho ateniense, aparte de las relaciones mercenarias (sobre cuyas sanciones volveremos más adelante), castigaba solo las relaciones homosexuales impuestas por la fuerza. Incluso en este caso la sanción no era la muerte sino solo una pena pecuniaria: leemos en Lisias que «si alguno ultraja por la fuerza [aischunei bia] a un hombre libre, un muchacho o una mujer, la pena será el doble del daño»[65]. La hipótesis de que un adulto fuese condenado a muerte por el simple hecho de haber entrado en una escuela o un gimnasio es entonces impensable. Con toda probabilidad, el derecho ateniense se limitaba a prohibir el acceso a estos lugares a algunos adultos particularmente indeseables: como era presumiblemente la norma en otras ciudades griegas, y como confirma la ley gimnasiarca de Berea. Pero antes de cerrar el tema queda por formular una última pregunta: ¿por qué Esquines, al recoger el texto de la ley sobre paides, falsea el alcance de una de sus disposiciones?
Después de todo lo que habíamos visto sobre el discurso en el que la ley está inserta, la cosa no puede ser demasiado sorprendente: Esquines quería que el tribunal reconociese que Timarco era un prostituto, con las consecuencias del caso. Pero, como habíamos visto, corría un doble riesgo: por un lado, que sus adversarios lo hiciesen pasar por un represor, que condenaba la homosexualidad en todas sus formas; por otro (siendo él, a los cuarenta y dos años –la edad a la que escribe el discurso– un convencido, entusiasta e incorregible erastes), que lo hiciesen pasar por un hipócrita, un corruptor de jóvenes lascivo e incorrecto en la vida privada y fustigador de malas costumbres en la pública. Una situación difícil, de la cual podía salir únicamente si demostraba querer condenar la homosexualidad mercenaria o inspirada por sentimientos innobles. Conociendo bien, en suma, las reglas de la ética sexual, que mientras condenaba las degeneraciones de la homosexualidad, defendía la libertad de las relaciones elevadas. De ahí su línea de ataque, consistente, en lo referente a la primera posible acusación de sus adversarios, en el elogio de los amantes más o menos célebres, cuyo amor no era solo respetable sino también digno de alabanza; y con referencia a la segunda, demostrando conocer perfectamente las reglas con vistas a impedir la degeneración de la pederastia: entre las cuales, en un exceso de celo, introduce la disposición sobre la que estamos discutiendo.
Una disposición inexistente, entonces, de cuya falsedad probablemente ninguno de los jurados se habría percatado: en el derecho ateniense estaba en vigor la regla procesual según la cual se obligaba a las partes a hacer saber al jurado las leyes en vigor. Y debido a la ignorancia de los jurados en materia jurídica (siendo estos sorteados entre todos los ciudadanos; es decir, sin que se les exigiese ninguna competencia específica), no era raro que sucediese que los logógrafos modificasen las leyes para su propio beneficio, llegando tal vez a inventarlas[66].
En conclusión: el derecho ateniense, ciertamente, no dejaba de lado el problema de la pederastia. Considerándola un hecho que podía ser, según los casos, altamente formativo o extremadamente peligroso para los jóvenes, Atenas se preocupó de garantizar, en la medida de lo posible, que la vida de los paides se desarrollase según reglas que habrían impedido amores no educativos y vulgares. Pero no va más allá de esto, dejando a los ciudadanos plena libertad para comenzar amores «lícitos» con paides que consintiesen, a condición de que estos hubiesen alcanzado la edad que los hacía capaces de elegir prudentemente un buen amante. Y con esto llegamos a tocar más de cerca un problema que muchas veces habíamos vislumbrado: el de la edad para el amor.
IV. LA EDAD PARA AMAR Y LA EDAD PARA SER AMADO
La preocupación aparece constantemente en los discursos sobre la pederastia, cualesquiera que sean: el amado debe tener una edad conveniente. No solo lo dice Platón, que la hace una de las condiciones para distinguir el amor «celeste» del «vulgar». En el intento de convencer a los jurados que su actitud respecto a la pederastia es la correcta, no represiva pero a la vez rigurosa, Esquines vuelve insistentemente sobre el asunto. Y la ley atribuida a Solón confirma que el derecho compartía la preocupación social. Pero ninguno dice cuál es esta edad: ni Platón, ni Esquines, ni la ley sobre paides.
¿Cuál era, entonces, la edad de los eromenoi? Sostiene H. I. Marrou en su Historia de la educación, que iba de los quince a los dieciocho años[67]. Sobre la base de un pasaje de Aristóteles, que en la Política escribe que durante tres años, antes de la efebía, los muchachos no practicaban ejercicios gímnicos[68], Marrou escribe que «entre la salida de la escuela inferior y la entrada en la efebía había un periodo para el cual la tradición antigua no había previsto nada; era un periodo vacío, la edad desordenada en la que se realizaba la iniciación en los amores impúdicos»[69].
Pero prescindiendo de toda discusión acerca de este presunto vacío institucional (en el cual, por ejemplo, M. P. Nilsson no cree)[70], ¿estamos seguros de que la edad justa para comenzar a ser amado eran los quince años? Que los eromenoi tenían incluso una edad inferior a esta se deduce claramente de la literatura amorosa que, si bien referente a una época más tardía que aquella de la que nos estamos ocupando, contiene indicaciones preciosas. La Antología Palatina no solo demuestra sin asomo de duda la continuidad y vitalidad de la poesía pederótica, sino que suministra una preciosa cosecha de informaciones sobre las reglas sociales de este tipo de amor, entre las cuales, en primer lugar, la de la edad conveniente:
Disfruto las flores de uno de doce; si son trece
los años, más fuerte deseo siento;
el que tiene catorce destila delicias de amor más fuertes,
más gusto el que está en el tercer lustro;
los dieciséis son años divinos: no solo yo busco
el año decimoséptimo, sino Zeus.
Para el que anhela un amante más viejo se acaba la broma:
lo que busca está «respondiendo dándose la vuelta»
escribe Estratón[71].
Pocos años para ser amados. Solo los años entre los doce y los diecisiete: a esta edad, cuando despuntaba la barba y el vello era ya espeso, los niños dejaban de ser apetecibles:
Sí, te saldrá la barba que es el último, el peor de
los males, sabrás lo que es la escasez de amigos[72].
Así amenazaba Estratón a un jovencito que no cedía a sus halagos. Barba y vello: he aquí el peligro. Una auténtica obsesión para los paides, y un arma constante de chantaje en manos de los enamorados, cuando el amado se excedía haciéndose desear:
Sí, por Temis lo juro y la taza de vino en que floto,
poco es el tiempo, Pánfilo de amor que te queda.
Ya el vello en tu muslo y mejilla florece; ya es otra
locura amorosa la que va a poseerte.
Mas si quedan en ti vagas huellas o chispas, no dudes
ni te abstengas; amiga la ocasión es de Eros[73].
Escribe Fania. Y Julio Diodes, de Damon, que se hace el reservado:
Ni siquiera «buenos días». Pero uno dice: «¿Damon
el hermoso ya no dice ni siquiera “buenos días”?
Ah, pero el tiempo se encargará de castigarlo: todo lleno de pelos
dirá “buenos días” y no tendrá respuesta»[74].
Hablando de Heráclito, ya velludo sin remedio, Meleagro advierte a Polixénides:
Hermoso Heraclito fue en vida, mas ya un parapeto
aguarda a todo aquel que por detrás le asalte.
Así tú, Polixénides, guarda tus gestos altivos:
también a los culos Némesis alcanza[75].
Y los paides temían tanto este horrible, inevitable, vello como para intentar esconderlo a los amantes. Dice Estratón:
¿Por qué tan cariacontecido, Menipo, y cubierto de pies a cabeza,
tú que llevabas la clámide por los muslos?
¿Por qué, la cabeza gacha, me dejas pasar y no me miras?
Sé lo que escondes: llegó ya lo que tanto dijimos[76].
Un conmovido anónimo habla de Nicandro, ya inexorablemente velludo y que una vez fue hermoso como un dios:
Apagóse Nicandro, al que igual a los dioses en tiempos
juzgábamos; voló la flor de su figura
y ni un resto de gracia hay en él. No seáis demasiado
altivos, muchachos; luego viene el vello[77].
Y para terminar, vemos a Asclepíades, despiadado, rechazar brutalmente las ofertas de un pais ya no deseable:
Solicitas ahora que el vello sutil por tus sienes
trepa y cuando tus muslos cubre el duro pelo
y dices «Yo así lo prefiero», pero, ¿quién considera
a las resecas cañas mejores que la espiga?[78]
Solo un gran amor permitía continuar amando a un muchacho incluso cuando su esplendor había pasado:
Ardía cuando Teudis entre los otros muchachos brillaba
como el sol que surge entre las estrellas.
Ardo ahora, cuando se cubre de nocturno vello:
incluso en el ocaso, el sol es siempre el sol[79].
Dice Estratón hablando de Teudis. Y no era extraño que sucediese que los amantes, lo mismo que amenazaban a los jovencitos reacios recordándoles lo breve que era el tiempo del amor, tranquilizasen a los que habían cedido y temían el abandono «por alcanzar los límites de la edad». A Diodoro, que le amaba, Estratón hace una promesa solemne:
Ahora eres bello, que tienes la edad para el que te ama.
Pero como
esposos, Diodoro, no te dejaré nunca[80].
¿Promesa de marinero, quizás? Estratón, en efecto, probablemente igual que los demás, hacía uso abundante de estas promesas:
Aunque un bozo rizado tus mejillas cubra,
y bucles dorados te sombreen las sienes,
no te dejaré, querido mío; que tu belleza es mía
a pesar de la barba naciente y de los pelos[81].
Promete a otro joven, jurándole amor eterno: un amor, en suma, como el que se convirtió en legendario de Eurípides por Agatón, que el poeta amó durante toda su vida, justificándose al decir que «una belleza es hermosa incluso en su otoño»[82]. Y por lo demás, parece que también Sócrates amaba a los muchachos incluso con el paso de los años: al menos, cuando eran hermosos como Alcibíades. Leemos en Platón, en el Protágoras, que el filósofo, frente a la ironía de un amigo que le hacía ver que Alcibíades, al que Sócrates seguía a «dar caza» era ya irremisiblemente barbudo, amonestó a su amigo diciéndole: «¡Pero tú, entonces, no sigues a Homero, que dice que el momento en el que un joven es más seductor es cuando le apunta la barba!»[83].
Estamos aquí, por otra parte, en el campo de las excepciones, o por lo menos de los casos límite: por lo general, la edad para ser amados era bastante breve. Los diecisiete años, como habíamos visto, eran el límite superior. La edad perfecta eran los dieciséis años, «el año divino», como lo definía Estratón[84]; para Escintino, «el tiempo fatal», el que lo hace enamorarse perdidamente de Iliso «en plena edad para el amor»[85]; quizás la edad a la que alude Platón cuando dice que el amor inspirado por Afrodita Urania se dirige a los muchachos a los que «casi» apunta la barba[86].
Pero el problema más delicado respecto a la edad de los amados no era tanto el límite máximo como el límite mínimo:
Si en la edad de la imprudencia un principiante comete una culpa la infamia es de quien lo seduce[87].