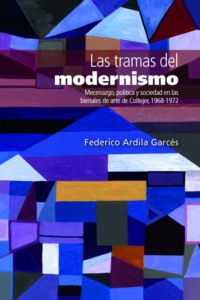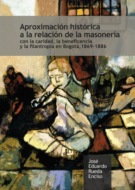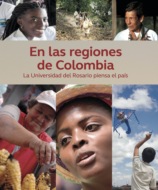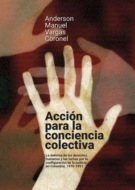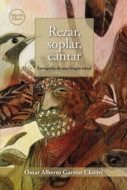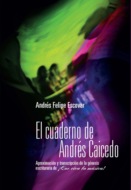Kitabı oku: «Las tramas del modernismo», sayfa 4
El mecenazgo de la industria textil en el sector de las artes en Antioquia
La historia de la incursión de la empresa privada en proyectos e iniciativas de promoción y difusión cultural en el departamento de Antioquia puede rastrearse hasta las últimas décadas del siglo XIX, con la creación de la Sociedad de Mejoras Públicas en 1899. Con esa institución, un grupo de individuos, pertenecientes a las élites empresariales y comerciales de Medellín intentó impulsar proyectos de desarrollo estético y urbanístico para la ciudad.45 Esa sociedad fue responsable del sostenimiento desde 1910 del Instituto de Bellas Artes de Medellín, entre otras iniciativas culturales como la construcción del teatro Bolívar, el zoológico o el jardín botánico.46
En una línea cercana a la desarrollada por la Sociedad de Mejoras Públicas, a principios del siglo XX se conformaron en Colombia, a partir de la década de 1930, organizaciones como las sociedades de Amigos del Arte, que por medio de una acción conjunta entre organismos estatales y fondos privados tenían como objetivo el fomento y la difusión de las bellas artes.47 En el caso de Medellín, la Sociedad de Amigos del Arte fue creada en 1937 y estuvo orientada, más que hacia la organización de exposiciones, hacia el patrocinio de conciertos, eventos musicales y conferencias, hasta su cierre en 1961. Fernando A. Gil ha afirmado al respecto que la labor de la Sociedad de Amigos del Arte fue fundamental para hacer conocer a la ciudad como un importante centro de difusión de la música y como una parada obligada en los circuitos regionales de conciertos.48
A mediados del siglo XX, momento de auge de la industrialización en Antioquia, se realizaron eventos como la muestra de cerámica artística (patrocinada por Locería Colombiana, en 1955), la exhibición Pintores Colombianos Contemporáneos (auspiciada por la Empresa Colombiana de Turismo, en 1960) y el concurso de pintura para el mural de Postobón en 1956.49 Estos eventos, entre otros realizados con la financiación total o el auspicio parcial de empresas privadas, permiten percibir la aparición de iniciativas de mecenazgo cultural propiamente dichas, que pueden clasificarse dentro del paradigma político de acción cultural que García Canclini ha denominado “mecenazgo liberal”.50
El mecenazgo, explica García Canclini, ha sido la primera forma de promoción moderna de la cultura en lo que respecta a la literatura y las artes. En ellas, la burguesía, su principal promotor, impone menos indicaciones en cuanto al contenido y el estilo de las obras, debido a que esta “no exige relaciones de dependencia y fidelidad extremas al modo de los señores feudales”.51 El protectorado de la burguesía hacia el desarrollo cultural, continúa Canclini, “se guía por la estética elitista de las bellas artes, y por eso mismo establece los vínculos entre mecenas y artistas según los ideales de gratuidad y de libre creación. Declaran apoyar a los creadores sin más motivos que su generosidad y sin otro fin que el de impulsar ‘el desarrollo espiritual’”.52
Esa forma de promoción de la cultura no es vista como producto de un accionar colectivo de la sociedad, sino como el “resultado de relaciones individuales”, aun cuando esas acciones estén dirigidas a la difusión masiva de la cultura, como ocurre con el patrocino de bienales o de publicaciones.53 En esos casos, y como ocurrió con las bienales de Coltejer, las acciones de mecenazgo liberal persiguen un beneficio publicitario para la compañía o el grupo que las financia, materializado en la utilización de los nombres de las iniciativas, como forma de poder, pero que se esconde en un discurso filantrópico desinteresado.
En otras ciudades del país ocurrieron casos de mecenazgo similares, como los salones Esso de Artistas Jóvenes en Colombia durante los años sesenta, financiados por la compañía Esso en Bogotá; la Exposición Panamericana de Artes Gráficas y posteriormente las bienales americanas de Artes Gráficas realizadas en Cali con el patrocinio de Cartón de Colombia entre 1970 y 1976; el Salón Nacional de Arte auspiciado por Propal Productora de Papel; y la construcción del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que recibió financiación de la cervecería Bavaria.54 Según Adriana Castellanos, la incidencia de la empresa privada en la organización de esos eventos culturales,
denota una agenda sociopolítica que subyace tras el carácter artístico del evento, aunque de similar naturaleza, la incidencia de la participación varía según la empresa y el programa, y hay un justificativo que se repite en cada uno de los discursos, textos de catálogo, y notas de prensa: las empresas y en segundo lugar los Gobiernos son los nuevos mecenas del arte.55
Durante el transcurso del siglo XX las iniciativas de mecenazgo de la empresa privada en Antioquia eran llevadas a cabo, en su mayoría, por compañías de tejidos y textiles. Esto da cuenta no solo de la importancia que ese sector productivo tenía en la sociedad de Medellín, también permite entrever una suerte de competencia que se generó entre esas compañías por hacerse con determinado capital simbólico y cultural, además de su interés por acaparar el mercado de textiles.
¿Por qué las compañías textiles decidieron invertir su excedente de capital en la financiación de eventos culturales y no, por ejemplo, en la reinversión para mejorar su patrimonio productivo? La nota editorial del periódico El Colombiano del 1 de mayo de 1970 respondía a esta pregunta argumentando de nuevo motivaciones asistencialistas que suplían el abandono estatal:
La tendencia del sector privado a vincularse directamente al desarrollo cultural en el medio colombiano es cada vez más decisiva y notoria. Esta realidad se explica y justifica como una nueva manera de servir a la comunidad. Las grandes empresas nacionales, además de crear riqueza colectiva, fuentes de trabajo y bienestar social, han asumido una responsabilidad que en manera alguna les señala nuestra legislación, como es la de fomentar las actividades intelectuales y artísticas, singularmente entre las clases populares.56
Esa manera de “servir a la comunidad” tomó forma, desde comienzos de la década de 1940, en el patrocinio de eventos musicales en la modalidad de concursos, que pueden pensarse como antecedentes directos de la labor de mecenazgo cultural que devino en las bienales de arte dos décadas después. Por ejemplo, Indulana y Rosellón, que como vimos fueron filiales de Coltejer desde 1942, organizaron un concurso de composición musical de géneros tradicionales a nivel nacional entre 1941 y 1943. Posteriormente, en 1947 Fabricato convocó al Concurso Música de Colombia para celebrar las bodas de plata de la compañía en 1948. Ese evento fue repetido en dos versiones adicionales (1949 y 1951) y tuvo por objetivo, según sus organizadores, la promoción de la composición musical en Colombia, tanto en el ámbito académico como en el tradicional.57 El concurso de Fabricato tuvo una importante acogida nacional, debido en parte a la fuerte publicidad comisionada por la compañía para su promoción: fueron invitados los más destacados compositores nacionales, se permitió la participación del público y se proyectó la obra de nuevos compositores, al mismo tiempo que propició el debate de ideas en torno a la música colombiana.58
Entre 1969 y 1971 un grupo de industriales, entre ellos algunos de compañías de textiles como Coltejer, realizaron en Medellín un festival de teatro, con una finalidad educativa y recreativa para sus obreros y empleados. En la primera edición del Festival de Teatro de la Industria, Coltejer participó con la obra “El proceso de Lucullus” de Bertolt Brecht, dirigida por Mario Yepes, mientras que Fabricato presentó dos obras, “Pic-nic en campo de batalla” y “El hombre que se convirtió en perro”, ambas dirigidas por Edilberto Gómez.59 Este festival de teatro se realizó de nuevo en 1972, también con el patrocinio de Coltejer y con entradas gratuitas para el público, con diez obras de escuelas teatrales de diferentes ciudades del país, entre las que se encontraban el Teatro Popular de Bogotá (TPB) con la dirección ejecutiva de Fanny Mikey.60
En el ámbito de las artes plásticas, uno de los ejemplos más relevantes de mecenazgo por parte de la industria textil en Antioquia, antes de las bienales de arte, fueron los salones nacionales de pintura de Tejicondor que esa compañía auspició en 1949 y 1951, con la gestión conjunta de la Sociedad de Amigos del Arte.
La primera edición del salón de Tejicondor, llamada Concurso Exposición de Pintura Tejicondor, fue inaugurada el 2 de mayo de 1949. Se aceptaron para la muestra 119 obras de 355 que se presentaron a la convocatoria y el primer premio fue otorgado a Pedro Nel Gómez por Barquera áurea, mientras que el segundo premio fue para Doble retrato de Ignacio Gómez Jaramillo.61
El segundo salón fue inaugurado el 2 de mayo de 1951 con 84 obras de 293 que se presentaron a la convocatoria. Para esa edición, se generó una acalorada discusión en los medios locales en torno a la adjudicación del primer premio a la pintura Flores de Guillermo Wiedemann. Esa obra, inscrita en un modernismo internacional y antiamericanista, se presentó como antagónica a la pintura nacionalista cercana al estilo del muralismo mexicano de Pedro Nel Gómez o de Ignacio Gómez Jaramillo, los ganadores de la edición anterior. El premio de Wiedemann terminó siendo anulado debido a la controversia y adjudicado al pintor Carlos Correa.62 El debate de la anulación del premio de Wiedemann puso en evidencia, según se afirmó, “que Antioquia no estaba preparada aún para aceptar cambios en sus ideas estéticas; ni para enfrentar un diálogo abierto con los artistas y los críticos del resto del país”, ya que después de esa muestra fueron cancelados.63
La predilección en los salones de Tejicondor por obras de lenguajes más tradicionales de artistas importantes del ámbito regional como Pedro Nel Gómez, Carlos Correa o Luis Alberto Acuña daba cuenta de una postura que se presentaba opuesta al avance de la pintura modernista que se exponía de forma progresiva en los salones nacionales de Bogotá, que por ese entonces era el principal concurso de pintura contemporánea del país.64 En ese sentido, los salones nacionales de Tejicondor son evidencias de que, tanto por las obras expuestas como por los debates que generaron, la pintura de tipo social, americanista y nacionalista tenía una amplia acogida en Antioquia, a diferencia de las corrientes internacionalistas, cercanas a la escuela de París, que se presentaban en los salones nacionales de la capital del país.65
En la línea de los salones de Tejicondor, El Museo de Zea, el más importante espacio museístico en la ciudad, albergó en 1964 los salones regionales de Croydon, otra importante empresa manufacturera del país, y en 1965 el salón de ceramistas además de la segunda y última edición de los salones Croydon en la que se mostraron obras de artistas locales que seguían la línea del arte academicista y nacionalista que se mostraron en los salones de Tejicondor.
Para el caso específico de Coltejer, el primer acercamiento a iniciativas de mecenazgo en el ámbito de las artes plásticas se dio en 1957 con el concurso para la realización de un mural en el barrio obrero de Sedeco, con motivo de los cincuenta años de la compañía, cuyo ganador fue el artista Jorge Tobón Lara.66 Ese mismo año, Coltejer convocó a otro concurso para realizar una escultura en homenaje a su fundador, Alejandro Echavarría. En ese caso, la jurado invitada para determinar la obra ganadora fue Marta Traba, quién residía en Colombia desde 1955 y visitó Medellín por primera vez en marzo de 1957.67 El concurso, en el que participó Pedro Nel Gómez, fue declarado desierto por Traba, posiblemente debido a que ninguno de los participantes compartía los lenguajes de la modernidad artística que en calidad de crítica de arte ella defendía, como veremos más adelante.68
Las revistas de las compañías textileras: Gloria, Fabricato al Día y Lanzadera
El mecenazgo cultural por parte de la empresa privada en Antioquia no adquirió solamente la forma de exposiciones o concursos artísticos. El papel de las revistas y publicaciones de las compañías textiles fue determinante en la difusión y la educación cultural de la sociedad, y en particular de los empleados de las fábricas a las que iban dirigidas. Algunos de los ejemplos más relevantes de ese tipo de publicaciones periódicas fueron las revistas Gloria, Fabricato al Día, ambas de la compañía Fabricato, y Lanzadera de Coltejer.
La revista Gloria, que tuvo su primera edición en el mes de marzo de 1946, fue creada con el propósito de llenar un vacío de información sobre cuestiones que no cubría la prensa local y estaba dirigida a las mujeres que trabajaban en la compañía. En particular, los contenidos de la revista versaban sobre temas de belleza, moda y otras “cuestiones de capital importancia para las amas de casa”; además, contenía información sobre literatura, música, pintura y poesía.69 En un momento dado, Gloria fue un medio de difusión de los eventos culturales impulsados por Fabricato, como los concursos de música de 1950 y 1952, año en el que dejó de publicarse. De esa manera, la revista rebasó el carácter de publicación institucional para constituirse en un importante medio de divulgación cultural en la ciudad.
Como prolongación de Gloria, Fabricato emprendió en octubre de 1956 la publicación de un boletín mensual de su Departamento de Cultura, que en el mes de junio de 1959 pasó a llamarse Fabricato al Día.70 A pesar de ser pensada en sus inicios como una revista de información sobre la fábrica para sus empleados, Fabricato al Día comenzó a incluir temas tan variados como el arte, la historia, la literatura, la medicina y la espiritualidad. Su objetivo, según dictaba el eslogan del título, era representar “Un aporte de Fabricato a la cultura nacional”, por lo cual su distribución empezó a hacerse por fuera de los límites de la compañía, hasta 1964 cuando regresó a ser un boletín de información interna.71
En la misma línea de Gloria y Fabricato al Día, Coltejer publicó de manera interrumpida desde 1944 hasta 1975 su “semanario al servicio de los trabajadores” titulado Lanzadera.72 La revista, que incluía notas sobre temas de literatura colombiana y universal, historia, actualidad, arte y, por supuesto, noticias de la empresa, no tenía ningún costo y podían acceder a ella los empleados de Coltejer y sus familias.
A partir de 1964 la dirección de la publicación estuvo a cargo de Rodolfo Pérez, quien fuera el jefe del Departamento Cultural de la compañía durante las bienales de arte de Coltejer. En 1966 dejó de publicarse por un período de cinco años para ser, en 1971, reeditada bimensualmente, con la dirección del mismo Rodolfo Pérez en colaboración con Luis Fernando Cano, Adolfo de Greiff y Francisco Pérez, y la edición de Ana Cristina Navarro y Marta Luz Posada.
Entre 1971 y 1975, Lanzadera atravesó una nueva etapa en la que se advierte en su edición el interés de la compañía por llevar a cabo una publicación de carácter cultural y artístico. Dicho interés se percibe tanto en los contenidos como en la diagramación y el diseño gráfico de la revista, en esa etapa a cargo del artista y arquitecto Alberto Sierra, posteriormente curador y cofundador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Su diseño moderno de colores planos y vibrantes, con numerosas reproducciones fotográficas, algunas de ellas a todo color, y la posibilidad de ver en sus páginas obras de artistas de talla internacional, hizo de Lanzadera un caso excepcional entre las publicaciones institucionales de las compañías textiles.
La revista, además de presentarse como un medio informativo sobre las novedades de la compañía, funcionó como un medio de divulgación de los eventos artísticos desarrollados por Coltejer, entre ellos su bienal de arte, como veremos más adelante. En esa línea, Lanzadera intentó mantener el carácter didáctico que se le imprimió a esos eventos con artículos de un marcado tinte pedagógico y educativo cuyo objetivo era informar a los obreros y demás lectores sobre los conceptos básicos del arte moderno y contemporáneo.

Lanzadera, n.° 6 (mayo-junio de 1972), Medellín, Archivo Coltejer.
No obstante, no todos los artículos publicados en Lanzadera sobre temas artísticos estaban relacionados con las bienales de arte. Así lo demuestran las notas “Arte en Rionegro y Oriente”, que reseñaban un festival de arte popular, danza, teatro y música realizado en esas poblaciones a las afueras de Medellín. La nota contaba con fotografías del festival que fue visitado, según se informaba, por treinta mil personas. Por su parte, Rodolfo Pérez escribió para la revista una nota titulada “Educación por el arte”, en la que explicaba la importancia de la educación artística y creativa en las escuelas infantiles como parte del currículo regular. El artículo contó con reproducciones de dibujos infantiles, que el autor explicaba y utilizaba como herramientas de análisis psicológico para resaltar determinadas actitudes de los niños.73
En los casos mencionados, el carácter informativo de los boletines institucionales responde, generalmente, a una identidad corporativa que funciona como elemento de identificación grupal para los miembros de las compañías. Esas publicaciones reafirman determinados valores y principios corporativos, a la vez que funcionan como medios de información, de dinamización y de identificación en el ámbito del trabajo. De esa manera, el interés por abordar temas artísticos que sobresale en Lanzadera durante los años que mencionamos permiten comprender el interés de los empresarios por el mecenazgo cultural como estrategia de diferenciación corporativa y social, determinantes para la reactivación del campo del arte moderno y contemporáneo en la ciudad de Medellín durante el siglo XX.
El interés que se percibe en Lanzadera por la promoción de las artes, tanto en el diseño editorial como en el contenido, durante la presidencia de Rodrigo Uribe Echavarría estaba en sintonía con el proyecto que intentó llevar a cabo como dirigente de la empresa. Así lo expresó en 1972 en el discurso inaugural de la tercera Bienal de Coltejer:
Nuestros intereses comparten el pluralismo de los hombres. Junto a ellas [las artes] recorremos los caminos del espíritu y de la inteligencia; colaboramos con la música, las artes plásticas, el teatro y el deporte. Estamos con los ignorantes y con los intelectuales, con los que nada poseen y con los que poco necesitan. Nuestras actividades llegan a todos […]. Somos conscientes de la labor social del empresario. Es indispensable concebir la empresa privada como servicio, como factor de desarrollo, proyectada a la comunidad. No nos basta el hombre como ente económico: lo queremos integrado, y ese es nuestro objetivo. […] En medio de una sociedad masificada el hombre lucha por dar su afirmación personal, por mantener vigentes los valores individuales, aferrándose al humanismo como tabla de salvación.74
Ese interés por el arte en todas sus expresiones y la búsqueda de su democratización se perdió paulatinamente luego de la renuncia de Rodrigo Uribe Echavarría como presidente de la compañía. Lanzadera cambió por esos años la línea editorial, tanto formalmente como en lo referente a los contenidos, y pasó a ser un boletín de información exclusivo para los trabajadores de la compañía a partir de 1975.
El caso de Rodrigo Uribe Echavarría fue paradigmático en el sentido de que su carácter altruista e innovador marcó una diferencia en la incursión de los industriales en el campo de la cultura.75 Así pues, podemos afirmar que Echavarría era un mecenas empresarial, en el sentido propuesto por Yvonne Hatty, al ser un dirigente de empresa que comprendía que la disociación entre lo económico y lo cultural conllevaba al empobrecimiento general de la sociedad.76 De esa manera, la conciencia en “la labor social del empresario” y en “la empresa privada como servicio, como factor de desarrollo, proyectada a la comunidad”, a la que hacía referencia Echavarría en el discurso inaugural de la tercera bienal, estaba en consonancia con la tradición manifiesta, en el caso de Medellín, en iniciativas de diversa índole y con alcances heterogéneos. El mismo Echavarría afirmó que su gestión como director de la compañía continuaba una tradición que lo antecedía en la que la Coltejer demostraba su compromiso con la cultura mediante la creación de grupos de teatro, de conjuntos musicales, de capillas polifónicas y del conocido concurso de mejores bachilleres, entre otros proyectos que hemos mencionado.77
La defensa de los valores de un humanismo individualista y la voluntad de los empresarios por promoverlos, a los que hacía referencia Uribe Echavarría en su discurso, estaban en sintonía con el paternalismo que caracterizó a las élites industriales antioqueñas. No obstante, la gestión de Rodrigo Uribe Echavarría como presidente de Coltejer desde 1961 marcó un giro importante en el mecenazgo cultural, al menos en términos locales, por dos motivos principales: primero, el capital invertido fue considerablemente mayor que en los proyectos anteriores llevados a cabo tanto por la empresa privada como por el sector público; segundo, por el interés mostrado por la promoción de los lenguajes del arte moderno y contemporáneo de manera específica, lo que marcó una notable diferencia con las iniciativas anteriores de Fabricato y Croydon.78 Sobre ese último punto fue fundamental la relación de trabajo que se gestó entre Uribe Echavarría con la figura de Leonel Estrada, como veremos a continuación.