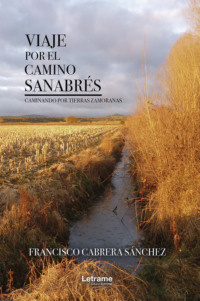Kitabı oku: «Viaje por el camino sanabrés», sayfa 2
—¿Mañana hasta dónde tenéis pensado llegar? ¿Hasta Santa María de Croya?
—Queremos llegar a Santa María de Croya, sí —le contestó Patricio, quien había planificado la ruta.
Patricio es nuestro guía. Los demás apenas nos preocupamos de saber por dónde hemos de ir, solo le seguimos; como algún día se pierda él, nos perderemos todos.
—Nos han dicho que el albergue está cerrado. ¿Dónde pensáis dormir? —volvió a inquirirnos.
—No lo sabemos, cuando lleguemos a Santa María veremos qué hacer —le confesamos.
Después de ese rápido, pero poco revelador interrogatorio, siguió contándonos de sí misma y de su compañera de mesa.
Se llamaba Natalia, era rusa, pero vivía en Madrid, por esa razón hablaba tan bien el español —nos aclaró, al hacerle saber de nuestra sorpresa por su buen hablar el español—. Había hecho ya el Camino Francés y ahora estaba haciendo el Mozárabe, saliendo de Sevilla, y venía haciéndolo despacio, sin prisa por llegar a Santiago.
—No tengo nada mejor que hacer y me gusta andar —nos explicó—. A veces, mi marido viene con el coche desde Madrid para pasar unos días conmigo, si no, no me ve; otras veces, cuando estoy cansada, le llamo también para que venga a recogerme y llevarme con él o hasta otro pueblo —decía riéndose, al ver la cara de extrañeza que le poníamos.
Luego se refirió a su compañera, la que seguía sentada sola en la mesa, sin acercarse.
—Es finlandesa —nos dijo—, se llama Katia, la he conocido en el Camino, viene también desde Sevilla.
Ambas eran rubias, con el pelo corto, los ojos de colores claros, verde la una y azul la otra, de constitución robusta, tan fuertes que nos extrañó, pues no parecía acorde a mujeres que debieran de llevar cientos de kilómetros andando como nos decía. Si fuera verdad —pensábamos— deberían haberse dejado los kilos de más por los caminos y estar más delgadas.
—Pero es que sus cuerpos nórdicos no deben ser iguales —nos dijimos, bienintencionadamente—, son de constitución más fuerte.
Tenían las mejillas arreboladas por el sol y el frío, de ese color sonrosado que se les pone a los que tienen las pieles muy blancas.
Nos extrañó que entre ellas hablaran en inglés y cuando le preguntamos por ello, nos sorprendió su respuesta.
—Es que los finlandeses hablan muy raro, tienen un idioma extrañísimo, imposible de entender. ¡El finlandés y el ruso se parecen tan poco entre sí como el castellano y el vasco!
Mientras cenábamos, llegaron todos los carnavaleros que vimos antes por el pueblo. Se reunían a cenar todos para animarse entre ellos y no dispersarse, que eran pocos y con su llegada el bar parecía lleno, al menos, de voces y jolgorio. Las peregrinas norteñas se hicieron fotos con las máscaras y recordamos que estábamos en Carnaval.
A la mañana siguiente, el dueño del hostal, que lo era también del restaurante y del bar, se sentó con nosotros a acompañarnos y darnos charla mientras almorzábamos, que se había levantado temprano solo por darnos de desayunar. Empezamos hablando del Camino, de sus rutas, de los siguientes pueblos y derivó la conversación hasta su negocio, de los impedimentos que, a su parecer, ponía la Administración a quienes, como él, querían hacer algo.
—No favorecen a la gente. Acabo de hacer una ampliación y ahora quieren tirármela —nos contaba enojado— porque dicen que no tenía permiso. Bueno, pues ahora lo he pedido, a ver si ahora me lo dan.
Eso nos explicaba que un acceso al piso superior, donde dormimos, estuviera tabicado y cerrado con una puerta que, aunque parecía provisional, tenía visos de haber llegado para quedarse.
—Puse el ascensor y ahora no me dejan utilizarlo, porque no cumple la normativa, dicen. ¡Pues lo adapto y ya está! ¡Siempre poniendo pegas a todo! ¡Así no puede ser, lo que buscan es echarnos! Los de la capital no quieren que sigamos viviendo en los pueblos —peroraba él—. Tábara tiene todos los servicios públicos necesarios para vivir aquí tan ricamente, con su centro de salud, la notaría, la guardia civil, los bomberos, las ambulancias, la escuela y el juzgado; hay bares, comercios y tiendas; tenemos carnicerías, albergue y hotel —insistía—. Es como si fuera una capital. ¡No nos falta de nada! Pero la gente se sigue yendo a Zamora. Como apenas quedan críos, han cerrado la escuela, y los padres de los cuatro que quedaban se han ido también; así que, otras cuatro familias menos en el pueblo. Si es que no puede ser, la Administración no nos ayuda nada. Éramos más de tres mil y ahora no llegamos a los mil —se lamentaba.
—Nosotros también sabemos de eso —le dijo Rodolfo—, nuestro pueblo tenía antes quince mil y ahora somos poco más de cinco mil.
—Eso también está mal —decía, poniendo cara pensativa, como aquel que hasta entonces se había apercibido de que su pueblo no es el único, que hay más como él, o peor todavía.
—¿Es que no hay gente que se dedique al campo? —le preguntamos—. Hemos visto poco ganado por el camino mientras llegábamos.
—En Tábara solamente hay un ganadero y cuando lo deje ese no habrá más. ¡Qué joven podría hacerse ganadero si la Administración le exige comprar por lo menos mil ovejas para empezar! ¡O que, para ser agricultor, tener un tractor y no sé cuántas hectáreas de tierras! —se lamentaba el dueño.
Esas afirmaciones nos mosquearon, nos parecieron un poco desmesuradas y nos hizo pensar si no sería aquel un tipo antiestatalista, como los de las películas americanas. Si no fuera por su aspecto, moreno cetrino, enjuto y mal encarado, que le hacía parecer tan celtíbero, uno pudiera creer que se tratara de uno de aquellos locos de la América profunda que aparecen en las películas, con su rifle y sus barbas, tan convencidos de la existencia de conspiraciones de judíos, de negros y de la Administración contra ellos, auténticos y genuinos americanos.
Tábara no había podido evitar su despoblación. Sus gentes, como en tantos otros lugares del mundo rural, habían decidido irse a vivir a la capital, a Zamora, a Madrid o a Barcelona. Y algunos, como el dueño del bar, no sabía a quién culpar de ese despoblamiento y él encontró su culpable en la Administración. Que a lo mejor no iba del todo desencaminado, quién sabe.
La despoblación rural era una tendencia ya acusada, cuando mi padre escribía estas líneas, que no ha dejado de darse después, con más fuerza si cabe, vaciándolos cada vez más y más. Él mismo comprobará en su vagar por aquellas tierras los siguientes días cómo esta despoblación se repite por todos los pueblos por donde pasan.

De Tábara a Bercianos de Valverde
El camino por la sierra
Salimos de Tábara cuando todavía el sol estaba acostado, a esa hora en la que la luz tenebrosa de la noche no se ha dejado vencer por la del amanecer, cuando la oscuridad te deja ver sin distinguir y solo te permite adivinar que el astro luminoso no tardará en aparecer por el horizonte, pero no llegó.
Tomamos la calle que lleva a la iglesia para dejar atrás el pueblo, por el camino a Villanueva de las Peras y Santa María de Valverde, un camino ancho, de tierra, con un firme uniforme, todo llano, preparado para que circulen los coches por él.
Anduvimos entre los campos arados, sobre cuyos surcos dormitaba el agua de la lluvia caída, campos compartimentado en parcelas, como parches dispares de una colcha con formas diferentes y caprichosas; unos grandes, otros pequeños, unos cuadrangulares, otros rectangulares o triangulares, cada uno con una arancía diferente, cada uno con los surcos en una dirección distinta; como diferentes debieron ser sus dueños, de hoy y de ayer.
Tras dejar el fértil y cultivado llano, al comenzar a ascender hacia el monte, los campos desarbolados comenzaron a poblarse, primero de piedras y matorrales, después de chaparras y árboles, dejando a las yerbas los ralos y escasos suelos. Cuando llegamos a lo alto del puerto todo era ya monte, un monte que nos acompañaría y no nos abandonaría durante un buen trecho.
Atravesamos, de sur a norte, la cordillera de la sierra de la Culebra por su extremo más oriental.
Durante un buen trecho anduvimos por tierras baldías, dejadas de la mano de Dios, buena para la vida de los animales salvajes y para la alegría de sus cazadores. Terrenos llanos y laborables abandonados, algunos con buen encinar, a veces podado o, mejor dicho, mal podado, que no dejaron a las encinas más que tres moños en lo alto, como si precisasen dejarlas así, esbeltas y delgadas para pasar así mejor bajo ellas con el tractor.
—Si no iban a sembrar nada, está todo comido de monte —nos preguntamos—. ¿Para qué dejarlas tan peladas?
—Será que quienes las podaron eran principiantes —dijo el primero.
—O más bien que no saben —dijo un segundo.
—Pues que no los dejen entonces podar —añadió el tercero.
—Si fuera por nuestra tierra donde se hiciera esto, les habrían puesto una buena multa —apostó el cuarto.
—Estamos en otra Comunidad Autónoma, aquí las leyes no deben ser las mismas —dijo el segundo.
—¡Hay que joderse, ni que estuviésemos en otro país! —exclamó el tercero.
—¡Vaya si es así! —acordaron todos.
En medio de la nada, nos encontramos una parcela de viñas recién plantadas en espaldera, bien puestas las vides, alineadas, con sus alambres, apoyos y tuberías para regarlas; habían puesto las parras en la pendiente y en la zona más llana se había hecho el dueño su casa, para cuidarlas —supusimos—, con un horno al lado, fabricado de piedras —que de ese material no había escasez—, aunque muy mal puestas, con sus paredes panzudas, torcidas, con pinta de irse a caer. Contrastaban estas construcciones, la casa y el horno, con lo bien puestas y la rectitud de las filas de parras recién plantadas. Te hacía pensar que allí trabajaron dos, el buen agricultor que planeó e hizo la plantación y el mal arquitecto que diseñó e hizo las construcciones; deduciendo que el uno era bien hecho y cuidadoso con su trabajo y el otro, afanoso y trabajador, pero un chapucero.
Nos quedó la duda acerca de cuál de los dos sería el dueño y cuál el mandado, filosofando, como siempre que teníamos oportunidad hacíamos, acerca de que no siempre lo justo es lo verdadero ni lo mejor, porque no siempre la justicia vence al ingenio.
Seguimos andando por un sendero, por mitad del monte, hasta que se nos fue despejando el campo de arbolado y matorral y nos encontramos de nuevo en medio de campos arados, con siembras brotando, aún muy tardías, a pesar de estar ya acabando el invierno; que por el norte hace más frío y el campo va más atrasado que por el sur.
Estábamos en mitad de un valle con tres pueblos, al lado unos de los otros, nuestro camino nos llevaba al que estaba en medio, a Bercianos, el más pequeño quizás, dejando a la izquierda a Villanueva de las Peras y a la derecha Santa María de Valverde.

Bercianos de Valverde
El maestro que prefería vivir en Leganés
Antes de llegar a Bercianos hay que cruzar una larga, recta y plana carretera, que es no más que un camino asfaltado, con buenas y grandes parcelas a un lado y a otro.
No sé si lo dije antes, y si no lo digo ahora, no se ve terreno alguno alambrado. Y lo digo esto con asombro porque la tierra de donde venimos está toda entretejida de alambradas, el campo entero está lleno de alambres, todo él cortado y parcelado, de manera que no es posible salirse de un camino o ir libremente de un sitio a otro sin que te lo impidan.
Cierto es que a veces puedes saltarlas, pero muchas otras veces no, de lo altas que son.
Antes las ponían para guardar al ganado, para que no se saliera, ahorrándose de esa forma mucho en pastores, así se hicieron más rentables las explotaciones. Pero aquello se transformó en moda primero, en costumbre después y en un problema ahora, porque ya no se ponen solo para guardar al ganado, sirven lo mismo para delimitar las fincas —hasta las que están vacías— que para guardar la caza; ya se manejan los venados y los corzos igual que si fueran cabras y ovejas y se llevan de un cercado a otro.
Esas alambradas cinegéticas son vallas altas, imposibles de sortear, con puertas, las más de las veces cerradas, sean o no públicos los caminos, porque no quieren los propietarios que nadie pase por sus fincas; porque son suyas —dicen unas veces—, porque olvidan el derecho de paso de los senderos —les recordamos los que por ellas queremos pasar—, porque la caza es cara y ellos la cuidan, la alimentan y hay quien después va a furtivear —argumentan otras—; pero el campo es de todos, les decimos cuando pasamos andando por sus caminos.
Pero no nos escuchan, se echan la escopeta al hombro, se calan la gorra y mirando hacia otro lado dicen, en modo mitad amenaza, mitad advertencia:
—Bueno, pues vosotros sabréis, si después os pegan un tiro… ¡Nosotros tenemos seguro!
Ante tal argumento, dicho por un tipo que va armado con una escopeta al hombro, ya no se atreve uno a pasar, haya o no montería ese día.
Cuando llegábamos al pueblo, atravesando suelos de tierra arcillosa, de tonos más claros de los que dejamos en Tábara, vimos plantadas, en mitad de uno de los campos arados, dos hileras de árboles enanos, de troncos gruesos, como de adultos, pero que no alzaban más de dos palmos del suelo. Como nos intrigó aquello y no lográbamos adivinar qué clase de frutales serían ni por qué eran así… y no había alambrada que me impidiera el paso, me eché fuera del camino y me planté en mitad de los árboles, allí donde estaba un hombre afanándose en medio de ellos.
Era un señor de avanzada edad, pero constitución fibrosa, con el pelo blanco, rostro moreno, surcado con las arrugas dejadas por las inclemencias del frío, del sol y el paso del tiempo; pero de movimientos más ágiles que los propios de los de su edad, que bien estaría más cerca del siglo de vida que de la cincuentena.
—Buenos días —le dije para presentarme.
—Buenos días —me respondió, con un acento que ya me sonó medio gallego.
—Hola, mire, es que somos peregrinos que vamos a Santiago y al pasar no hemos podido dejar de sorprendernos al ver sus árboles. No sabemos identificar de qué tipo son.
—Son así porque yo así lo he querido y los he ido haciendo de esa manera; los he ido podando para que no crezcan más, porque si se ponen muy altos, luego, cuando hay que desinfectarlos, te lo echas todo encima; además, así después se pueden coger mejor los frutos.
—Es que nos tenían intrigados. ¿Qué árboles son?
—Estos de aquí son manzanos de unas manzanas de por aquí, aquellos son de golden, aquellos de… —y enumeró cada una de las especies de manzanos que cultivaba, que eran más de media docena, además de otros tantos perales y ciruelos.
Como el enjuto y peculiar anciano se iba animando a charlar conmigo, me atreví a seguir preguntándole para saciar mi curiosidad. Tenía a sus pies su herramienta de trabajo, era azada por un lado, con su pala, y como un tenedor para cardar la tierra por el otro; algo que no había visto antes. Le pregunté cómo la llamaba —porque en cada lugar se denomina de una manera a sus herramientas—, él, en lugar de azada, o de zacho —el localismo por el que conocemos en Chillón a su media hermana—, me dio otro nombre, tal y como esperaba.
—Se llama «zisa» —o algo parecido fue lo que dijo, no pude entenderle bien por lo acentuado del deje de su habla.
A pesar de su edad, tenía bien limpio el terreno, sin malas hierbas, cavada la tierra alrededor del tronco de los árboles y recogidos más de cuatro cubos de piedra. Cuando le reconocí el esfuerzo por su trabajo, me hizo ver el porqué de ello:
—El médico me ha dicho que la mejor medicina que me puede mandar es que siga trabajando mientras pueda y que en vez de tomar pastillas haga ejercicio, porque esa es la mejor píldora. Y eso es lo que hago, trabajar aquí hasta que me falten las fuerzas.
—Sí, a mí también me gusta dedicar mi tiempo libre a trabajar en el campo, porque, en verdad, es lo más sano. Pero por nuestra tierra no se dan bien los manzanos, hace más calor, por eso yo tengo olivos —le iba contando.
No pude continuar con mi charla, me tocó despedirme deprisa y corriendo, porque cuando levanté la vista advertí que mis compañeros no se habían detenido a esperarme e iban lejos, llegando ya al pueblo sin mí.
A la entrada de Bercianos está su iglesia, una pequeña ermita, con un campanario adosado a los pies. El campanario es una pared, se sube a él por una corta y estrecha escalinata exterior, una escalera de piedra hecha para subir a tocar las campanas, que tiene escalones altos, tan angostos que requieren de equilibrio y cuidado para no caerse. Dos gruesos arcos soportan las grandes campanas de bronce, con otro tercer y solitario arco en el nivel superior, bajo un puntiagudo pico en forma triangular rematándolo, que parece solo servir de soporte, inestable, para un gran nido de cigüeñas.
Como las gradas nos invitaban a escalarlas, aceptamos el señuelo y subimos al campanario, a abrazar las viejas y raídas campanas unos, a hacerlas sonar tirando de la cuerda que pendía de sus enormes badajos otros.
La iglesia es una pequeña ermita, bien cuidada, reformada con tanto empeño que, por ennoblecerla y mejorarla, no dudaron en comerse la mitad de la fachada antigua y dejar tapadas, por la nueva pared con la que se amplió a los pies de la nave, parte de las jambas de granito de la vieja puerta de entrada. Tiene restaurados también los soportales, con nuevos y relucientes pilares, y el tejado, con nuevas tejas, aún jóvenes, cubriendo todo el templo, cuyo color anaranjado le da un aspecto de renovada juventud.
Junto a la cabecera está su cementerio, de lápidas negras y letras plateadas de metal, todas limpias e impolutas.
El cuidado de los antepasados, su recuerdo, se hace con más ahínco cuando uno se hace mayor, se le destina más tiempo que cuando se es joven, preparando quizás la que va a ser su próxima morada, para que les acoja mejor, quién sabe.
Nos volvimos por el mismo camino por el que nos acercamos y fuimos hacia el pueblo.
Tuvimos la suerte de encontrarnos a un grupo de cuatro vecinos, ancianos todos, que debían de andar de visita, unos a la casa de los otros. Y digo suerte porque no volvimos a ver a nadie más por sus calles.
Cuando preguntamos por un bar nos respondieron que no había ninguno en Bercianos, el más cercano estaba en Santa María. Pero nos dieron una alternativa, la de ir a su centro social. Y llamaron a otro vecino para que nos lo abriera, que, aunque no era la hora de que estuviera abierto, lo abrirían para nosotros.
Mientras esperábamos a que llegase, paseamos por Bercianos.
Bercianos de Valverde debía su nombre al origen de sus fundadores en el alto medievo, a las gentes venidas de la región leonesa del Bierzo ¡cuando esto era el sur para aquellos!
Sus calles no son estrechas, sino anchas, sus casas son variopinta, las hay nuevas, con paredes de ladrillo y cemento, con puertas de las casas de aluminio y cristal, cuando no son garajes con su portalón de metal, y hay otras que son viejas, con los muros de piedra o adobe y las puertas de madera, tachonadas de clavos de hierro, oxidados los que no están pintados de negro o marrón, con grandes cerraduras que las hermosean; y están esas más viejas, medio desvencijadas, quizás abandonadas; y luego están aquellas otras, nuevas también, pero que quieren imitar a las antiguas, que utilizan la piedra y la madera, pero cambiando sus formas y sus estructuras, como las modernas, pero que ahora en invierno están tan vacías como las viejas.
Llegó el hombre al que avisaron y nos acompañó a un edificio, la antigua escuela, la que sirviera de casa de los maestros, recientemente reformada y que servía de centro social. Nos contó nuestro anfitrión que era gracias a una asociación.
Las gentes del pueblo habían decidido reunirse y constituirse en una asociación cultura, que contaba con más socios que vecinos, porque estaban en ella todos los descendientes de bercianos; que con solo los que vivían en el pueblo todo el año no eran más de setenta, pero asociados estaban más de trescientos. Este local era donde se reunían, lo mismo para estudiar o jugar los pequeños que para bailar y ver el fútbol los mayores, donde celebraban charlas, daban conciertos o hacían sus fiestas.
El edificio tenía dos plantas. Nos llevó a la de arriba, donde contaban con un pequeño bar, y nos ofreció de todo lo poco que tenían.
Nos sentamos y departimos con él. Era de Bercianos, pero vivía en la ciudad, en Leganés, cerca de Madrid.
Estaba en el pueblo para cuidar a su madre, nos aclaró, comenzando poco después a dar rienda suelta a su vena pedagógica pues, como buen maestro que era, nos ilustró del pueblo y de sus gentes, dándonos así por el lado del gusto.
No nos dijo cómo se llamaba, ni nosotros nos acordamos de preguntárselo. Pero somos de la opinión de que es más interesante conocer a las personas por lo que dicen y hacen más que por como se llaman. Como no supimos del nombre, desde entonces nos referimos a él por el de su pueblo, «el Berciano«, que así nacieron también muchos apellidos.
El Berciano era nacido y medio criado allí, aunque el devenir de la vida, sus gustos y sus preferencias le habían llevado a preferir vivir en otros lugares.
En el pueblo pasó su infancia y parte de su juventud, hasta que partió a estudiar a Zamora y Salamanca; para acabar haciéndose profesor y no volver a residir en Bercianos, nada más unos días, de visita, como ahora.
—Mi hermano y yo nos turnamos para cuidar a mi madre. Él vive aquí, pero yo vivo en Leganés. Ya estoy jubilado y vengo al pueblo casi todos los meses, cuando me toca cuidar a mi madre, una semana cada mes.
—¿Es que no te gusta vivir en Bercianos? —le preguntamos entonces.
—Prefiero venir de vez en cuando, a vivir siempre aquí. Es un pueblo muy pequeño, apenas queda nadie, no queda más que gente muy mayor y no hay nada que hacer en el invierno. Me gusta más vivir en Leganés, donde tengo de todo, lugares de ocio donde pasar mi tiempo libre, salir al cine, hacer deporte, conocer gente…
Como a tantos otros, la vida en un lugar pequeño le resultaba monótona y aburrida, no encontraba en el pueblo las actividades y los alicientes que le aportaba vivir en una ciudad, aunque aquella no fuera más que satélite de otra mayor.
—Aquí tienes campo para salir a andar, a correr, a montar en bicicleta… —le argumentamos.
—Dónde va a parar, mucho mejor salir por los parques de Madrid donde tenemos más caminos tan bonitos o más que los de aquí y mejor cuidados. Por este pueblo los caminos están todos embarrados, salgas por donde salgas —nos rebatía—. Yo prefiero la vida en Leganés. ¡En la ciudad se vive mucho mejor que el pueblo! A mí me gusta esto, pero no lo cambiaría. Se vive muy bien, tienes de todo. Estoy pasando aquí unos días porque mi hermano se ha ido a ver a sus nietos y he venido a sustituirle, para acompañar a mi madre, cuando vuelva me voy a Madrid. Pero, claro, eso no se lo puedo decir a mi hermano que vive aquí, él no lo entiende.
Ni nosotros —pensamos—, convencidos defensores de la vida en el pueblo, tan amantes de los paseos por el campo, aunque no se lo manifestáramos, viendo lo convencido de su buen parecer, su buen razonamiento y acierto en la elección de su estilo de vida.
—A mi madre le pasa igual, no quiere dejar su casa por nada del mundo, y mira que aquí no tiene comodidades ningunas. No hay quien la saque de su pueblo, a pesar de que he querido que se viniera una temporada conmigo, pero se niega.
Como era el berciano licenciado en Filología Románica y su forma de ver la vida en los pueblos no nos gustaba mucho, cambiamos de tercio y seguimos la conversación interesándonos por la etimología de algunos de los nombres de aquellas tierras.
—¿El nombre de la sierra de la Culebra es porque abundan mucho las serpientes? —le preguntamos.
—No, creo que más bien es por la sinuosidad de sus estribaciones a lo que debe que se la llamara de esa manera. También es verdad que hay muchas culebras por estas tierras. Mi madre misma, a pesar de que le dan miedo, siempre tiene, en cada una de las esquinas de la casa, un palo o cualquier otra herramienta de la que echar mano para cuando se encuentra con alguna. Ya ha matado más de cuatro o cinco en el corral. Y no se entretiene buscando darles en la cabeza, no, ella les da donde pilla, que si las parte se mueren igual.
Le confesamos entonces que las culebras no eran santos de devoción de algunos de nosotros, sino, más bien, de repudia y temor, como si de animales del demonio se tratasen.
—Bueno, pero eso es en verano, en invierno no tendréis que preocuparos —añadió para tranquilizarnos.
Charlamos acerca de si todos nosotros seríamos o no capaces de enfrentarnos a ellas si nos viésemos en la misma situación, de si son o no venenosas, acerca de aquel conocido nuestro que se dedicaba a ir por el mundo salvándolas y creó una asociación para obtener fondos para su causa, cual si de salvar vidas humanas se tratara, con lo desproporcionado de la comparación; que seguro ni él pretendía tal equiparación, pero que visto desde lejos así lo parecía.
Nos explicó cómo la modernidad había provocado el abandono de los cultivos y los campos por los más jóvenes bercianos, quedándose el pueblo casi abandonado. Durante el invierno solo quedaban los más mayores, siendo en el verano cuando retornaba los nietos a pasar con ellos las vacaciones. Los cultivos de maíz y los campos de regadío se habían convertido en zona de choperas, de miles de chopos plantados que eran la mejor alternativa encontrada para muchos de los terrenos hoy desatendidos.
—A mí no me gustan nada las choperas —nos reconoció.
Como todavía no las conocíamos no teníamos ninguna opinión, pero más tarde nos acordaríamos de lo que nos dijera y le daríamos la razón.
Comentamos el itinerario de nuestro viaje, el que habíamos hecho y el que nos quedaba por hacer, y él nos aconsejó acerca de cuál sería la ruta mejor a seguir hasta Santa Croya.
Tomamos algo de comer, un poco de lo que llevábamos, otro poco de lo que nos ofreció, descansamos un rato, sentados, charlando, y reiniciamos nuestra marcha, despidiéndonos de nuestro amable anfitrión.
«El Berciano» que prefería vivir en Leganés.

De Bercianos a Santa Croya de Tera
El Camino perdido por el monte
Cuando salimos de Bercianos vimos un canal y un río bien canalizado, con sus riberas, cuidadas antaño, hogaño descuidadas, con viejas tuberías colgando. Y los campos de cultivos aledaños, antaño sembrados de maíz, de remolacha, hoy plantado de chopos.
Esas eran las choperas de las que se quejaba nuestro amigo berciano; ese era el destino de las mejores tierras de regadío de aquellos pueblos que, sin mano de obra, sin gente que quisiera trabajarlas, bien por falta de ganas, bien por falta de juventud o bien por desidia, habían decidido que lo mejor era dedicarlas a plantar chopos.
Según nos dijo el berciano, les daban las parcelas de tierra a empresas que se encargaban de plantarlas, cuidarlas y recoger después la madera. La manera más sencilla de ganar un dinero, sin esfuerzo, que habían encontrado los octogenarios habitantes de aquellos pueblos, la que consideraron el mejor modo de emplear sus feraces tierras para sobrevivir; seguro que con su alma llena de pena.
Cuando dejamos el llano y empezamos a subir hacia la sierra, en las laderas de la montaña, nos encontramos con unas extrañas construcciones, túmulos artificiales de tierra, con tubos, como de chimenea o entradas a buhardillas, y sobre ellos, en un extremo —después las vimos— puertas. Puertas que nos recordaron los antiguos socavones de acceso a nuestra mina o, para quien no los conozca y se haga una idea, como la entrada a un túnel de la vía de un tren, pero más estrecho y angosto, con piedras en el techo y en los hastiales de esa bocamina.
En realidad, eran bodegas, las bodegas típicas de aquellas tierras, de las que también nos había hablado el amigo berciano. La mayor parte de los vecinos se hacían, desde tiempos antiguos, cuevas o silos subterráneos donde guardaban sus cosechas y sus vinos. Pero como no siempre podían o no querían excavar tanto, algunos habían decidido amontonar la tierra encima, formando esos cerros, de formas circulares unos y alargados otros.
Al verlos, se me vino a la cabeza la imagen de los viejos túmulos megalíticos, obras de un esfuerzo colosal que precisarían de la colaboración de toda la comunidad para su realización, de un esfuerzo voluntario o forzado de muchas personas, muchos días y muchas horas, para transportar sus gigantescas rocas primero, colocarlas después para finalmente cubrirlas de tierra formando aquellas montañas artificiales, como pequeñas pirámides de forma redondeadas.
Me apercibí de cómo se repiten los modelos a lo largo de la historia.
«¿No habrá pasado alguno de los historiadores que interpretaron las construcciones megalíticas por Bercianos? —pensé—. A lo mejor les podría sugerir alguna idea si vinieran a verlos».
—Quién sabe si en vez de cámara funeraria de reyes, en realidad, los túmulos de hace tres o cuatro milenios no fueran más que bodegas, ¡lo que cambiarían la historia! —le decía yo a Mencía, mientras me reía por lo peregrino de la ocurrencia—. ¡Pero vaya a usted a saber de dónde surgen muchas de las hipótesis para interpretar el pasado más remoto!
Porque es que a veces la interpretación de los hechos antiguos, de los que no conocemos más que por restos de construcciones, de piedras y objetos sueltos, dan para que se desborde la imaginación del más pintado, quedando al albedrío de las ocurrencias de los que los estudian, el decidir qué pudo ser aquello; ejemplos de ello los ha habido en la historia y no pocos.
Recordé aquella conferencia a la que fui en la que el sesudo, aunque joven, catedrático, muy orgulloso de su inteligencia y concienzudo trabajo «científico», nos contaba cómo un día, otro colega suyo le preguntaba por una cuestión que se le vino a la cabeza, mientras tomaban el café; él, atrevido, le dio una respuesta al cabo de unos días, al otro le pareció bien, y ambos decidieron ponerse manos a la obra para llevar adelante la idea. Se pasaron, junto a un equipo internacional de decenas de personas de varios países, más de cinco años trabajando, dando enjundia a sus suposiciones, investigando, para corroborar su inspiración, haciendo experimentos para justificar, dar validez y consistencia científica a su «ocurrencia» de dos días.