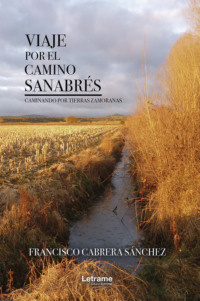Kitabı oku: «Viaje por el camino sanabrés», sayfa 3
Todo el mundo lo aceptó, a todos les pareció bien cuando vieron el estudio, porque el procedimiento había sido científico, meticuloso y contrastado. No sabían cuál había sido el origen, que todo había surgido de una pregunta y una respuesta de un día para otro, bien justificada después, pero no a la inversa, como hubiera sido mejor o más digno.
¡Que primero fue la ocurrencia y después la justificación razonada de la misma!
—¡O la genial inspiración fruto de una mente maravillosa! —me diría después uno de mis científicos amigos, profesor universitario también, ducho en investigar utilizando esta misma metodología de trabajo.
¿Quién podría decirme entonces que, si el primer historiador que interpretó los túmulos megalíticos hubiese pasado andando por aquel camino entre Bercianos y Santa Croya de Tera, no hubiera podido pensar después, al estudiar lo túmulos megalíticos, que aquellos eran bodegas y no tumbas y después hacer todos los estudios necesarios para justificarlo?
¡Que lo de la manzana que se le cayó a Newton en la cabeza, mientras se echaba la siesta, ha creado mucha escuela!
En cambio, Mencía, más cinéfila, siguiendo la misma argumentación basada en la imaginación, opinaba que no, que quien debió de pasarse por Bercianos antes de escribir su obra fue el inglés J. R. Tolkien, pues lo que realmente parecían aquellas bodegas eran las casas de los hobbits; que esperaba uno encontrarse saliendo por la puerta de una de aquellas bodegas a Frodo Bolsón con su saco de viaje y su anillo; o a cualquier otro ser, mitad enano, mitad humano, de tamaño mediano de la Comarca, yendo deprisa con sus pies peludos y sus cortos pasos, riendo y saltando.
Pensamos entonces en qué pudo, realmente, inspirar al escritor inglés a describir así a esos personajes y sus casas.
Tolkien comenzó a escribir su libro mientras estaba convaleciente, durante la Primera Guerra Mundial, de la enfermedad de las trincheras —decían—, y las trincheras estaban excavadas en tierras y en las trincheras tenían búnkeres y cuarteles, cubiertos por tierra, no muy por encima del nivel del suelo. Supusimos entonces que quizás fueran aquellas construcciones del frente de guerra las que le inspiraran, realmente, pues no debían ser muy diferentes aquellos cerretes, construidos para resistir los cañonazos, de los que estábamos viendo nosotros en Bercianos. Aunque los unos fueran para guardar el vino y los otros para resguardarse de los proyectiles.
Siguiendo con nuestras suposiciones, continuamos preguntándonos cuál sería entonces el origen de los hobbits, aquellos personajes que sin ser los más fuertes, ni los más dotados para la batalla ni para las gestas, decidió el escritor que fueran los protagonistas de El señor de los anillos
—Pues porque le dio la gana al tío —sentenció Mencía.
—Sí, igual que a Unamuno en su nivola, pero a don Miguel, el personaje se le sublevó —le recordé.
—Porque así era más original, no por otra cosa —sugirió ella.
—¡Quizás! No es normal en una historia épica ni antigua que el menos dotado para las armas y el combate sea el héroe, eso son cosas modernas que nos hemos inventado hace poco.
Tiempo después, mi padre me contó que, aunque se tomaba a risa muchas de estas ocurrencias, él hacía igual que esos investigadores de los que se rio; investigaba a ver si tal o cual idea suya no fuera a ser sino una inspiración cargada de razón, y así, buscando e investigando sobre el escritor inglés, encontró un artículo en el que se decía que los hobbits y su Comarca encarnaron el prototipo del idílico pasado de la Inglaterra feliz, la Inglaterra campesina, anterior a la Revolución industrial, la Arcadia británica…
¡Un lugar idílico que nunca existió, claro está!
No supo si realmente fue así o no, ni si el mismo autor lo supo o lo hizo adrede. Parece ser que su intención inicial era que su obra tuviera un carácter moralista, de adoctrinamiento en la fe católica, pues era un convencido creyente, con la dificultad que eso conllevaba en medio de la muy anglicana Inglaterra; y a la vez quería que fuese una historia que sirviese de entretenimiento a sus hijos. Parece ser que, con el transcurrir del tiempo y de la historia, esa idea inicial fue dejándola de lado y perdiendo ese carácter pedagógico del inicio.
Digo que no sé si será cierto porque también hay quien dice, de forma tendenciosa y exagerada, que en sus novelas todos los buenos son blancos y todos los malos son negros, queriendo tildarle así de racista y que como su padre era de ascendencia germana, y él era simpatizante de Hitler. Y ninguna de esas cosas debían ser ciertas, pero como tildó de excesiva la propaganda antialemana de guerra militar británica, se le tachó de ello y con ese sambenito se quedó. Aunque hoy lo hayamos olvidado, quizás por eso mismo no se le valoró y no se puso en valor su obra hasta después de que murió.
Así, riéndonos mientras nos hacíamos estas cábalas, Mencía y yo acabamos de subir la cuesta que nos iba a llevar a adentrarnos de nuevo en el monte, alejándonos del pueblo, de sus casas y de los lugares poblados.
Al llegar a lo alto de la sierra, nos encontramos con nuestros compañeros que, siguiendo a Rodolfo, siempre con prisa por acabar las cuestas cuanto antes, hicieron una escalada más rápida de las empinadas cuestas que nosotros.
Cuando los alcanzamos estaban parados, quitándose los abrigos, en un cruce, tomando resuello, que la cuesta también les quitó el aliento y les hizo sudar; más a ellos que a nosotros que nos los quitamos ropaje antes de empezar y por eso nos quedamos atrás. Estaban viendo cuál era el itinerario más adecuado. El señalado se dirigía al oeste, pero el siguiente pueblo estaba al norte, de manera que nos decidimos ir por el norte, por donde no había sendero alguno indicado, fiándonos solo del buen sentido de la orientación e interpretación de los mapas de Samuel y Patricio, que para eso ellos saben leer en las líneas y los dibujos de los mapas igual o mejor que el resto de los mortales en las letras de los libros.
Fiándonos de sus buenas entendederas, dejamos el camino bueno y nos adentramos por el malo, el más embarrado, de peores pasos y destino incierto; alegres y despreocupados, confiados en nuestras fuerzas y nuestras piernas, que el día era largo y aún quedaban muchas horas para que se pusiera el sol.
Nuestro camino nos llevaba por un terreno de bosque mediterráneo, de encinares, más o menos densos, con un sotobosque de jarales, chaparras y charnecas, de hierbas aromáticas, de tomillo, cantueso y mejorana; por despejados senderos de tierra, lo bastante anchos como para que los coches todoterreno de los cazadores fueran por ellos.
De vez en cuando aparecían tablillas, tarjetas o señales con numeraciones, indicando que aquel lugar había sido señalado como un puesto donde colocar a un cazador en una montería, desde donde esperar a que pasara el jabalí o el ciervo corrido por las rehalas de perros, para entonces echarse la escopeta a la cara, apuntar mientras atravesaba el escaso trecho de raso y abatir su pieza; si tenía buena puntería y no se tardaba mucho en disparar. Si acertaba se vanagloriaría de su tino cuando celebraran las piezas cobradas, se pasaría las horas y los días recreando el lance cuando se juntara con otros monteros. Si merecía la pena y era un buen trofeo, se llevaría la cabeza o los colmillos a su casa, para recordar siempre el momento.
Eso era si el que estuviera en el puesto de al lado no dijera que él también le había disparado y que la bala que mató a la pieza fue la que salió de su escopeta; si no hubiera acuerdo acerca, de donde le dio uno y otro, de quién fue el tiro mejor y quién merecería ser reconocido como su matador, pues se iniciaría entonces una disputa que solo acabaría con las pesquisas y la mediación del perrero que lo perseguía. Irían a ver dónde estaba el bicho muerto, mirarían cuáles pudieron ser las trayectorias de las balas, cuál le pudo acertar mejor, de si lo vio venir antes uno u otro, de si la orientación de este era mejor que la de aquel, que si había sido el definitivo o no un tiro u otro. Se montaría toda una trama de investigación como en la de un asesinato, pero en la que el causante de la muerte, en lugar de buscar la exculpación, intentaría conseguir que se le culpabilizara de ella.
Porque no se trataría de una muerte homicida, sino depredatoria y ritual, como las ha venido haciendo el hombre desde que utilizó el cerebro para pensar y las manos como herramientas para dominar y conquistar el mundo, desde hace millones de años. Por eso es difícil que esas costumbres atávicas, tan marcadas en nuestros genes, desaparezcan fácilmente, aunque a las mentes más urbanas les cueste entenderlo, porque están en otra fase más «civilizada», dicen ellos.
No es que a nosotros nos gustara la caza ni nos desagradara, más bien nos molestaba, porque nos suponía en bastantes ocasiones un inconveniente, pues nos impedía ir libremente por donde quisiéramos. Porque si había montería en una finca no podíamos pasar por ella, no fuera a ser que nos pegaran un tiro; y si no la había, pero la podía haber en unas fechas no muy lejanas, tampoco debíamos andar por esas lindes, porque los guardas nos hacían ver que, con nuestros olores y nuestras voces, espantaríamos a los bichos y no los podrían cazar después.
—La gente paga sus buenos cuartos por venir a cazar, y si después se van sin matar no quedan contentos y no vuelven —argüían siempre los guardas cuando se nos ponían delante para impedirnos el paso.
—Pero hombre, si queda una semana por delante —le decíamos, haciéndole ver lo exagerado de su suposición.
—Ya, pero si los bichos se van, luego a lo mejor no vienen.
—¿Y entonces qué hacemos? —les preguntábamos mosqueados—. ¿Nos damos la vuelta? ¡Si este es un camino público, creo yo!
—Haced lo que queráis, pero por la finca no podéis pasar. El camino público va por allí más abajo, que este es otro nuevo. —Y señalaban otra vereda, ya perdida y abandonada, unos metros más abajo, convertida en arroyo, por donde no podían pasar los coches y a duras penas se podía ir andando.
Algunas veces encontrábamos un itinerario alternativo, pero otras no y nos teníamos que dar la vuelta fastidiados; por eso es por lo que no nos gustaban los cazadores, porque cuando tocaba compartir el campo siempre ganaban ellos, no por otra cosa, que entendíamos era un negocio en estos tiempos y un medio de vida para la poca gente que vivía en los pueblos y trabajaba en las fincas.
La vegetación, en unas ocasiones, era más densa y en otras menos, se la veía dejada de la mano de Dios, para uso y disfrute de los animales salvajes. De vez en cuando aparecía una parcela despejada de barbecho o sembrada y dedujimos que se trataba de un terreno para alimentar a la caza, para que no escaseara la comida y hubiera luego más piezas que cobrarse.
A veces nos volvíamos a encontrar con encinas mal podadas, con solo el tronco y unos penachos apenas en lo alto. Debieron los taladores, cortar y cortar, en busca de sacar más madera. ¡Como si no tuvieran otros miles de árboles más en donde encontrar cuanta leña precisaran!
Pero la más de las veces estaban los árboles sin tocar. Tenían las encinas y las chaparras los troncos y el suelo llenos de musgos y de líquenes, muestra de su vejez y de los años que pasaron sin que ni el hacha ni el arado las hubieran mancillado.
Tras estar caminando un rato tan largo como aquel, uno llega a perder la noción del tiempo y no recuerda cuándo comenzó la sierra, cuándo entró en el bosque abandonado, ni cuánto tiempo llevará caminando entre jaras y encinas, por caminos de tierra, subiendo y bajando, sin encontrar más señal de otros hombres que la de los viejos puestos de montería. Comienza entonces uno a sentirse perdido, a no saber bien cuándo comenzó esa especie de laberinto, de recorridos sinuosos y enrevesados; duda uno de si en el cruce anterior tomó el camino acertado y comienza a plantearse si en algún momento se acabará o no la bella monotonía de una naturaleza tan pura y salvaje, donde no parece conocer la existencia humana desde más de medio siglo atrás.
Como no hay camino que no acabe, ni duda que no se resuelva para el caminante perseverante que no deja de andar, poco a poco iniciamos la bajada al llano, dejamos atrás el monte y vislumbramos a lo lejos unas manchas blancas, como de un montón de migas de pan recién tiradas al suelo, que son las casas vistas desde la lejanía.
Comenzamos a tener a ambos lados del camino campos más limpios, sin apenas arbolado, con rastrojeras, sin matorral casi, terrenos arados y sembrados. Sabemos entonces que no equivocamos la ruta, que vamos bien.
—¡Debemos estar ya cercanos a Santa Croya de Tera! —nos apercibimos.

Santa Croya de Tera
El pueblo a este lado del río
Cuando nos adentramos en las calles de Santa Croya nos encontramos con unos solitarios tramos de acerado, sin muros de casa que lo delimitaran, pues o bien había solares, vacíos unos, o con un viejo carro rojo, bien conservado, en el otro, o vallas de piedra que cercaban los jardines que rodeaban a las modernas casas.
Era ahí en las afueras por donde se expandían las nuevas construcciones, donde los vecinos, deseosos de aprovechar la amplitud de espacios, mandaban construir sus caserones, edificios grandes y extensos, mansiones acaso algo fastuosas. Inquilinos celosos de su intimidad que tenían setos unos, celosías o plásticos otros, para impedir que les viéramos los paseantes; como si no fuese suficiente anonimato vivir en un pueblo adonde apenas quedan habitantes; que apenas quedaban viviendo trescientos en invierno. ¡Que están más solos que los espartanos en las Termópilas!
A pesar de ser un pueblo con tan escaso número de gentes, según íbamos pasando por las calles fuimos viendo buenas y nuevas casas, la mayoría con las puertas cerradas y las persianas bajadas, como vacías y cerradas, sin nadie viviendo en ellas. Debían ser segundas residencias, supusimos, las casas hecha por hijos del pueblo que emigraron y retornarán en las vacaciones o que esperarán hacerlo cuando se jubilen, poniéndonos en su lugar, porque es lo que haríamos si nos tocase salir del pueblo, igual que hicieron tantos otros conocidos nuestros.
—¡Los pueblos son lugar para viejos, está claro! —nos dijimos con pesadumbre y tristeza.
Después, en Lubián, nos enteramos que parecía ser costumbre, en los pueblos del norte de Zamora, como hacía mucho frío en invierno, irse los abuelos a pasar los meses más crudos a la capital y volver para abril, con la primavera, para poner su huerta y pasar los meses más benignos en el pueblo, y quedarse al cuidado de los nietos, que los dejaban los padres con ellos al acabar la escuela hasta acabar el verano; para volverse a ir los mayores meses después con la llegada de los rigores del invierno. Por eso las viviendas estaban cerradas, pero bien cuidadas. No es que fuera la segunda vivienda, era la primera, la primigenia, pero que ahora solo se habitaba la mitad del año.
Llegamos al poco rato junto a su iglesia y contemplamos el campanario, con su alta, puntiaguda y espigada espadaña a los pies. La puerta de entrada era nueva, estaba reformada, con unos soportales hechos en piedra de granito recién cortada, limpia, sin la pátina de suciedad que le da ese color a las de antaño, oscuro unas veces, crudo otras, se veían sus sillares aún jóvenes, mucho más jóvenes que a los del resto del edificio.
Lo que más nos llamó la atención fue que se utilizara aquel espacio, el del soportal de la entrada al templo, como lugar donde colgar los pregones y los carteles más dispares.
Se informaba de la próxima feria de ganado de burros zamoranos, una especie en peligro de extinción que querían recuperar potenciando su cría.
—En vez de un perro o un gato quieren que se tenga un burro como animal de compañía —nos extrañamos.
—¡Por falta de espacio no será! —observamos, recordando las amplias parcelas de las nuevas casas de las afueras.
—Será por eso por lo que las habrán hecho tan grandes —concluimos—, para que no les falte campo en el que pastar a los burros.
Seguimos callejeando entre calles desiertas, viendo más casas con sus puertas y persianas cerradas y echadas que portales, ventanas y balcones con ellas levantadas; hasta llegar a una gran explanada, donde alcanzamos a ver un edificio más monumental.
Era una construcción cuadrangular, de dos plantas, con un reloj de grandes proporciones en la pared, estando la de abajo rodeada de soportes con columnas de granito. Supusimos que sería el Ayuntamiento, nos acercamos y comprobamos que lo era. Pero no solo era la casa consistorial, además era: la biblioteca, el centro social y el centro de salud. Reunía en él todos los servicios para sus vecinos.
—¡Muy bien, como debe de ser! —nos felicitamos en voz alta, cansados de tantos dispendios en inversiones inútiles, de servicios que se repiten una y otra vez, pueblo tras pueblo.
—¡Os acordáis de aquel pueblo en el que no había más que una calle con cuatro casas y que el ayuntamiento que aquel tenía era más grande que este! —recordamos.
—Sí, era en Toril, en Monfragüe —dijimos, rememorando nuestro viaje de Guadalupe a Plasencia.
—¡Vaya! La única gente que vivía en el pueblo eran los que trabajaban para el ayuntamiento mismo. ¡Qué despropósito!
Pero tal economía de recursos nos haría, poco más tarde, arrepentirnos. Igual de económicos que eran con los servicios públicos que prestaban, lo eran con el resto de los servicios privados.
—Buenas. ¿Podría decirnos dónde hay un bar o un lugar donde comer? —preguntamos al único croyamos que encontramos.
—No hay —respondió lacónicamente.
—Un bar o un sitio donde sentarnos a tomar algo —insistimos.
—En verano sí, en inviernos no hay nada abierto, y menos en domingo —nos dijo.
Y fue entonces cuando nuestros aplausos de antes por la economía de recursos se convirtieron en congoja y desencanto; la escasez y economía que nos pareció bien para otros, ahora nos tocaba sufrirla a nosotros y ya no nos pareció bien tanto ahorro.
Recetar para cabeza ajena está bien, pero cambia cuando es uno el que ha de probar de su medicina; lo que tan alegremente nos pareció poco antes una buena idea, se nos tornaba ahora llena de defectos y problemas que antes no vimos.
—De haber algo, será en Santa Marta. —Pero no nos lo aseguró.
De manera que seguimos con nuestro caminar.
Junto a la plaza se extiende un paseo que va entre la carretera y el río. Un paseo al lado de la plaza y la casa consistorial, donde todo es diáfano, porque no hay casas ni apenas edificaciones, solo un parque, una escuela, un campo de fútbol y una zona recreativa. Todo es muy amplio y grande, como para acoger a muchas personas o para que las que acudan no se rocen las unas con las otras; un lugar desproporcionado para un pueblo tan escaso de gentes en invierno que resulta un grotesco, por el aspecto megalómano que transmite; de tanto sitio como hay.
—Pero no os olvidéis de que en el verano vienen muchos más —me recordaban, con toda razón, mis compañeros.
—Pero ni con esas, creo yo que lo llenen —le decía el otro.
—¡A lo mejor ahí está el encanto! —rebatía el otro—. Y quizás llevéis razón, que sea eso lo que pretendieran los que así lo concibieron.
Yo pienso que fue más simple la cosa. El sitio estaba ahí, libre, de cuando se hicieran las eras para trillas las mieses y recoger el grano de las siembras, pero cuando se dejó de segar y trillar a mano, se quedó vacío, sin ocupación. Y la corporación, sin saber qué hacer con él, como era comunal, decidió darle un uso recreativo, para pasearse junto al río, para jugar quien quisiera —cuando hubiera quien, claro—, que otro uso no encontraron más aparente.
Esta última deducción se me ocurrió cuando fui viendo que a lo largo del paseo fueron colocando, a manera de esculturas en un museo al aire libre, utensilios, herramientas y máquinas antiguas y de cuando llegó la industrialización al campo, cuando las primeras máquinas comenzaron a sustituir a la fuerza humana y animal; que debió ser allá por finales del siglo diecinueve o primera mitad del veinte. Vimos máquinas para arar que mejoraron a los arados romanos y a los de vertedera, máquinas para la siembra, para la siega, para limpiar y separar la paja del trigo y otras que no supimos para qué pudieron ser empleadas, de lo extrañas y complejas que eran.
Como ya no se veía tan agrícola al pueblo, pues no vimos tantos cultivos, ni apenas tractores, ni agricultores por el campo, supusimos que eran vestigios de su pasado, de labores olvidadas. Costumbres, trabajos y formas de ganarse la vida que ya no debían de ser las más corrientes; no porque no pudieran serlo, ni porque la tierra, el clima u otra razón natural hubiera cambiado del pasado siglo a este, sino porque sus gentes habían preferido dedicarse a otra cosa, y como en Santa Croya no era posible vivir sino del campo, decidieron emigrar, buscarse un modo de vida fuera, para retornar solo en su tiempo de ocio; quedando solo en el pueblo la gente mayor, aquella que sí vivió y labró el campo, quien apreciaba y quizás todavía conociera aquellas máquinas de antaño. Gente que ya no estaba para faenar más, sino para disfrutar del tiempo que aún quisiera el destino o su naturaleza permitirle vivir, paseando por esas aceras en mitad del campo, disfrutando de sus recuerdos de mocedad, de cuando eran vigorosos, con fuertes brazos, cuando los pasos y las distancias no eran ningún problema para afrontar y resolver cuanto se les pusiera por delante.
El paseo nos llevó junto al río Tera, el mismo que da apellido a todos los pueblos ribereños, un río de abundante caudal cuyas aguas fluyen con alegría y fuerza, cantando la alegre canción del torrente que va, libre y en buena compañía, cantando corriente abajo, buscando, aún joven, otro afluente y otro principal, aportando su abundancia de caudal, cantarín y jovial.
Iba el Tera a su paso por Santa Croya pletórico, celebrando alegre, cual torrentera aún fresca, la llegada del agua recién derretida de la nieve.
Nos deleitamos contemplando su caudaloso y profuso correr que, a nosotros, gente sureña, poco acostumbrada a ver la abundancia de tan apreciado líquido en nuestros ríos, nos sorprendió y encandiló.
Nos sorprendió que el Tera, cuyo nombre desconocíamos hasta poco antes, un simple afluente de otro afluente del Esla, llevase tal caudal de agua. Nos dejaba admirados.
Cruzamos el puente tendido sobre el río, absortos en el ruido del pletórico torrente que pasaba por debajo, y nos encontramos, de repente, que en la otra orilla estaba Santa Marta de Tera.
Cuando escuchamos «Tera», lo primero que se me vino a la cabeza, a mí como a mis hermanos, fue pensar en mis discos duros, porque es la palabra que utilizamos nosotros para expresar la capacidad de almacenamiento de nuestros aparatos informáticos, nunca se me habría ocurrido pensar ni imaginar el nombre de un río.
No obstante —como hija de mi padre que soy—, tuve curiosidad por conocer el origen del nombre e investigué sobre cuál podría ser su etimológica.
Descubrí que, efectivamente, «tera», tal y como yo la conocía, utilizada en el argot informático, era una palabra de origen griego, que significa cuatro e indica la cuarta potencia de 1000, o sea 1000000000000, o 1000 gigas. Pero ese no era el camino a seguir, el río Tera no lleva ese nombre por esa razón.
Seguí indagando y encontré otro Tera, un personaje de la mitología griega, lo que también deseché. Por mucho que nuestra cultura deba a los helenos, no hay que pasarse tampoco de cultistas.
Seguí indagando y encontré otro Tera en Soria, una localidad, bañada por otro río, llamado Tera también.
Alguna razón debía de haber para que se denominasen con la misma palabra dos ríos hispanos tan alejados; de manera que supuse que podría tratarse de una raíz o palabra con significado relacionado con el agua, como descubriera mi padre con el término ibor, un término de origen prerromano.
Tiempo después cayó en mis manos un artículo que sugería que Tera, igual que el famoso río catalán Ter, tienen una raíz común de origen celtíbero. Lo más interesante fue saber que el término «Ter» dio origen a un nombre tan puramente hispano como el de Teresa, muy común en nuestro medievo, que después se expandió al exterior, por mor de nuestras muy católicas princesas y nuestras santas. Todas ellas, españolas y extranjeras, aún sin saberlo, no hacen sino recordar y glorificar al agua y a los ríos, al Ter y al Tera.

Santa Marta de Tera
El pueblo al otro lado del río
Santa Marta de Tera, el pueblo al otro lado del río, fue, en realidad, el pueblo primigenio, Santa Croya no debió de ser sino un desgajamiento suyo, de un grupo de campesinos que, cansados —pienso yo—, de tener que atravesar todos los días el Tera para volver a su casa después de trabajar que, cuando aún no hubiera puente, decidieron quedarse al otro lado del río, para no tener el engorroso trabajo de tener que cruzarlo en un sentido y otro cada día.
Mientras atravesábamos el puente, Rodolfo y Patricio, que iban por delante, que son de los que se ponen a andar y no miran si los demás nos paramos a mirar un riachuelo o a escuchar la torrentera, se encontraron con dos chavales que comenzaban a cruzar el Tera en sentido inverso al nuestro, desde Santa Marta hacia Santa Croya. Lo que nos hizo recapacitar acerca de si fue, en verdad, acertada la idea de los primeros pobladores de Santa Marta, pues con familias y amigos a un lado y a otro, la gente se debía pasar el día cruzando el puente de allá para acá y en lugar de dos pueblos debió aquello convertirse en un pueblo cortado por río, como Berlín con su muro.
Al encontrarse a su altura, Rodolfo y Patricio les preguntaron, como habíamos hecho antes, por dónde comer.
—¡Hola! ¿Podéis decirnos dónde podríamos encontrar un sitio para comer? —preguntó Patricio, siempre responsable él de resolver nuestros problemas de intendencia de forma rápida y eficaz. No sabía bien él, de por dónde nos andábamos, ¡que a esas alturas del viaje estábamos ya muy lejos de casa!
Hablaron entre los dos lugareños acerca de cuál de los dos bares del pueblo podría estar abierto y cuál no, de cuál pudiera que abriera más tarde o cuál hubiera cerrado por ser un domingo por la mañana. Para, después de dilucidarlo, parlamentándolo entre ambos, sin ponerse de acuerdo, y tomándose su debido tiempo para ver qué respuesta les daban, darles esta:
—Pues, seguramente, por allí —e indicaron, con la mano extendida hacia atrás, sin señalar realmente nada— les darán de comer —dijeron con certeza— para añadir unos segundos después—: ¡O noo…!
Por el tono en el habla, el tiempo para parlamentar entre ellos para finalmente darle la respuesta aquella, tan vaga y llena de ambigüedad, que lo mismo podría ser una cosa que la contraria, que decía sin decir nada, no nos cupo duda ninguna de que realmente habíamos llegado muy lejos en nuestro caminar y que nos estábamos acercando a tierras gallegas.
Tan sorprendente y descorazonadora les pareció, que nos reímos un buen rato cuando nos lo contaron. Lo recordábamos después cada día del viaje y cuando queríamos reírnos un poco, les decíamos a Rodolfo y a Patricio:
—Entonces, cómo fue aquello, contádnoslo otra vez.
Y ellos representaban la escena del puente y se decían el uno al otro:
—Fulanito, ¿tú qué crees? ¿Estará abierto el bar?
—Pues no sé, puede que sí… ¡O nooo…!
Al acabar el puente, empieza una cuesta empinada que lleva hasta el albergue para peregrinos y a la iglesia.
Cuando coronas la cumbre del pequeño puerto estás, cual escalador de una etapa ciclista, a punto de tener una pájara, y hallas entonces una explanada formada por varios edificios, con setos y objetos de piedra esparcidos por el suelo, como tirados por él. Te detienes a mirar, te sientas en un bloque de granito que hace las veces de banco, echas un trago de agua y comienzas a mirar a tu alrededor con curiosidad y más atención. Encuentras entonces ante ti una fachada de piedra, con una portada de formas rectilíneas, con alfiz rectangular y pirámides flanqueándolo, con escudo nobiliario en el centro y medallones con esfinges a los lados, con ventanas y balcones adornando la fachada. Lo cual te hace pensar que aquello no es acorde con lo que se ve al otro lado, un edificio, de piedra también, pero de otro estilo arquitectónico, más antiguo, aunque los arcos se parezcan, porque los otros copiaron a estos. Deduces que lo primero es posterior, renacentista quizás, aunque nos dicen más tarde que se hizo en el siglo del barroco; pero ya se sabe, que una cosa es cuando comienzan las modas y otra cuando se dejan de hacer las cosas según la moda más vieja, para adoptar la nueva; que la más de las veces las unas llegan cuando ya han aparecido las otras, que si la transmisión de los estilos y de los gustos van lentos ahora, antes lo iban más. Cuando aún, en estos tiempos nuestros, muchos no hemos pasado del realismo al impresionismo y menos aún al surrealismo, cuando ya aparecieron y desaparecieron ni se sabe cuántas corrientes artísticas más, y a pesar de que aquellas llevan más de un siglo desaparecidas, seguimos más apegadas a ellas, aunque viejas, que a las nuevas.
Junto al edificio, que parece un palacio renacentista o barroco, aunque fue un convento, hay restos de columnas, de basamentos, de muros…, esparcidos por el suelo y unos grandes bloques de granito —más grandes aún que el del que hacía de banco para nuestro asiento— huecos, todos vanos, colocados como para su contemplación. Nos preguntamos cuál sería su razón de ser para estar allí expuestos. Acordamos que debieron ser hechos para emplearse para ser sarcófagos y que, como todo lo que suene o huela a antiguo y a romano cobra enseguida valor per se, los pusieron por allí pensando que debía de tratarse de valiosas reliquias; sin preguntarse si aquellos eran ateos, paganos o perseguidores de Jesucristo, como las más de las veces se les tilda en las Sagradas Escrituras, en lugar de paleocristianos, que no había ornamentación ni signo alguno que lo indicara.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.