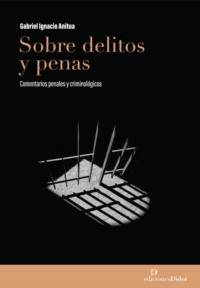Kitabı oku: «Sobre delitos y penas: comentarios penales y criminológicos», sayfa 3
EDMUND MEZGER Y EL DERECHO PENAL DE SU TIEMPO. LOS ORÍGENES IDEOLÓGICOS DE LA POLÉMICA ENTRE CAUSALISMO Y FINALISMO (4) MODERNAS ORIENTACIONES DE LA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL (5)
Estos dos ensayos aparecieron en Valencia a fines del año pasado. El primero de ellos era, en principio, el estudio introductorio a la traducción del trabajo de Mezger que ya tiene 50 años. Pero, como el propio Muñoz Conde reconoce, la extensión del mismo y la diversidad de temas tratados justifican su publicación separada.
Muñoz Conde, al ocuparse de Mezger, inscribe su trabajo en la senda del reciente interés de la academia alemana por romper viejos tabúes y revisar la tarea cómplice de los juristas –y de la ciencia que practicaban– en el período nacionalsocialista, así como la que los mismos cumplieron posteriormente cuando se ocultó lo anterior.
Los trabajos de Monika Frommel son ya conocidos en lengua castellana, pero a ellos vienen a sumarse recientemente dos tesis doctorales (de Jan Telp y de Gerit Thulfault) que someten a estudio exhaustivo las concepciones dogmáticas y político criminales de los penalistas que más han influido y siguen influyendo en esta ciencia, tanto en Alemania cuanto en España y en Latinoamérica. De hecho, hoy no hay casi un penalista en esta amplia región que no explique su materia a partir del método dogmático, a pesar de la crisis de este método incluso en la Alemania que le dio origen. Muñoz Conde indaga sobre los orígenes ideológicos de esta consideración puramente dogmática de la ciencia penal y sobre las razones que justificaron –y justifican– su hipervaloración frente a otros aspectos quizá más cruciales del derecho penal.
La primera de las tesis señaladas analiza estrictamente el período nazi, pero la segunda de ellas está dedicada a la obra de Mezger, antes, durante y después de ese período, y es a ella a la que remitirá varias veces el autor en esta monografía –continuación de lo que ya escribiera en 1990 en la revista DOXA, homenaje al Dr. Elías Díaz–. Es curioso que el trabajo de Muñoz Conde (como la también reciente obra mucho más vasta de Zaffaroni, Alagia y Slokar) realice este análisis genealógico crítico de la Dogmática jurídico-penal pero que sin embargo mantenga un profundo respeto y valoración positiva del método dogmático. Ello se debe a que, a pesar de sus errores y de lo que supuso históricamente, aún mantiene la confianza en las ventajas de este método si se encuentra sometido a los valores democráticos y de los derechos humanos.
Para asegurarse esta sumisión es importante, también, revelar la función que puede cumplir la Dogmática cuando se aleja de ellos y se pone al servicio de ideologías como la del contexto histórico y social que se destaca en el trabajo. También se corre idéntico riesgo cuando se pretende que la Dogmática está alejada de toda ideología y de toda práctica concreta y que es por lo tanto un fin en sí misma, sin importancia del contexto social, político, económico y cultural. De allí la trascendencia del repaso histórico, que demuestra lo contrario y, pensando en el presente, nos permite estar alertas en la defensa de los valores democráticos y humanistas frente a la actualización de políticas criminales “para enemigos” a las que una Dogmática “aséptica” podría servir funcionalmente.
Analiza Muñoz Conde la vida, la obra y el tiempo de Edmund Mezger. Luego de señalar que fue uno de los más destacados penalistas del régimen nacionalsocialista, explica que pudo mantener este prestigio en la época siguiente quizá justamente por la lograda desvinculación de las directrices político criminales nazis que apoyaba antes, de la ciencia “aséptica” que practicaría luego. Ello no significa que la política criminal alemana hasta 1975 haya sido progresista, sino que, al contrario, mantuvo sus elementos conservadores y autoritarios con el recurso de los elementos tradicionales no desacreditados por el nacionalsocialismo. En la monografía ello está ampliamente ejemplificado, sobre todo desde el Proyecto de 1960 en el que Mezger colaboró.
Además del contexto que toleró un cierto olvido, el enorme desarrollo de la Dogmática como consecuencia del debate causalismo-finalismo permitió ese derrotero, ya que esas políticas conservadoras se hacían bajo la creencia compartida de la supuesta “apoliticidad” de la Dogmática. La Dogmática de la posguerra, como la de ahora, estaba impregnada de elementos político criminales y ocultarlo solo era una forma de hacerla legitimar un derecho penal autoritario. El desarrollo de un programa progresista para el derecho penal fue posible cuando se abandono esa pretensión, a partir de las elaboraciones de Roxin y luego con la escuela crítica de Frankfurt (Hassemer, Naucke, Luderssen) según Muñoz Conde. Este desarrollo no está acabado y sigue sumando dificultades y retos (como los de ampliar los instrumentos de intervención en clave progresista o resistir los cambios desde posturas garantistas o minimalistas).
Lo que remarca el autor al final de su monografía es la importancia de no hacer una Dogmática servil a cualquier tendencia político-criminal, incluso las autoritarias (peligro que observa con probabilidad en el “derecho penal para enemigos” de la sistemática funcionalista de Jakobs). Para Muñoz Conde, al acentuar el carácter crítico de la Dogmática se la podrá hacer compatible con una concepción democrática de la imputación penal. El derecho penal, advierte, ha servido para proteger y garantizar los derechos y libertades, pero también para reprimirlas y violentarlas desde el propio Estado. Todos quienes trabajan con esta peligrosa herramienta deberían en todo momento hacerse la pregunta esencialmente política sobre la política criminal que se está implementando. Históricamente, quienes se han negado a hacerla amparados por la supuesta “neutralidad” de la ciencia han amparado políticas criminales en el amplio sentido del término. Por doloroso que sea, este trabajo nos demuestra que los más importantes e influyentes penalistas alemanes, como Mezger, no se hicieron esa pregunta o la respondieron a favor de políticas criminales opuestas al Estado de derecho, la democracia o los derechos humanos.
Resta presentar el trabajo de Mezger, “Modernas orientaciones de la Dogmática jurídico-penal”, que comenta Muñoz Conde en la obra anterior. Este trabajo fue escrito como complemento del Tratado de Mezger –no retocado en la esencia de la versión de 1931– y con el objeto de criticar la teoría final de la acción de Welzel. Ciertamente, a partir de esta obra se puede ubicar el período de polémica entre causalismo y finalismo, polémica que se centró en el plano más neutro de la Dogmática y evitó la discusión más comprometida de las funciones políticas desempeñadas en el pasado nazi y el presente democristiano por estos penalistas y las ciencias penales alemanas. Como señala Muñoz Conde en la anterior monografía, el contexto político de la Alemania de posguerra y de la guerra fría permitió este silencio penoso sobre el pasado de la historia alemana incluso hasta épocas recientes.
Aún al soportar aquella función en sus orígenes y en tanto la polémica que surge de este texto no está del todo agotada, al menos en las instancias de aplicación de la ley penal, es importante retomar estas lecturas. Y es que, a pesar de todo lo señalado por el autor sevillano o por ello mismo, parece oportuno recuperar el monumental desarrollo teórico de la Dogmática para hacerlo compatible con un Derecho penal de la democracia. La monografía de Mezger de 1950 fue traducida hace tiempo por Muñoz Conde, aunque corregida recientemente. En breves páginas Mezger expone con claridad la estructura básica de la Teoría del Delito. Se divide en cinco capítulos cortos: “Fundamentos metodológicos”, “La acción”, “El injusto”, “La culpabilidad” y “El sistema”. En todo momento se advierte la refutación de la teoría de Welzel –con quien discute en toda la monografía– y, como es sabido, ello se centra en el concepto de acción. Para Mezger importa establecer que la acción sea voluntaria, aunque el contenido de esa voluntad será objeto de valoración en la culpabilidad (como dolo o imprudencia). Empero, en algunos injustos reconoce la relevancia típica de elementos subjetivos –que se tratarán entonces en el injusto-, estas serían excepciones para darle relevancia penal a conductas ambiguas desde el punto de vista típico. Por último, defiende la concepción normativa de la culpabilidad frente a cualquier “vaciado” y se ocupa especialmente del “error de prohibición”, que es otro ámbito privilegiado de discusión con el finalismo, y dónde aparecen argumentos peligrosos como el que permite imponer la pena del delito doloso para el caso de “enemistad jurídica”. Cuando se observa el “sistema” resumen del final, se constata que en el ámbito académico la polémica fue resuelta a favor del finalismo o se agotó por ella misma, pero que se dejaron atrás algunos de sus postulados. Pero, y a más de lo señalado sobre las instancias judiciales, la pervivencia del método dogmático como una mejora de ese mismo sistema, incluso en las formulaciones más críticas, nos indica que no se trata de una pieza arqueológica y de allí el interés de esta lectura más allá de la mera ejemplificación histórica de lo señalado en la monografía de Muñoz Conde.
4- Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo. Los orígenes ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo, Francisco Muñoz Conde, Valencia, Tirant lo blanch alternativa, 2000.
5- Modernas orientaciones de la Dogmática jurídico-penal. Edmund Mezger (traducción Francisco Muñoz Conde), Valencia, Tirant lo blanch alternativa, 2000. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2000/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 803 a 805.
DEVIANCE ET SOCIETÉ (6)
Este número de la revista Deviance et Societé, correspondiente al primer trimestre del 2001, contiene trabajos de gran utilidad para mantenerse al tanto de los actuales debates en el área de las políticas de seguridad y la penología.
El primero de estos artículos es del profesor de Leeds, Adam Crawford y se titula “Vers une reconfiguration des pouvoirs? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance”. Da cuenta aquí de las tendencias conjuntas hacia la globalización y el localismo y de la nueva distribución de poderes entre el Estado, la sociedad civil y el mercado y su influencia sobre la delincuencia y su control. Da cuenta Crawford de tres racionalidades políticas que descansan detrás de los actuales discursos: el estado de bienestar, el comunitarismo y el neoliberalismo. Las políticas públicas concretas que se generan con estos discursos asumen con cada vez más importancia el problema del sentimiento de inseguridad y el del control social a nivel local –urbano-. Para el autor, la aparición del concepto de seguridad de la comunidad constituye un aspecto fundamental del gobierno, pues en él “se puede hacer algo” y que, al acercarse a las personas en su experiencia diaria, constituye un punto de encuentro del que pueden surgir nuevas formas de gobierno en colaboración.
Luego se encuentra el artículo de Philippe Mary titulado “Pénalité et gestion des risques: vers une justice ‘actuarielle’ en Europe?”, en el que describe los cambios operados en Estados Unidos en materia de penalidad. Se trata de la transformación de una penología fundada en el castigo o el tratamiento de los individuos en una penología fundada en la vigilancia y control de grupos de riesgo. Esta “nueva penología” prefigura la aparición de un nuevo modelo de justicia “actuarial”. Según el autor en Europa se advierte el mismo fenómeno, aunque debe relativizarse su novedad ya que según el autor estos cambios responden más bien a los avances tecnológicos y al fin de la utilidad social de la penalidad. Pero todo ello alcanza otro significado con el paso de un Estado social a un Estado de seguridad, dónde la seguridad es un valor en sí mismo y la penalidad se inscribe en esta lógica y es una herramienta de la política de reducción de riesgos de parte de los grupos de población social y económicamente “inútiles”.
Patrick Castel en “La diversité du placement à l’exterieur. Etude sur une mesure d’aménagement de la peine”, trata del trabajo de los condenados fuera de la prisión como alternativa. Esta medida está destinada a disminuir la población carcelaria y lograr la reinserción de los reclusos, según el autor. Pero en la práctica tiene un desarrollo muy limitado y depende de puestas en práctica a nivel local que son muy heterogéneas ya que no existe una política que estimule a aplicarlas y de una verdadera reglamentación. Su desarrollo, entonces, depende de iniciativas individuales a nivel local y de las ayudas que puedan prestarle desde dentro y fuera de la prisión. El autor culmina algo pesimista de estas posibilidades ya que la lógica que las anima se enfrenta a la lógica de la seguridad que impera sobre el personal penitenciario y los jueces y por lo tanto estos la verán como peligrosa y significará un freno suplementario a su desarrollo.
R. Lucchini muestra en “Carrière, identité et sortie de la rue: le cas de l’enfant de la rue” las diferentes maneras que los niños de la calle logran salir de esta. Explica esta diversidad de salidas en atención a las identidades de los niños que “manifiestan” la intención de abandonar la calle. Propone una tipología de estas maneras de abandonar la calle que demuestra que esto no es lineal ni progresivo, sino que implica es un “paso”, una etapa de la carrera del niño y por lo tanto se caracteriza por una ruptura importante en la línea biográfica del niño o el fin de los recursos que le permiten al niño sobrevivir en la calle.
Cierra el número un avance de investigación de H. Houdayer, “La marge en cause dans le discours de toxicomanes”. Esta nota de investigación propone una reflexión alrededor de las temáticas de la normalidad y la exclusión en materia de toxicomanía. El papel de la ley es fundamental y ello se advierte al relacionar el status de excluido del toxicómano con la posición del sujeto de cara a la norma. La investigación se realiza sobre el discurso de toxicómanos de la ciudad de Montpellier. Las reflexiones se hacen luego de entrevistas, en las que surge el problema de la “normalidad”, realizadas en un gabinete médico al que acuden por ayuda. El toxicómano expresa el problema de la exclusión en un discurso que vuelve al tema de la diferencia y propone resolver su problema dejando la idea de margen para darle sentido desde la centralidad.
Finalmente, este número cuenta con un índice de los artículos publicados en los ocho números de 1999 y 2000. Colaboran en los mismos firmas prestigiosas como las de Baratta, Pires, Robert, etc. y los temas abordados en estos últimos años demuestran la centralidad que adquiere la cuestión de la seguridad urbana en la actualidad, reflejada también en diversas materias como la de la penalidad e incluso la procesal penal (el n° 1 del volumen 24 de 2000 contiene un dossier presentado por Baratta y Hohman sobre el cambio de una verdad procesal o sustancial a una “consensual” provocado por lo que en Argentina conocemos como “juicio abreviado” y los peligros que ello entraña).
6- Deviance et Societé, Trim. Mars 2001, vol. 25, n° 1, Revue publiée avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique et du Centre National du Livre, Geneve. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2001/A, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 393 a 394.
¿POR QUÉ LA GUERRA? (7) FUERZA DE LEY. EL FUNDAMENTO MÍSTICO DE LA AUTORIDAD (8)
He tenido la suerte de asistir a la presentación que la editorial Minúscula hizo de un libro que nace del intercambio epistolar propuesto por Albert Einstein a Sigmund Freud a instancias de la Sociedad de Naciones en 1932. El producto de la intervención de estos intelectuales, así como el trabajo introductorio de Eligio Resta, es, a más de riguroso científicamente y comprometido políticamente, un placer para la lectura.
La pregunta por la evitabilidad de la guerra, que formula Einstein a partir de la constatación de los fracasos de los instrumentos internacionales y demandando respuestas sobre los posibles obstáculos psicológicos, enmarca un debate que resulta de mucha utilidad a quienes pretendemos hacernos preguntas sobre el ejercicio de la violencia por parte de los Estados y sobre la posibilidad de una justicia internacional como límite a esta violencia. Einstein demuestra los peligros de la fuerza estatal y parece indicar una posible alternativa en la renuncia voluntaria de los Estados a una parte de su soberanía (la fuerza estatal) y su entrega a una autoridad legislativa y judicial internacional (mejor: no nacional) con suficiente autoridad para resolver conflictos e imponer decisiones.
La respuesta de Freud me parece importante de recuperar en medio del pensamiento que en estos días se inscribe en la tradición ilustrada identificando al derecho como el límite del poder violento o punitivo (me refiero a la monumental obra de Zaffaroni, Alagia y Slokar, y también a la ya clásica de Ferrajoli) y para repensar, desde una crítica progresista, la relación entre derecho y fuerza, que pone como punto de partida Einstein y que Freud traduce a la relación entre derecho y violencia.
Para Freud (a diferencia de Elster) el cemento de la sociedad lo constituyen el imperio de la violencia y los lazos afectivos entre sus miembros, y se comete un error si se confía ciegamente en el derecho sin reconocer que este es en su origen fuerza bruta y que nunca podrá renunciar al apoyo de la violencia. La reglamentación jurídica no puede resolver el problema de la violencia, por lo que la apuesta que hace Freud por el pacifismo debe pasar por la asunción y la negación de la propia violencia.
El brillante y enjundioso estudio preliminar de Eligio Resta retoma críticas –investigaciones– sobre el derecho y sobre el Estado ya difundidas también en castellano (La certeza y la esperanza; y colaboraciones en Poder y Control, Oñati Proceedings y en la obra colectiva Soberanía: un principio que se derrumba). Inscribe este debate en otro más amplio y en el que el pensamiento de Hans Kelsen, Carl Schmitt y, por supuesto, Max Weber demuestran la importancia de mirar hacia la cultura del centro de Europa en el período de entreguerras, que es el objetivo de la colección Alexanderplatz que inaugura Minúscula con este volumen.
Resta nos demuestra la actualidad del problema y señala la necesidad de percibir y asumir la propia violencia, para posteriormente proponer un modelo de paz no impuesto, difícil pero posible, a conseguir con el ejemplo del pacifismo de Gandhi –que asume la violencia pero apuesta por otro código– y el de Elías Canetti –que en la democracia representativa ve un juego de engaño a la violencia y que puede sustituirla a condición que no nos dejemos engañar sobre la violencia. Esta violencia también forma parte del derecho, como surge de la lectura del “pensante” pensador terrible Schmitt. El pensamiento de este filósofo político conservador, católico y filonazi, creo que permite también realizar un análisis progresista y libertario, a pesar de las duras críticas dedicadas por Zaffaroni, Alagia y Slokar (que sin embargo no formulan a Heidegger).
En la misma línea de Schmitt se inscribe el trabajo Para una crítica de la violencia de Walter Benjamin que define al derecho como demónicamente ambiguo, y que recupera entre otra abundante bibliografía Resta. El derecho es violencia, que aún siendo legítima no dejará nunca de serlo.
Este trabajo de clarificación y deconstrucción sobre el derecho es también recuperado por Jacques Derrida en el segundo de los artículos publicados en Fuerza de ley. Este libro reúne el fruto de conferencias que pronunció en los Estados Unidos frente a estudiosos de los “Critical Legal Studies”. En “Nombre de pila de Benjamin” analiza el texto de Benjamin que realiza una crítica feroz al derecho y a la democracia liberal y que se inscribe en un momento (1921) en el que el derecho de castigar adquiere una dolorosa actualidad. Estos problemas de los años de entreguerras, por otra parte, son muy actuales y de allí la importancia de su recuperación por Derrida, que al poner dentro de su método de análisis las relaciones y conceptos de derecho, justicia, poder, autoridad y violencia, parece señalar que la verdadera justicia es indeconstructible o que la deconstrucción es justicia (con los problemas de su insita imposibilidad).
Para Benjamin la abolición de la violencia será conjuntamente la abolición de la autoridad, de la ley y del poder del Estado. Y es que la violencia conservadora de estos no es sino la representación de la violencia fundadora que es siempre pura violencia. El mejor ejemplo de la forma Estado actuando violentamente para conservar cierta legitimidad se observa en la policía (que Benjamin critica junto a la pena de muerte y el parlamentarismo). Las dos formas de violencia del derecho (fundadora y conservadora) tienen una tradición mitológica griega que se opone, según Benjamin, a la “violencia” de Dios que en lugar de fundar el derecho lo destruye. A pesar de todo, Benjamin cree en relaciones no violentas entre las personas privadas y por ello fuera del orden del derecho.
En el otro hermoso ensayo “Del derecho a la justicia”, Derrida recuerda que lo que pretende tener fuerza de ley apela a la fuerza en el concepto de autoridad. Al considerar la tradición (en este caso francesa) de Pascal y Montaigne, pone juntas a la justicia y a la violencia. Si se lleva a la justicia a su principio se la aniquila. Y de esta tradición, entonces, recupera el “fundamento mítico” de la autoridad.
Estos libros nos muestran que, a pesar de lo que sostienen las teorías bienintencionadas y pensantes de nuestro derecho penal, no solo cualquier legitimación del poder punitivo sino también cualquier legitimación del derecho –también como límite– va a dar con la idea de la guerra.
Esto permite profundizar este debate con una orientación progresista y no abandonarlo en posturas “a la defensiva” sino soñar con un orden no violento y que, como el arbitraje o mediación, se coloque más allá de todo ordenamiento jurídico y de toda violencia. Aunque Derrida nos demuestre también la afinidad de ello con la violencia no cabe ser del todo pesimista y se puede tener alguna esperanza en el pacifismo militante de Einstein, estético y cultural de Freud, cuasi religioso de Benjamin o posibilista, a pesar de todo, de Eligio Resta.
7- ¿Por qué la guerra?, Albert Einstein y Sigmund Freud, con Introducción de Eligio Resta, Barcelona, Minúscula, 2001.
8- Fuerza de ley. El fundamento místico de la autoridad, Jacques Derrida, Madrid, Tecnos, 1997. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2001/A, Buenos Aires, Del Puerto.