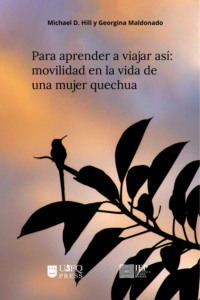Kitabı oku: «Para aprender a viajar así:», sayfa 2
1.2 Metodologías del diálogo y amistad
Este proyecto está sostenido por el compartir longitudinal de experiencias, relaciones y diálogos personales, lo que Waterston y Rylko-Bauer han llamado «la etnografía íntima» (2006). Destacando las ventajas del acercamiento, postulan que nuestra «posicionalidad como antropólogos nos permite explorar los ámbitos íntimos sin oscurecer el rol de los factores culturales, históricos y socioestructurales en la causalidad. De esta manera, la antropología rescata nuestros proyectos de caer en el solipsismo, del reduccionismo psicológico y de las distorsiones de la abstracción incorpórea» (Waterston and Rylko-Bauer 2006: 409). El contexto del material presentado en este libro es una amistad y mentoría duradera de 20 años entre una mujer indígena, profesora de quechua, y un hombre blanco, profesor de antropología. Como alumno en cursos sobre la lengua y cultura quechua, con Gina, en 1999 y 2000, en el Centro Bartolomé de las Casas, en Cusco, fui cautivado por su destreza como pedagoga y su voluntad de compartir sus vivencias para ilustrar sus lecciones. Tal vez por ese estilo personalizado, me sentí cómodo al salir del clóset, como hombre gay, relativamente temprano en nuestra amistad, una decisión hasta cierto punto riesgosa en función de aceptación o rechazo social en lo que es una ciudad andina bastante conservadora. Gina tenía poca experiencia con la identidad LGBTQ cuando le conté de mi identidad, pero desde entonces me ha relatado cómo nuestra amistad le llevó a aprender más y tener más conciencia con respecto a los asuntos de identidad sexual (ver Horswell 2006; Picq 2019). Parte de lo que le ayudó a comprender y asimilar mi noticia fue su revelación recíproca de sus dificultades en decidir divorciarse y vivir como mujer mayor, divorciada, en el conservador Cusco. Mientras nuestra amistad iba profundizándose, Gina me expresó que a ella le preocupaba la lejanía de mi familia durante el periodo del trabajo de campo, y ya que ella tenía dos hijas pero ningún hijo, había comenzado a sentirse como mi madre andina (ver Seligmann 2009 para un marco similar de parentesco en la colaboración etnográfica). Yo, felizmente, acepté este marco para nuestra amistad.

[Foto 1.3: Los autores comparten un momento de su larga amistad en 2017 en Mindo, Ecuador.]
Durante estas casi dos décadas de amistad, muchos momentos de compartir tiempo y experiencias juntos han formado la base de este proyecto. Además de visitas durante mis periodos de campo o liderando programas de intercambio estudiantil en Cusco, Gina viajó a visitarme en el estado de Missouri, en los EE. UU., durante su año de enseñanza de quechua en la Universidad de Notre Dame. Resultó que justo antes de la visita de Gina, yo había tenido una cirugía urgente para tratar un caso de cáncer de piel (melanoma), pero igual Gina vino y ayudó a mi pareja a cuidarme. Luego, en 2012, mi pareja y yo viajamos a Perú y compartimos una tarde con Gina y su hija Andrea. En 2013, después de haberme mudado a la ciudad de Quito, Gina viajó a visitarme con su hermana menor, Lidia, que nunca había viajado fuera del país. Y a través de llamadas telefónicas y numerosos mensajes por correo electrónico, Gina y yo hemos compartido muchos de los momentos más significativos de nuestras vidas, sean las bodas de sus hijas, el nacimiento de sus nietos, problemas de salud, logros profesionales y asuntos emocionales y existenciales. Estos momentos de amistad y vida no existen separados o aislados del trabajo de campo etnográfico, sino que son, precisamente, la base y el estrato subyacente para el método. ¿Acaso un extraño, que no fuera amigo de Gina, podría contar y analizar mejor sus vivencias? Dudoso, pero aun si así fuera, esa persona tendría su propia serie de posicionamientos como interlocutor. La etnografía reflexiva sigue estando comprometida con nociones de veracidad, pero no busca la objetividad a través de la neutralidad, sino a través de la reflexividad profunda sobre los múltiples posicionamientos de los interlocutores y los efectos que estos tienen en la representación etnográfica. Es cierto que la versión de la vida de Gina, elaborada en este proyecto, habría sido diferente si ella hubiese trabajado con otro interlocutor. Por ejemplo, tal vez Gina habría hablado más de sus experiencias románticas, algo que quizás era más difícil o incómodo abordar, dada nuestra relación de madre andina e hijo gringo. O tal vez no. Mi punto central es que todo etnógrafo está posicionado y, si bien este hecho merece profundo análisis, no niega en sí el valor de su diálogo o análisis etnográfico.
En su artículo «Navigating Narrative», Kohl y Farthing (2013) contemplan las cuestiones éticas en la producción de los testimonios o «biografías colaborativas», e incluyen asuntos de legitimidad, veracidad, representación y poder. Siendo estos factores tan relevantes para el presente trabajo, me gustaría describir, en términos logísticos, cómo Gina y yo enfrentamos estas cuestiones éticas. Discutimos varias formas posibles de organizar las narraciones y escogimos un marco cronológico, a través de una serie de sesiones de entrevistas, durante 2008, 2010 y 2017 (siete sesiones de narración con un total de aproximadamente dos horas cada una). Previa a la primera sesión, tuvimos una sesión de planificación, en donde asignamos ciertas etapas de vida o temas para cada sesión y generamos una lluvia de ideas sobre los recuerdos de Gina de cada etapa, todo anotado. Dejé estas hojas de notas con Gina y ella colaboró revisándolas antes de nuestras sesiones, incluso en algunos casos buscando fotos u otros recuerdos materiales para activar su reflexión y meditación. Gracias a la planificación colaborativa y al hecho de que Gina había trabajado en muchos contextos académicos (además de que es una narradora excelente), ella llegaba con una muy buena idea de lo que quería compartir y hablaba elocuente y extensamente, sin mucha intervención de mi parte. Es decir, la metodología que emergió de nuestro proceso colaborativo no era la de una entrevista etnográfica semiestructurada, basada en una lista de preguntas, sino una semiestructuración colaborativa previa de sesiones de narración. Durante los días de narración, Gina frecuentemente hacía notas adicionales sobre recuerdos relacionados y compartía estos recuerdos durante la siguiente sesión.
Conversamos explícitamente sobre cuestiones de autoría, el proceso de análisis y redacción, los costos de investigación e idioma de publicación, tomando en cuenta en nuestros diálogos y decisiones, los criterios de reflexividad sobre nuestros posicionamientos, la justicia social y los impactos potenciales del libro. Con la cuestión del idioma, Gina expresó su esperanza de que el proyecto tuviera éxito para que eventualmente pudiera ser traducido al quechua, en primer lugar, y luego al inglés u otros idiomas, pero al fin prefirió la idea de publicar primero en español por dos razones: 1) un mayor impacto o audiencia nacional y regional que con el quechua, 2) se descartó el inglés, ya que ni ella ni sus conocidos lo hablan, y español daba accesibilidad del proyecto a sus seres queridos. Después de todo, también, entre los tres idiomas de ambos, el español era el único que teníamos en común.
Con el tema de autoría, yo decidí y avisé a Gina, casi al iniciar el proyecto, que era mi deseo tener una coautoría igualitaria, reconociendo las contribuciones y trabajo de cada uno, aunque fuesen distintos. Una etnografía colaborativa y decolonial tiene que romper con ciertas ideas hegemónicas ‘letradas’ sobre la definición de la autoría como el acto único de escribir, confundiendo las verdaderas fuentes culturales de la creatividad etnográfica con un formato dominante y una modalidad autoritaria. La autoría de la obra de vida que ocupa estas páginas es de Gina, y como ella misma diría, de sus seres queridos, colegas, redes y comunidades. Y su autoría preferida fue en la forma de narración y testimonio verbal, luego transcrito y editado en procesos colaborativos, mientras que mis intervenciones fueron hechas directamente en forma escrita. Nos gustaría romper con el statu quo de proyectos sin coautoría, a pesar de la retórica discursiva frecuente de colaboración y horizontalidad etnográfica. No queremos negar las desigualdades de oportunidades y privilegios que existen entre nosotros, dados nuestros posicionamientos sociales, pero precisamente por esta razón queremos también hacer más reales los pasos decolonizadores que podemos tomar en nuestros proyectos frente a las desigualdades de raza/etnia, clase, profesión, género/sexualidad, edad, nación, entre otros ejes (Smith 2012). Finalmente, hemos dialogado siempre sobre los costos del proyecto y con un análisis, reconociendo las desigualdades estructurales, hemos optado por una colaboración proporcional a nuestras capacidades económicas, pero en la cual los dos asumimos ciertos ‘costos’ del proyecto.
Se transcribieron las horas de narración en casi 400 páginas impresas, y uno de los momentos más significativos del proyecto para mí fue el acto de entregar los archivos de audio digital y las transcripciones de las narraciones a Gina y a sus dos hijas. Luego de enviar el paquete de archivos por correo electrónico, fueron las hijas de Gina, Andrea y Carmen, quienes me escribieron con mucha emoción y agradecimiento; además del libro como producto final a futuro, ellas ya sentían que tenían un tesoro en los archivos, un extenso récord hablado y escrito de la historia de vida de su mamá, en sus propias palabras. En nuestras conversaciones sobre la ética del trabajo de campo, los antropólogos no debemos olvidarnos de la importancia que puede tener la devolución de los mismos datos que recopilamos, sean transcripciones, fotos, grabaciones audiovisuales o los resultados de encuestas.
Como proyecto piloto, trabajé con las transcripciones para generar, y eventualmente publicar (en inglés), un artículo, analizando algunos temas sociales como la migración educativa y la identidad etnoracial, especialmente en la niñez. Este artículo, «Growing Up Quechua», fue publicado en 2013, en la revista Childhood. En este caso, sin embargo, Gina recibió el artículo antes de su publicación, lo revisó y aprobó (con la ayuda de una amiga traductora). Para este libro y sus capítulos, yo hice una primera edición y organización de los transcritos y de la propuesta del libro, que nuevamente contó con la revisión, comentarios y aprobación directa de Gina. Colaboramos en la edición adicional de las transcripciones, con el objetivo principal de eliminar repeticiones y lograr mayor fluidez en la versión escrita del registro oral pero sin quitar el tono más conversacional o los distintos quechuismos u otras pautas de la voz y habla de Gina misma. Una visita de varios días, en Quito, en octubre 2017, nos permitió trabajar conjuntamente en varias correcciones y adiciones al texto. El estilo o formato del libro incluye un intercambio de mi voz (en texto estándar), con la voz de Gina (en texto en cursiva), utilizando extensas y detalladas narraciones, intercaladas con el desarrollo de los argumentos antropológicos. Hay variación en la estructura de los capítulos, algunos cuentan con mucha transición entre nuestras voces y otros, con una sola transición, marcando las dos mitades del análisis. Las traducciones al español de fuentes en inglés son mías.
1.3 Plan del libro
La organización del libro es más o menos cronológica, siguiendo el método que escogimos para las entrevistas. En el segundo capítulo, «Linda letra: memoria, transformación estructural y nostalgia», introducimos algunos temas importantes para entender la vida diaria de Gina como niña campesina, quechuahablante, en Colquemarca, incluyendo alimentación y pastoralismo, relaciones de parentesco y del hogar, festividades y religión y el ámbito educativo y del mundo letrado. El capítulo indaga también sobre el método de historia de vida en sí y cómo genera espacios complejos de (auto)representación cultural. En el tercer capítulo, «Buscando un rinconcito: archipiélagos educativos, movilidad y exclusión racial», veremos los impactos de la migración educativa y cómo las mismas instituciones educativas y religiosas que promovían la movilidad social eran también espacios dolorosos de exclusión racial, de género y de clase social. En el cuarto capítulo, «Siempre me sentía sin familia: género, etnicidad y los costos de la profesionalización», consideramos la etapa universitaria y posuniversitaria de Gina con un enfoque en su camino hacia oportunidades profesionales, pero con atención a cómo la interseccionalidad de raza, género y clase a veces produjo exclusiones y costos sociales dobles o múltiples. En el quinto capítulo, «Ya cansada de llevar esa vida austera: cargos, santos, tierra y superación», abordamos la significancia para Gina, en momentos, a lo largo de su vida, de conexiones, creencias y prácticas espirituales diversas y sincréticas, incluyendo cargos religiosos, festividades católicas, peregrinaciones a apus y ritos transaccionales con humanos y seres naturales. En el sexto capítulo, «Podemos ser quechuahablantes, pero es otra cosa saber enseñar: cultivando la identidad intelectual-activista», nos enfocamos en la agencia intelectual-activista de Gina, utilizando, especialmente, el caso de su trabajo con los cargadores de Cusco, para ilustrar cómo ha buscado poner en práctica su visión de empoderamiento, corresponsabilidad comunitaria, y justicia social a favor de las poblaciones más marginalizadas. Concluimos con una reflexión sobre nuestra última sesión de narración grabada para este proyecto y las corrientes culturales y valores que han dado propósito y significación a la vida de Gina.
Capítulo 2
Linda letra: memoria, transformación estructural y nostalgia
Yo nací el 23 de abril de 1950, en mi pueblo Colquemarca, un distrito que pertenece a la provincia Chumbivilcas, capital Santo Tomás, yo nací ahí. Yo soy la quinta de siete hermanos, antes de mí, dos varones y dos mujeres, yo soy la tercera mujer y luego hay dos mujeres todavía. Yo tengo siete hermanos del matrimonio de mi papá y mi mamá. Mi papá era muy bueno. Yo tengo la imagen de que mi papá ha sido muy bueno, pero ha tenido otros cinco hijos casi a la vez, entonces, en total, somos doce.
Entre los doce nos comunicamos, eso es bueno. No ha habido problema porque mi papá, cuando falleció, no ha dejado herencia a nadie, o sea mi papá nos ha dado de comer mientras él vivía, porque mi papá, no era pues propietario, nada, entonces todos teníamos para comer, para dormir, y cuando falleció, igual todos nos hemos quedado también sin decir «que me dé herencia». Mis papás no eran gente de mucha plata. Mi papá trabajaba en la agricultura y tenía un poco de animales, cinco caballos. Los caballos siempre eran necesarios porque caminábamos en caballo, unas tres o cuatro vacas, pero buenas vacas, y ovejas no hemos tenido. Pero yo no recuerdo haber vivido una niñez triste, no. Yo he tenido una niñez muy bonita, muy bonita, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido dormitorios individuales. Mis papás seguramente dormían juntos, y nosotros los hermanos en una sola habitación, pero muy natural y muy sanamente, y de modo, creo que eso ha hecho que vivamos así, muy juntos.
Yo pienso que habrá sido difícil para mis papás tenernos a los siete comiendo y durmiendo, pero yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Nosotros así niños, pequeños que éramos, ayudábamos a mis papás. Nosotros nunca hemos tenido de niños alguien que nos cuide, alguien que nos lave la ropa. Mi mamá lavaría la ropa seguramente, pero le ayudábamos nosotros. Otra tarea en la que ayudábamos todos era que íbamos a cuidar a nuestras vaquitas porque teníamos que llevar al campo para que puedan comer, y la tarea era de nosotros, y allí pasábamos felices, con otros niños así, chiquitos como nosotros, que cuidaban sus vacas, sus ovejas. Entonces íbamos a la escuela, pero turnándonos, de repente, un día de la semana yo no iba a la escuela porque tenía que ir llevando a los animalitos. Como te digo no teníamos muchos, pero por más que teníamos dos vacas, esas dos vacas teníamos que llevar a un buen sitio para que coman bien, de repente, otro día, mi hermana no iba a la escuela, y ella llevaba, y así todos participábamos.
Este capítulo se trata de los recuerdos de Gina de su niñez temprana en Colquemarca, destacando algunos temas que ella identifica como fundadores y que también han sido tópicos de análisis antropológico, entre ellos, el matrimonio y las relaciones de género en el hogar; la alimentación, el pastoralismo y las relaciones sociales; la educación y el mundo letrado; la religión, la fe y las festividades del pueblo. El capítulo muestra cómo la creación de narrativas etnográficas involucra decisiones complejas sobre la autorepresentación cultural. Por ejemplo, en la memoria de Gina, hay ciertas idealizaciones, silencios, correcciones, y formas de nostalgia que sirven para la construcción de una identidad quechua auténtica, ‘decente’ y profesional para el orden social dominante. Cierro el capítulo considerando algunos temas relacionados con la memoria nostálgica y las estrategias de autorepresentación como parte de una etnografía reflexiva. Siguiendo los pasos de Andrew Canessa y su libro Intimate Indigeneities, parte de lo que quiero lograr en este capítulo y los demás es un objetivo teórico y de empatía emocional, de entender «lo que significa ser indígena para ellos mismos, no solamente cuando se postulan para un puesto político o marchan en protestas sino especialmente cuando están en los espacios íntimos de sus vidas, al lamentar su situación, al arrullar a sus bebés, al cocinar en sus cocinas o hablar con sus esposos distantes» (2012: 2). Con este espíritu, entonces, veamos los espacios hogareños, agrícolas, escolares y religiosos de la niñez temprana de Gina.
2.1 Matrimonio, hogar y género
Mi mamá ha sido una persona muy, muy simple pero muy hábil, con muchos talentos y paciencia, porque yo pienso ahora en mi mamá: mi mama sabía que estaban naciendo otros niños, porque el pueblo es tan chiquitito, mi pueblito. Mi mamá sabía. Pero también preparaban antes el matrimonio. Mis papás eran casados, se habían casado porque había un papel y nosotros veíamos. En esos años, en la iglesia llamaban Congreso Eucarístico Misional. Este congreso eucarístico se realizaba en Sicuani y parece que toda la gente que quería casarse venía a ese congreso que se llevaría cada cuatro o cinco años y ahí se habían casado mis papás. Nosotros teníamos un papel en la pared que decía Congreso Eucarístico Misional, yo recuerdo las letras y ahí mi mamá siempre nos decía: «nosotros nos hemos casado ahí». Creo que antes eran así, si eres casado, mucho más por la iglesia, tenías que ser fiel a tu esposo, aunque el esposo tenga otras compañeras, otras mujeres como las que tuvo mi papá. Creo que mi mamá ha observado al pie de la letra esas normas que había en mi pueblo. Mi mamá se había casado también muy jovencita, a los 18 años. La mamá de mi mamá había enviudado muy joven y mi abuelita se llamaba Pía y era la única persona en el pueblo que cosía ropa. Entonces mi abuela había tenido tres hijos, dos varones y mi mamá, entonces seguramente para mi abuela viuda, habrá sido un poco difícil tener a su hija en casa, qué sé yo. Dice que había un señor que le visitaba a mi abuela, y mi abuela era muy alegre y recibía las visitas de mi papá. Mi papá era músico y mucho más habrá sido en esos años, prácticamente conquistó a mi abuela, y después, mi abuela, un poco tomadita, le dijo a mi mamá, él va a ser tu esposo. Tú eres jovencita, ya tienes 18 años, ya puedes tener esposo, él va a ser tu esposo, y mi mamá algunas veces lloraba y decía: «Yo no lo conocía a tu papá, la que lo ha conocido es mi mamá», eso nos contaba mi mamá. De vez en cuando creo que tenía un poco de tristeza, no se sentía, tan feliz con el matrimonio, y decía: «Yo no le conocía a tu papá, yo no le conocía, la que le ha conocido ha sido mi mamá».
Mi mamá tenía 18 años cuando se casó, y mi papá había tenido 22 años, no tenía ninguna profesión, nada. Los hermanos de mi papá eran: César, José, Federico, Daniel, de estos cuatro hermanos Federico, José y Daniel eran estériles, no tenían hijos. Los únicos que tenían hijos eran mi tío César y mi papá. Entonces mi papá un poco como que se acomodaba a la economía de uno de estos, mis tíos, mucho más de Daniel, y Daniel le daba carne, un poco de papas y algo más. Y mi papá, feliz, llevaba a mi casa y nos decía: «Yo tengo muchos derechos porque tu tío Daniel no tiene hijos, entonces él tiene que darnos a nosotros comida», y mi papá traía, traía. Yo recuerdo bien, mi papá se sentía feliz con que sus hijos estemos bien comidos, le interesaba mucho que comamos bien. Pero en ese contexto, así, mi papá sentía que él tenía muchos hijos y que los hermanos que no tenían hijos tenían que apoyarle, y le apoyaban. En quechua a las personas que no tienen hijos se les dice ‘qolluri’.
Mi papá era conocido como el peluquero en mi pueblo, y lo recuerdo muy bien, atendía solo los domingos, cobraba un poquito, le pagaban algo pero mínimo, otras veces también le decían: «Tío, tío, córtamelo el cabello de mi hijito», o sea, era algo más por amistad, cariño, no era que mi papá cobraba plata. Algunas veces, seguramente los domingos, le pagaban, alguien le pagaría, pero otro ingreso no tenía mi papá, y mi mamá tampoco. Mi mamá había heredado eso de coser, pero como éramos muchos niños, casi no le daba tiempo para coser, para ganar platita, de repente alguien del campo venía y decía: «Por favor, cósemela esta pollera», pero no le daba plata sino le traía papas, huevitos, le traía queso, le traía leche a mi mamá. Entonces, para mi mamá era mejor recibir esas cosas y no la plata. Nosotros, en nuestra niñez, no hemos manejado dinero, ni mis papás. Alguna vez mi papá, pero muy raras veces habrá vendido una vaca, una vaca, entonces había platita.
Luego yo tengo otro recuerdo de mi niñez, de mi mamá, ella era una persona muy tranquila pero también firme. A nosotros nos ha disciplinado muy bien, porque imagínate siete hijos, y todos seguidos. Yo no recuerdo que mi mamá nos haya castigado, ni mi papá, pero si mi mamá tenía una forma de pellizcarnos, y dolía fuerte, entonces eso era el castigo máximo que nos daba mi mamá, alguna cosa hacías mal. La llamada de atención era con el pellizcón porque las labores que nos había encargado no las habíamos hecho bien. De repente mi mamá nos ordenaba para traer agua. Yo en mis tiempos de niña no he tomado agua potable, en mi pueblo, nadie tenía agua potable. Nosotros, como te digo, vivíamos en un área bastante amplia, y más allá, a unos 100 metros, de nuestra casa, había un manantial, ‘pukyu’ como lo llamábamos, y ese ‘pukyu’ no era público, era privado, de nosotros, porque estaba dentro de nuestro terreno. Y de repente, la mamá te había dicho: «Anda a traer agua» y te quedabas ahí, en vez de regresar en cinco minutos, regresabas en diez minutos, la mamá nos pellizcaba, eso era para nosotros un ¡ah, qué he hecho! Pero nunca mi mamá nos pegaba, nunca nos ha castigado.
A mi papá le gustaba hacernos trenzas, mi mamá tenía tiempo para arreglarnos, y mi papá nos trenzaba, nos trenzaba. Casi todos tenemos la nariz así chatita, muy ñata, también tenía esa tarea de limpiarnos la nariz porque nos ahogaba, por lo menos yo me ahogaba. Mi papá se daba tiempo para hacerme sentar en sus rodillas, mirarme, y sacarme los mocos que estaban dentro de mi nariz, porque a veces no me dejaban respirar mucho, porque una nariz tan chiquita, y con el frío de allá, así a veces no respiraba muy bien. Tengo esa imagen de cómo mi papá me limpiaba mi nariz, después me trenzaba.
A mi pueblo, como te digo, en esos años no llegaba carro, pero a la capital de la provincia, Santo Tomás, ya llegaba carro, entonces la gente que quería tener trago iba a Santo Tomás, en caballos, y traían, entonces yo también recuerdo mucho el olor de ese rico cañazo, conozco cómo ha sido tonel, cómo han sido los odres, cómo han sido los cilindros de trago y también cómo traían la cerveza, la cerveza siempre ha sido en botellas de vidrio como ahora, pero como traían de Santo Tomás a Colquemarca, a caballo, había unos gambuchos, entonces cada botella metían en ese gambucho y llegaban bien protegidas. Mi papá también tomaba, tomaba cerveza, mi papá era buen tío, mi papá era músico, tocaba guitarra y mi papá era muy simpático, muy carismático, amable, conversador, todos eran sus tíos, sus tías. Mi papá era muy sociable, supersociable. En mi casa, como te digo, no teníamos mucha comida, pero mi mamá siempre estaba cocinando para los siete, con mi papá, ocho, mi mamá, nueve, para nueve personas estaba cocinando, y mi papá, de repente, aparecía con dos amigos y decía: «Han llegado mis amigos y están de hambre. ¿Podemos comer?». Y mi mamá tenía que servir para ellos más, eso a mi mamá le molestaba. «Él no sabe cómo estoy yo sirviendo la comida para que todos tengamos, y me trae dos personas más». Pero mi papá siempre era muy bueno, y tenía muchos amigos, y como mi casa estaba alejadita del pueblo, lejos del pueblo, entonces toda la gente que entraba al pueblo, primero se encontraban con mi papá, y como él era muy amable: «Oh, estás llegando cansado, estás llegando de lejos». A mi pueblo iban mucho los ganaderos, eran gente de Virako que venían de Arequipa para comprar animales, entonces de mi papá eran sus amigos, a pesar de que nosotros no éramos vendedores de animales, después mi papá, en la noche, decía: «¿Dónde van a dormir mis amigos, les daremos un espacio?».
Mi mamá tomaba café, en el campo era raro, pero tenía la costumbre de tomar café bien cargado, como un café expreso. Todos tomábamos café pero más claro, teníamos que poner azúcar, pero el azúcar era también lujo y comprar una libra de azúcar para nosotros, que éramos siete hermanos, era bastante, y mi mamá a veces decía: «No tenemos, no hay azúcar y tú papá está invitando a sus amigos». A veces algunos amigos se ponían muchas cucharillas de azúcar. Entonces, mi mamá decía: «Tu papá es muy amiguero». Después, en la noche, mi papá hacía música con los amigos, claro, nosotros felices. Pero después de eso, mi papá empezaba a tomar, los amigos como tenían plata, se traían cerveza, se traían cañazo, y tomaban. A mi mamá un poco que no le gustaba, y decía: «Cuando llegan los ganaderos, se toma, se toma». Y cuando se tomaba, muchas veces era un poquito ‘ligero’. Algunas veces he visto que mi papá ha maltratado a mi mamá. Por eso digo, mi mamá ha sido una persona que le ha aguantado. Eso no salía fuera de casa, nosotros los niños a veces veíamos. Al día siguiente, mi mamá, normal, cocinando, lavando la ropa, y no salía esa noticia a la calle, ahí se quedaba. Pero como mi papá era tan cariñoso, al día siguiente, después que había hecho eso a mi mamá, estaba queriéndole, estaba trenzándonos, estaba muy hogareño, mi papá, tocaba guitarra. Cuando tocaba guitarra había ambiente de fiesta, a nosotros nos gustaba eso, pero a mi mamá no le gustaba eso.
En estos recuerdos de Gina, podemos apreciar varios aspectos de la vida doméstica, del hogar, particularmente las pautas del matrimonio de sus papás y las economías de reciprocidad e intercambio que estructuraron la economía familiar. En nuestras entrevistas, Gina habló muy poco de su propio matrimonio; entonces me sorprendió su franqueza al revelar los aspectos problemáticos del matrimonio de sus papás, especialmente los sacrificios, los resentimientos y el maltrato de su mamá. En mi opinión, hablar de estos detalles es para Gina una sinécdoque y una forma desplazada de enfrentar aspectos de su propia experiencia y la de tantas mujeres andinas con las realidades de desigualdad de género, discursos y prácticas patriarcales. Aunque no se habla mucho de ‘matrimonios arreglados’ en los Andes (sino en lugares emblemáticos como la India), el testimonio de Gina sugiere que esta práctica ha sido más común de lo que se conoce, y en el caso de la mamá de Gina, se lo ha impulsado también por autoridades maternas y no solamente paternas. Aun cuando no son arregladas, Krista Van Vleet observa que las decisiones matrimoniales son usualmente basadas más en el pragmatismo que en los sentimientos (citado en Canessa 2012: 143). La experiencia de la mamá de Gina no era fuera de lo común, dentro de un ámbito cultural en donde muchos académicos han notado la naturalización y normalización de la violencia doméstica, dando luz a expresiones y dichos andinos como «Ha de pegar, marido es pues». Mary Weismantel, por ejemplo, escribe que el consumo de alcohol de parte de sus esposos, acompañado muchas veces por episodios de violencia física, es uno de los aspectos más difíciles para mujeres andinas casadas, pero «mientras un hombre restringe su consumo a fiestas y días de mercado, cae entre un rango aceptable para los hombres y una mujer no tiene derecho a reclamar» (1998: 182).
A la vez, sin embargo, es importante reconocer cómo Gina destaca en su narrativa el empeño de su mamá en buscar, dentro de la situación, institucionalizar y solidificar moralmente y legalmente el compromiso del matrimonio. En los recuerdos de Gina, es su mamá quien indica orgullosamente el certificado de matrimonio, cuyas letras oficiales están grabadas todavía en la memoria, y es su mamá quien parece impulsar el esfuerzo de asistir al Congreso Eucarístico Misional para oficializar la relación. Gina expresa mucha empatía con el dolor y la vergüenza que hubiera sentido su mamá al saber de las otras mujeres e hijos de su esposo en un pueblo tan chiquito, y narra cómo su mamá busca asegurar el bienestar prioritario de sus hijos frente a un potencial conflicto y competencia por los limitados recursos. Culturalmente, el acto de casarse dentro del oficialismo de la iglesia y el mundo letrado marcó también un momento significante y cargado de poder. Van Vleet, por ejemplo, elabora un análisis etnográfico de la importancia de las clases de matrimonio auspiciadas por la Iglesia Católica en las comunidades indígenas (2008: 138-145). Wogan destaca el poder de la documentación y el acto mismo de firmar el documento como elemento clave ritual para lograr la legitimación y eficacia social del matrimonio (2004: 55), lo cual podemos ver en la importancia que tanto Gina y su mamá otorgan a ese documento y a la memoria de sus poderosas inscripciones que obligan, en la práctica, a una lealtad económica, aunque no sexual.